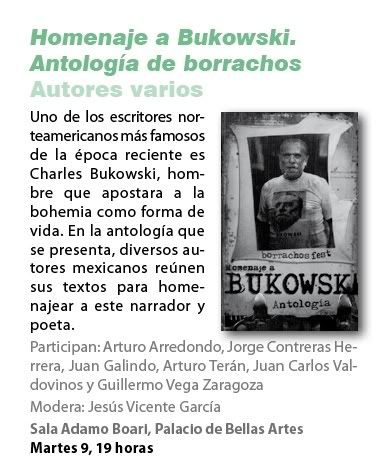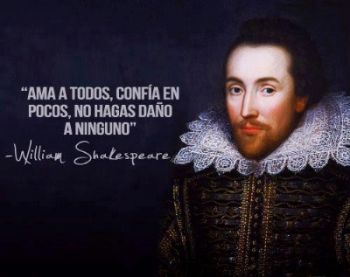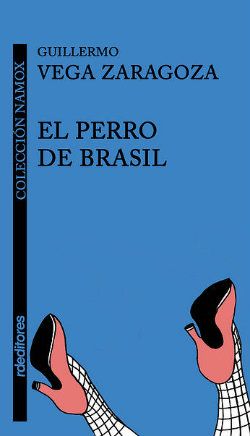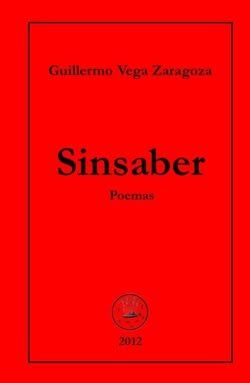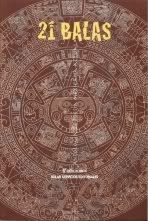Yo no estoy ahí
Se supone que I’m not there (que los genios distribuidores, haciendo como siempre de las suyas, bautizaron “Mi historia sin mí”, pero que en realidad debería ser “Yo no estoy ahí”), de Todd Haynes, es una biopic de Bob Dylan, aunque nunca se menciona su nombre y su imagen real aparece sólo unos segundos al final. Pero sus canciones y ciertos episodios de su vida (algunos reales, otros ficcionalizados, otros totalmente inventados) están ahí: la música, la poesía, la iconografía de uno de los artistas pop más influyentes de la segunda mitad del siglo XX.
Mientras veía la película, me preguntaba si alguna persona que no supiera absolutamente nada acerca de la vida y la obra de Bob Dylan, la entendería y le gustaría. No lo sé de cierto, pero si a alguien le gusta la música de Dylan y tiene alguna noción aproximada acerca de su vida, la disfrutará mucho (como fue mi caso).
La apuesta de Todd Haynes es a todas luces arriesgada: hacer la película biográfica de un personaje emblemático utilizando seis actores diferentes para interpretar diversas facetas de su vida. Sin embargo, estas encarnaciones de Dylan ni siquiera cumplen el simple requisito cronológico o de parecido físico. En cada etapa, el personaje recibe un nombre diferente y lo llega a interpretar una mujer y un niño negro, además de que los actores adultos ni siquiera se parecen entre sí. Algo parecido hizo otro Todd: Solondz, en Palindromes, con la historia de una niña que sufre abuso en diferentes etapas de su vida, e incluso es interpretada también por un niño.
La diferencia con Hines es que el recurso no se acaba ahí, sino que cada fase del personaje ha sido alterada, y aparentemente no tienen continuidad; parecen vidas separadas, pero que finalmente terminan por coincidir, de alguna manera o de otra.
El primer Dylan está interpretado por Marcus Carl Franklin, un niño negro, un trovadorcillo vagabundo que se hace llamar a sí mismo Woody Guthrie, y que carga una guitarra tatuada con el mensaje “Esta máquina mata fascistas” (como lo decía la propia guitarra del verdadero Guthrie). El pequeño Woody trabaja en un circo, escapa en un tren, lo asaltan, lo salva una familia clasemediera, vuelve a escapar y va a buscar a su ídolo moribundo, el real Woody Guthrie, al hospital.
El segundo Dylan lo interpreta Ben Whishaw (el Grenouille de El perfume) y se hace llamar a sí mismo Arthur Rimbaud (por cierto: si se hiciera una película sobre el maldito poeta simbolista francés, Whishaw estaría perfecto). Parece que está testificando ante un juez y hace acotaciones sobre su vida y lanza máximas sentenciosas sobre esto y aquello, muchas de ellas tomadas de declaraciones verdaderas de Dylan.
El tercer Dylan es Christian Bale (el famoso nuevo Batman) que interpreta a Jack Rollins, un cantante de folk en éxito ascendente. Su vida está contada en una especie de documental (como el de Martin Scorsese: No direction home) en el que aparece Julianne Moore como una suerte de Joan Baez, renegando y lamentándose de los bandazos de Rollins, quien luego se transforma en el Pastor John, en un cristiano renacido, igualito que el Dylan que surgió a mediados de los setentas cuando descubrió a Cristo e hizo discos donde cantaba a los cuatro vientos la buena nueva de su fe.
El cuarto Dylan es el malogrado Heath Ledger (el genial Guasón de Batman), que interpreta a Robbie Clark, un actor que a su vez interpreta a Jack Rollins en una película. A este Dylan le toca mostrar la parte íntima y familiar, sobre todo la relación con Sara, la primera esposa.
El quinto Dylan lo interpreta magistralmente Cate Blanchett (¡la mismísima reina Isabel de Inglaterra!), haciéndola de Jude Quinn, un cantante de folk que se pasa al rock, que está en el pináculo de la fama, pero también de su propia crisis emocional y existencial, hasta la madre de anfetaminas, harto del acoso de los medios y de las relaciones atosigantes, cuando él lo único que quiere es cantar sus propias canciones y no quiere ser líder ni portavoz de nada. La actuación es portentosa y, paradójicamente, es la más cercana al Dylan real, con su voz quebradiza, su vulnerabilidad, su inteligencia y una etérea sensualidad. ¡Qué paradójico, no? Una mujer puede interpretar mejor que nadie a un hombre artista en sus momentos de mayor vulnerabilidad.
El sexto Dylan es Richard Gere, que la hace de Billy The Kid. Se supone que se trata de encarnar al Dylan maduro, al que se retiró al campo y a la vida calmada, pero es el Dylan menos logrado, no sólo por el miscast de Gere, sino porque no termina de cuajar la idea de mostrarlo como un forajido triste y cansado. Quizá se salva el episodio por la imaginería surrealista (en un pueblo del oeste aparece una avestruz y una jirafa), además de que sirve para cerrar algunos círculos (por ejemplo, Billy huye y se encuentra en un tren la guitarra que le robaron al primer Dylan).
Como decía, es posible que para quien no tenga ni peregrina idea sobre la biografía de Dylan la película le parecerá poco menos que un galimatías y terminará preguntándose: “¿Dónde está Dylan?”. Desde luego, Dylan está y no está ahí al mismo tiempo.
Está en su música y en los episodios que realmente sucedieron, y otros no tanto; por ejemplo, cuando se pone a bailar watusi con los Beatles, bien pachecos (se dice que fue Dylan el que les convidó el primer toque de mota a los cuatro de Liverpool), o cuando en una fiesta presenta a Brian Jones como “el que toca en esa bandita chistosa que hace covers”. O cuando va en su limusina y lo alcanza un poeta llamado Allen Ginsberg en una especie de motoneta y le dice que entiende que se haya vendido a su público porque en realidad se ha vendido a Dios, o algo así, y Dylan (bueno, el Dylan que interpreta la Blanchett) todo emocionado dice: “¡Ése era Allen Ginsberg, man!”
Y no está, porque cada faceta de su vida ha sido creada y recreada por sus fans y por los propios medios (aunque también hay que reconocer que una buena parte de esa mitología fue alentada por el propio Dylan, sobre todo al principio de su carrera), al grado en que ya no se sabe dónde acaba la verdad y dónde empieza el mito. En una de las primeras y más celebradas biografías de Dylan (publicada hace miles de años por la célebre editorial Júcar en su serie Los Juglares), Anthony Scaduto escribe: “Un hombre que se envuelve a sí mismo en el mito debe creer en su propia magia para que la cosa funcione. Al cabo de un tiempo –recuerda un amigo de los primeros días él (Dylan) no parecía saber ya qué era verdad y qué creación propia”.
El hecho es que Dylan se ha convertido en uno de los personajes icónicos del siglo XX (y mientras siga haciendo canciones, del siglo XXI). Su obra ha influido en multitud de artistas. Incorporó la poesía en el rock (de hecho, algunos dicen que Dylan le quitó el roll al rock y lo volvió arte y no sólo música bailable).
Lamentablemente, en México su música nunca ha tenido la repercusión que debiera (salvo en el caso de los verdaderamente enterados): ha sido poco valorada, posiblemente por la barrera del idioma, pero lo cierto es que todos los roqueros actuales (incluso los raperos) le deben algo a Dylan, lo sepan siquiera o no.
Hines juega, pues, con la realidad y la ficción y nos presenta la biografía de un personaje único de nuestro tiempo, sin el cual sería imposible explicarnos muchas cosas que ahora son cosa común y cotidiana, pero que antes de él eran inimaginables.
Al terminar la película, se me ocurrió que Dylan es un poco como la Coca Cola, como Mickey Mouse o como el vodka Absolut: nos basta con ver su silueta, su contorno, para identificarlo inmediatamente. No obstante, la presencia de Dylan no se reduce a lo simbólico o icónico, sino que está presente en lo verdaderamente importante: su música, sus canciones, su poesía, y en su actitud como artista, que a pesar de todo, a pesar de las exigencias de sus primeros fans (que lo llamaron “Judas” por cambiarse del folk al rock), de los medios (que a huevo lo querían convertir en vocero y estandarte de una generación) y de la propia industria disquera (que le exigía que escribía éxitos inanes y no se arriesgara), Dylan siempre siguió sus propios instintos, sus propias reglas, sus propias intuiciones, y siempre se reinventó, nunca se anquilosó, siempre ha buscado abrir nuevos caminos de expresión, y sin embargo, siempre ha seguido siendo él: el poeta de la voz nasal, el del berrido de borrego que nos canta letras con imágenes bellas, extrañas e insólitas, y nos restriega en la cara su verdad, que es la verdad de un artista único e irrepetible.
Este sí es el corto de la película