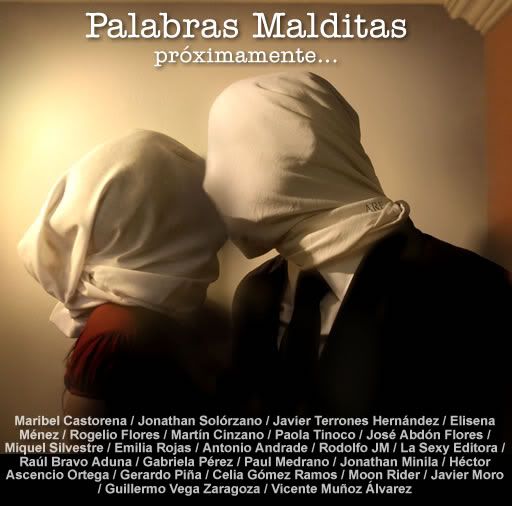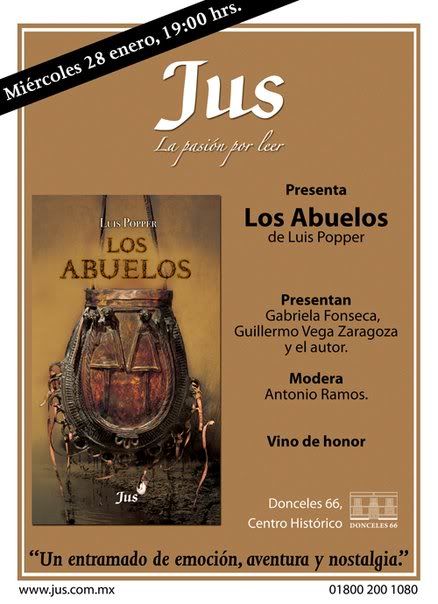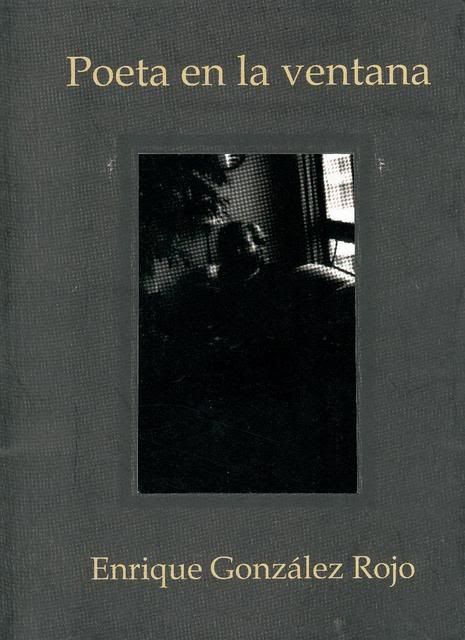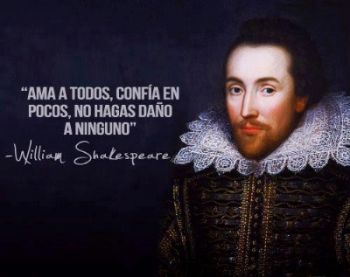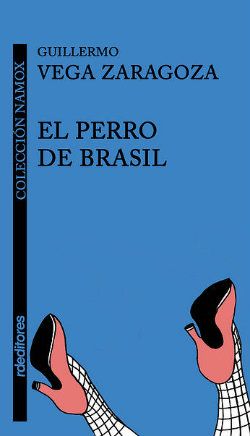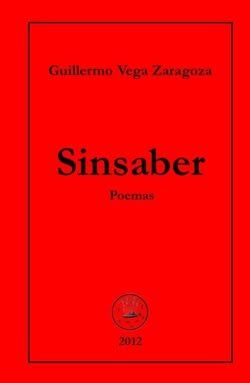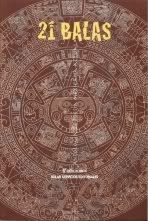Tratado de impaciencia no. 119
Salir a la calle en la Ciudad de México se ha convertido ya en un deporte extremo. Y no me refiero al lugar común: el tráfico demencial, la inseguridad, el smog y todo eso. Me refiero a que en el simple traslado de tu casa al trabajo te encuentras con agresiones que pueden estar atentando contra tu salud y tu equilibrio mental.
Por ejemplo, los vendedores ciegos de CD’s piratas en el Metro. A veces me pregunto si no serán también sordos, además de invidentes. Ya en una ocasión le tuve que pedir a uno que le bajara el volumen a su bocina, pero tampoco puedo estar diciéndoles a esos animales que le bajen de huevos a su pinche escándalo en cada estación, todos los días que use el Metro,.
Entonces he optado por aislarme con mis audífonos e ignorarlos, pero ni así. A veces es tan alto el volumen, que se filtra por los resquicios de mis orejas. Y por si fuera poco está la vibración de la bocina. No sé ustedes, pero yo sí siento la vibración de las ondas sonoras en el cuerpo, aunque no alcance a escucharlas.
En uno de los pocos buenos reportajes que he visto recientemente uno de los noticieros de la mañana, dijeron que tanto el alto volumen como las vibraciones sonoras producen estrés, y que una persona sometida de dos o tres horas a ese volumen excesivo, además de volverse sordo, puede empezar a tener alucinaciones auditivas; es decir, puede empezar a volverse loco.
En el mismo reportaje, a un señor de la tercera edad (un viejito, pues) le preguntaron que si no le molestaba el ruido de los vendedores, y respondió que sí, pero que “qué se le va a hacer, si la gente necesita ganarse la vida”. Desde luego que estoy de acuerdo con que todos tengamos derecho a ganarnos la vida, pero no a costa de joder a los demás, y eso sin contar que los discos que venden son piratas; es decir, venden mercancía producto de un robo.
Donde también los habitantes de esta malurbe arriesgamos la integridad física es en los llamados “microbuses” o “peseros”. Además de que el interior de los vehículos ha sido modificado para que quepan más asientos, uno tiene que aguantar el deprimente gusto musical de los choferes, que cuando no traen sus propios discos de reguetón, banda grupera o pasito duranguense, sintonizan alguna estación deplorable de las que ahora han invadido las ondas radiales. Y para completar la tortura, instalan las bocinas con doble “woofer” debajo de los asientos de los pasajeros, “para que se escuche acá, bien chiiiiiro, hiiiijooo”.
En verdad estoy seguro que exponerse por tiempo prolongado en dichas condiciones a ese tipo de música debe matar irremisible una buena cantidad de neuronas, con el subsecuente reblandecimiento del cerebro.
Cada vez que me bajo de uno de estos vehículos, me pregunto si no se tratará de un complot del gobierno para volvernos locos a los que tenemos la mala suerte de tener que usar el servicio público de transporte, y que no les reclamemos por todas las estupideces que hacen y todo el dinero que se roban.
El colmo resulta cuando, para salir huyendo de toda esa tortura, uno prefiere tomar un taxi. Sin embargo, en múltiples ocasiones, me ha tocado la mala suerte de salir de trabajar a la misma hora que se transmite uno de los programas más imbéciles de toda la historia del universo: “El Panda Show”.
Para los que no lo han escuchado, les ahorro el tormento: los radioescuchas (generalmente jóvenes ociosos con evidentes deficiencias de lenguaje y raciocinio) se comunican con el dichoso Panda (locutor al que cariñosamente y con una cursilería insoportable le dicen “Pandita”, a pesar de que la mayoría de las veces se burla de ellos, los insulta y humilla a micrófono abierto) para que le haga una broma telefónica a un “amigo” o conocido.
Generalmente, se trata de una chanza cruel y estúpida, por ejemplo, que lo metieron a la cárcel, que está embarazada o para reclamarle por alguna idiotez. Huelga decir que todas las víctimas caen redonditas pues padecen el mismo retraso mental que sus “amigos”.
Hasta ahí todo bien. Lo peor de todo es que ¡los radioescuchas disfrutan con eso y hasta se ríen! Y cuantimás: el taxista sintoniza el programa y el pasajero tiene que escucharlo sin ninguna posibilidad de escapatoria. Bueno sí, exagero. A la tercera ocasión que me tocó que el chofer trajera el mentado “Panda Show” le pedí que le cambiara de estación, pero entonces puso a los de Fórmula Financiera y salió peor. Así que ahora mejor les pido que le apaguen al radio. Algunos se molestan, pero me vale, porque yo soy el que pago, y si quieren oír su programa de mierda que se pongan audífonos.
Sin embargo, hoy me pasó algo verdaderamente insólito, digno de aquella serie de “La dimensión desconocida”. Tomé un taxi al salir de la librería Gandhi, a donde fui a buscar un libro, que evidentemente no encontré, pero me compré otro a final de cuentas. El chofer, un hombre como de 35 ó 40 años, calvo y con lentes, se volvió para verme de frente (me subí al asiento trasero) y me saludó con una sonrisa resplandeciente: “Buenas tardes, señor. Mi nombre es Alberto y es un placer tener la oportunidad de trasladarlo a su destino”.
Desde luego, mi primer impulso fue el de bajarme de inmediato del vehículo, no fuera una de esas bromas de programa de televisión. Busqué con la vista la cámara escondida, pero no distinguí nada. El auto arrancó y me preguntó: “¿A dónde lo llevo, señor?” Titubeé unos segundos (así de impresionado estaba) y balbuceé la dirección. Ya un poco más repuesto de la impresión, abrí el libro que había comprado y me puse a leer.
En uno de los altos, el hombre se volvió insistentemente para tratar de ver el título del libro. Distinguí sus intenciones de hacer plática, pero clavé la nariz en el libro y sólo lo veía de reojo. Entonces, me percaté de que en el radio sonaba Donna Summer a un volumen prudente. Bueno, pensé, no está tan mal.
Al poco rato abrió la guantera y sacó un CD, lo introdujo en la ranura y empezaron a sonar las notas de la “Primavera” de Vivaldi. Bajé el libro y el chofer me miró por el retrovisor. Pude distinguir una sonrisa de satisfacción. Regresé a la lectura y todo el trayecto fue en silencio, navegando con la música de violines por el proceloso tráfico de viernes de quincena.
Entonces, minutos después, no sé cuántos, el chofer me dijo: “Hemos llegado a su destino, señor”. Le pagué y me bajé del auto, aún incrédulo.
Creo que gracias a ese hombre mi cerebro recuperó unos cuantos cientos de neuronas que ya daba por perdidas.