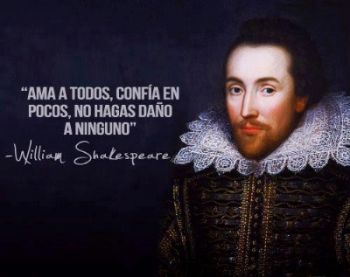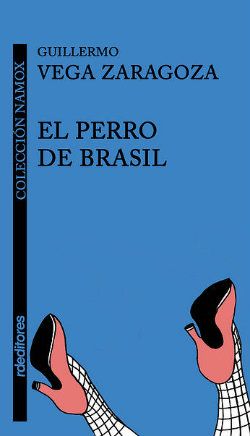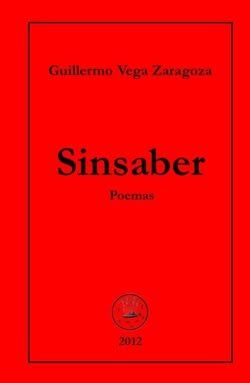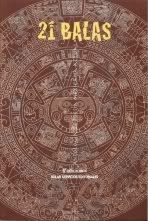por Fernando Reyes
A Mauro Chávez, amigoPocas veces me siento así. ¿Solo? ¿Triste? ¿Sin sentido? ¿Hasta la madre? No lo sé. Eso es precisamente parte del friqueo, del sacón de onda, de la diarrea anímica, de la bulimia espiritual: la incertidumbre, el no saber de qué se trata todo este rollo de vivir.
Cuando me siento así, no tengo ganas de “echarle ganas y salir adelante”, de trascender el malestar y pensar en que mañana será otro día. En noches como éstas no quiero echarle un fon a Mauricio Carrera o Arturo Trejo, no quiero buscar a Nacho Trejo o Eusebio en alguna cantina del centro, no quiero caerle a la casa de Memo Vega o Gerardo de la Torre, seguramente estarán escribiendo el texto para mañana o estarán cortejando a su nueva aventura o verán la tele tranquilos. Cuando me siento así, no quiero ir a refugiarme en los brazos o en las piernas de alguna amada, no quiero comprar una pizza e ir con los hijos o la ex, no quiero unas chelas con el compa del trabajo ni ponerme una garritas para ir a bailar o invitar al cine a una solitaria, de las cientos que esperan la llamada de alguien porque están llegando a los treinta y sienten que algo les falta. Tampoco me voy al cine o al teatro ni a un antro en la Condesa, en la Zonaja o en Garibaldi. No quiero ir a un templo ni platicar con Dios ni con Emerson ni con Tagore.
Cuando me siento así. Me queda un recurso que alimenta, ya no mi esperanza, sino mi polvoriento pasado, ése que -creo- había dejado atrás, el pasado de la banda, el del barrio, mis años mozos. Entonces dirijo mi nave hacia las colonias donde me partí la madre por primera vez, donde conocí los besos y las manos furtivas en la noche, donde tragábamos tacos de “a corredor”, donde tuve mi primer hogar, donde lo perdí. Circunvalación, Peluqueros, la San Juanita, Plomeros, Inguarán, Eje 2 Norte.
Siempre habrá alguien en alguna de esas esquinas. Difícilmente me reconocerán.
¿Qué onda, pinche loco? ¿Qué milagro, hijo de la chingada? Llevo menos de quinientos pesos en la bolsa. Sé que con eso me perderé en la noche. “El Güero” en su silla de ruedas me invita a ver el partido del Necaxa contra quién sabe quién. No le diré que no me interesa el futbol (lo recuerdo cuando jugábamos). En el intermedio, con una caguama encima, me pregunta qué onda, güey, qué cuentas. Tengo que ficcionar mi pobre vida, pues no le hablaré sobre el último viaje a Europa ni sobre el último libro, no le diré que estoy en la UAM dando clases o que pienso hacer otro posgrado. Le diré que ya me peleé con mi mujer, que tengo una amante y que quiero comprarme un carro. “¿Cómo ves, güey, no sabes de alguien que me consiga un modelito chingón y bara?” Sé que ése va a ser pretexto para que salgamos de su casa y de la mirada de fastidio de su mujer. Dos cuadras y ya estamos con “El Nava”, más de cien kilos, unas diez cicatrices, cinco hijos y una halitosis poca madre. Así, el de la silla se deshace de mí, hoy no estuvo para el desmadre. Mientras, el amigo scare face me sugiere darnos un toque. Vamos con “Pepita” y ella nos surte. Me da pena pagar tan barato por un churro. Pero, en fin, por eso vine aquí, porque estoy hasta la madre de todo. Nos metemos al Deportivo Eduardo Molina y recordamos viejos tiempos y aventuras entre el humo pestilente de una mota ya sin chiste.
Poco entusiasmo me causa recordar aquel pasado: cascaritas llaneras, pintas a Chapultetrepo, madrizas colectivas, novias compartidas, los separos en la Venustiano Carranza, la Dandys Le Club, donde llegaban travestis y lesbianas de la Moctezuma, de Aragón y de Neza. “Menos mal que ahora ya existen los téibol”, dice, sugerente.
No, güey, no tengo ganas, le contesto cortante y con la intención de largarme, pateando la tierra del campo de fut, mordiendo una manzana, como era mi costumbre, siempre que me daba un toquín. En ese momento me siento terriblemente viejo y recuerdo a Mick Jagger, corriendo en el Foro Sol. Recuerdo a Mónica Lavín, quien ganó la uña de la guitarra de Keith Richards. Siento algo de consuelo al recordar a una mujer tan plena. Y mientras “El Nava” forja otro churrín, me pongo a cavilar cuestiones literarias: me llega a la mente la escena final de El Rayo Macoy cuando está hasta la madre y lo único que quiere es su bicicleta de repartidor, se me aparece también la escena final de Nada es para tanto, de Óscar de la Borbolla, cuando el protagonista está a punto de regresar a su antigua colonia, donde su mamá es peluquera. Recuerdo a Chin Chin el teperocho y algunos personajes de Emiliano Pérez Cruz y de Enrique Serna. No soy de aquí ni soy de allá, no estoy con unos ni con otros.
Como mi valedor me ve indiferente y a punto de irme, me jala para ir a ver a la “Chocorrola”. Ven, cabrón, vas a ver qué buena se puso. Como queda cerca de los ricos quesocarnes de la 20 de Noviembre, me animo, más por los quesos, que por la carne de aquella morenaza color de llanta que habré dejado de ver hace unos veinte años. Cuando llegamos a la vecindad, me sorprendo al ver a una chavita tan parecida a lo que fue la chocobizcocho, ex compañera de la secundaria. Pero la chava sólo abre la puerta, nos pasa y se va con un gañancito que la espera. La morenota nos invita un Bacardí con Big Cola, mientras mueve descaradamente la ídem. A mí no se me antoja ni la una ni la otra. Entonces, decidido me levanto para despedirme. Mi “balata” me detiene y me pide doscientos pesos. “Con eso ya es toda tuya”. Le doy el billete. “Te la disparo”, le digo antes de salir, igual de friqueado y sacado de onda que en un principio.
Camino a casa, se me va quitando el sin sentido. Y un poco menos triste, planeo una nueva antología. Al llegar, escribo esto y, como un acto de magia, ya no me siento así.
Publicado en el suplemento
Arena de
Excélsior (http://www.suplementoarena.com)