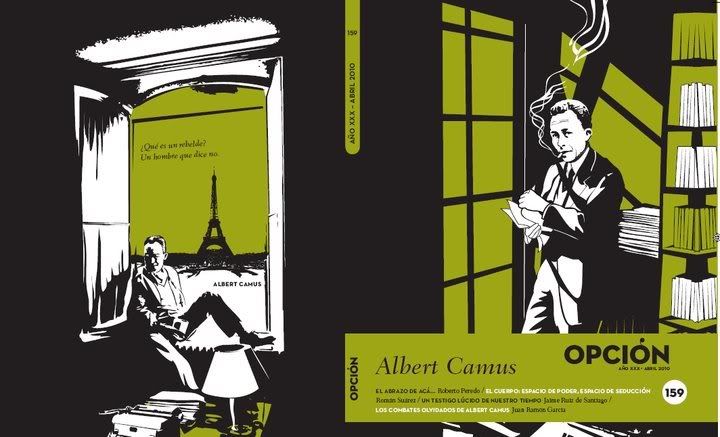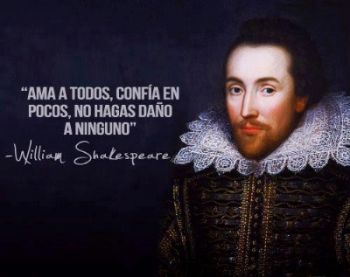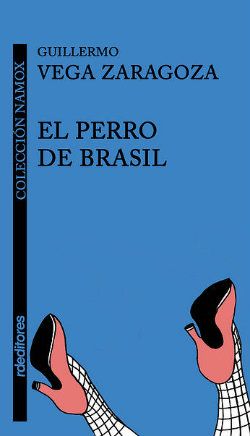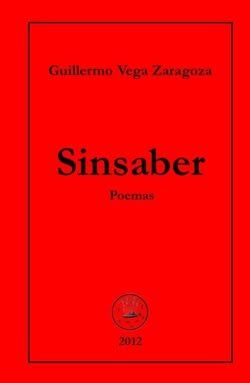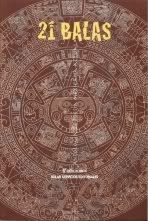La revista Opción ITAM publicó este texto en su número 159 de abril de 2010, dedicado al autor de El extranjero.
Camus: regreso al hombre rebelde
por Guillermo Vega Zaragoza En 1962, un jovencísimo Mario Vargas Llosa escribió un artículo desde París –recogido primero en un librito casi inconseguible, Entre Sartre y Camus, publicado en Puerto Rico en 1981, y después incluido en Contra viento y marea (1962-1982), de Seix Barral, en 1983– en el que hizo una severa revisión de la obra de Albert Camus, fallecido apenas dos años antes, el 4 de enero de 1960, en un trágico accidente automovilístico. El aún desconocido escritor peruano aprovechó la aparición del primer tomo de los Carnets, de Camus, publicado por la editorial Gallimard, para saldar cuentas con el Premio Nobel de Literatura de 1957: “¿Cómo explicar el caso de Albert Camus? Hace quince años era uno de los príncipes rebeldes de la juventud francesa y hoy ocupa el lastimoso puesto de un escritor oficial, desdeñado por el público y vigente sólo en los manuales escolares.”
El principal alegato de Vargas Llosa es que Camus cayó tan pronto en desgracia en el favor de los lectores debido a su insistencia en presentarse como un filósofo. “La gloria, la popularidad de Camus reposaban sobre un malentendido. Los lectores admiraban en él a un filósofo que, en vez de escribir secos tratados universitarios, divulgaba su pensamiento utilizando géneros accesibles: la novela, el teatro, el periodismo.” El futuro autor de La guerra del fin del mundo es implacable: “Su pensamiento es vago y superficial: los lugares comunes abundan tanto como las fórmulas vacías, los problemas que expone son siempre los mismos callejones sin salida por donde transita incansablemente como un recluso en su minúscula celda.” Eso sí: Vargas Llosa lo reconoce como un gran narrador y prosista: sus libros serían “desdeñables si no fuera por su prosa seductora, hecha de frases breves y concisas y de furtivas imágenes”. Reconoce que, en realidad, Camus “era un artista fino y en algunas de sus obras registró intuitivamente el drama contemporáneo en sus aspectos más oscuros y huidizos”.
No obstante la severidad con que lo juzga, Vargas Llosa termina por absolverlo de sus “deslices”: “Camus no tuvo la culpa de que se viera en él a otro y lo único deplorable es que, contaminado por ese asombroso equívoco colectivo que hizo de él un ideólogo , traicionara su sensibilidad ascendiendo a alturas especiosas para discurrir artificialmente sobre problemas teóricos.” Y finaliza: “El prestigio de Camus se desvaneció cuando sus lectores descubrieron que el supuesto pensador, que el aparente moralista no tenía nada que ofrecerles para hacer frente a las contradicciones de una época crítica.”
Desde luego, aún faltaba que Francia y el mundo entero vivieran el agitado año de 1968, durante el cual la historia parecía empeñada en darle la razón a Jean-Paul Sartre, quien renació entonces como el filósofo-intelectual comprometido con la causa de los estudiantes y el proletariado (“No se encarcela a Voltaire”, había dicho Charles de Gaulle). La polémica que lo llevó a distanciarse de Camus –a propósito de un violento ataque en Les Temps Modernes, la revista de Sartre, donde se le acusaba de replegarse en el inmovilismo y la pasividad favoreciendo el poder reaccionario– se veía ya muy lejana. ¡Además, Sartre había rechazado el Nobel! Sin embargo, el desencanto llegó muy pronto, la estrella de Sartre como intelectual de izquierda terminó por apagarse y la obra de Camus sería finalmente rescatada y revalorada.
Vargas Llosa tiene razón: Camus no era un filósofo, pero tampoco era sólo un literato. Además de un excelente narrador y prosista, era un agudo pensador. A diferencia del rigor lógico de Sartre, el método de Camus es la duda y el cuestionamiento. De ahí que las ideas que surgían a través de sus novelas las extendiera para desarrollarlas y clarificarlas en sus ensayos.
Al comienzo de su carrera literaria, Camus tenía una visión optimista y positiva de la vida y el mundo, a pesar de haber padecido hambre y miseria en la infancia que vivió en Argelia. En 1937 apareció su primer libro, Anverso y reverso, y más adelante, en ese mismo año, el conjunto de ensayos poéticos titulado Bodas. En estas primeras obras es posible identificar un ciclo inicial en el pensamiento de Camus: lo que algunos autores han llamado “la religión de la dicha”, donde expresa una extasiada exaltación de la vida y del goce del cuerpo y los placeres, aunque ya insinúa su preocupación por la muerte como destino del hombre. Se niega a creer que haya trascendencia después de la muerte, por lo que es preciso gozar plenamente la experiencia de la vida: “El mundo es hermoso y fuera de él no hay salvación.”
En estos ensayos juveniles es posible detectar la influencia temprana de André Malraux –con el que más tarde lo uniría una gran amistad– y André Gide, sobre todo el de Los alimentos terrenales, donde Camus encontró en forma literaria la misma glorificación de la vida que también lo poseía a él. En una entrevista, muchos años después, Camus afirmó: “Conociendo bien la anarquía de mi naturaleza tengo necesidad de ponerme, en arte, barreras. Gide me enseñó a hacerlo. Su concepción del clasicismo como un romanticismo domado, es la mía.”
En efecto, como bien señala Aníbal Romero en su ensayo “Albert Camus: la historia, el absurdo y la moral”, el elemento clave a tomar en cuenta para apreciar a plenitud la obra de Camus es el clasicismo, entendido éste como mesura en el estilo, sobriedad en las concepciones, disciplina en la forma y equilibrio en los planteamientos. Esta vocación clásica también provendría de sus lecturas tempranas de Nietzsche, sobre todo Así habló Zaratustra y El nacimiento de la tragedia. Aunque después rechazaría el nihilismo nietzschiano, Camus retomó del filósofo alemán la sensibilidad expresiva, la reconciliación del hombre con la naturaleza, la aspiración a la unidad, el rechazo a lo sagrado y, sobre todo, la continua mirada a la Grecia clásica y sus mitos.
Camus consideraba que el artista, el escritor, es un creador y recreador de mitos. “Los mitos no tienen vida por sí mismos. Esperan que nosotros los encarnemos –dice en “Prometeo en los infiernos”–. Que un solo hombre responda a su llamamiento, y ellos nos ofrecerán su savia intacta.” Consciente de su inspiración artística –señala Marla Zárate en “La rebeldía mítica de Albert Camus”–, Camus “se apoya en elementos literarios, utiliza la metáfora, alude a las acciones heroicas y ensalza el mundo griego: Sísifo, Prometeo, Ulises, Némesis, Helena… pasean sus enseñanzas a fin de otorgarnos una visión que nos pueda salvar de la amargura… Por ello esa mezcla de racionalidad y mito, de filosofía y literatura”.
En La necesidad del mito, el psicoanalista Rollo May explica el mecanismo y la función que cumplen los mitos en la historia de la humanidad, pero sobre todo en el mundo contemporáneo: “Un mito es una forma de dar sentido a un mundo que no lo tiene. Los mitos son patrones narrativos que dan significado a nuestra existencia.” Los mitos son la autointerpretación de nuestra identidad en relación con el mundo exterior. Son el relato que unifica nuestra sociedad. Son esenciales para el proceso de mantener vivas nuestras almas con el fin de que nos aporten nuevos significados en un mundo difícil y a veces sin sentido. “Cualquier individuo –explica May– que necesite aportar orden y coherencia al flujo de las sensaciones, emociones e ideas que acceden a su conciencia desde el interior o el exterior, se ve forzado a emprender por sí mismo lo que en épocas anteriores hubiera llevado a cabo su familia, la moral, la Iglesia y el Estado.”
Como muchos hombres de su época, Camus se enfrascó en la labor de encontrar sentido a un mundo que lo había perdido, sobre todo después de haber vivido la experiencia de la segunda guerra mundial. Hiroshima y Auschwitz marcaron el alfa y el omega de la sinrazón a la que había llegado el ser humano (aunque ahora hemos corroborado que la estupidez humana no tiene límites). Para ello, armado de su sensibilidad artística y su talento literario, Camus emprendió el camino de explorar el alma humana y recurrió a los mitos griegos a fin de encontrar en ellos las explicaciones y los modelos que requería para su tarea. Sin embargo, otros decidieron recurrir al racionalismo a ultranza para encontrar sentido a la historia, negando la posibilidad de un equilibrio, creando el caldo de cultivo propicio para los absolutismos y autoritarismos que sólo responden a una verdad única –la propia– y niegan cualquier posibilidad de diálogo o disidencia, desterrando incluso la creación, la imaginación y el poder interpretativo del mito en aras de “la causa”.
Rollo May lo explica así: “El lenguaje abandona el mito sólo a costa de la pérdida de la calidez humana, el color, el significado íntimo, los valores: todo lo que da un sentido personal a la vida. Nos comprendemos mutuamente identificándonos con el significado subjetivo del lenguaje del otro, experimentando lo que significan las palabras importantes para él en su mundo. Sin el mito somos como una raza de disminuidos mentales, incapaces de ir más allá de la palabra y escuchar a la persona que habla” (cursivas en el original).
En 1938, Camus culminó la escritura de Calígula, su primera obra de teatro, aunque no la dio a conocer sino hasta 1945. En 1940 abandonó Argelia y se estableció en la capital francesa, donde entró a la redacción del periódico Paris-Soir. En 1942, en plena conflagración mundial, publicó El extranjero y un año después sacó a la luz El mito de Sísifo. Ambos libros se convirtieron instantáneamente en sus obras más celebres y, al mismo tiempo, en las más incomprendidas y tergiversadas.
En estas tres obras, Camus presentó sus ideas acerca del absurdo, que para él es la convicción de que la vida carece de sentido; se niega a otorgarle a la muerte una finalidad y, más aún, a que haya una trascendencia más allá de la muerte. El absurdo es el vacío, el vértigo que el hombre siente ante el silencio del mundo a preguntas esenciales. Pero en lugar de que Camus considere el absurdo como un fin, lo erige en el principio de todo. Lo primero es la comprensión de que si bien en sí mismo no todo en el mundo es absurdo, tampoco es totalmente razonable. Es decir, no hay absolutos, por lo que el hombre debe poner sus propios límites, y de ahí emerge su propia libertad. Camus en realidad invierte la polaridad del absurdo al que tantos han emparejado con la “nada” sartreana. En lugar de ser algo negativo, el absurdo es positivo porque, una vez asumido, permite la libertad y la creación.
Como lo señala Marla Zárate, para Camus, el hombre absurdo es aquél que ya no cree en términos absolutos, que ya no los espera, que quizá siente nostalgia, pero opta por vivir en la sabiduría de sus límites: “es un hombre que puede aceptar una moral impuesta: una serie de reglas sociales, pero que no admitirá otras porque nada hay que deba ser justificado”. En este sentido, el conocimiento del absurdo se convierte en lucidez. Conocer el mundo significa encarar el absurdo. “Absurdo es, por tanto, lucidez y verdad. La lucidez del hombre y la verdad del mundo.”
Para ilustrar sus ideas, Camus recurre a la novela y a la mitología. El personaje de Meursault representa al ser humano en el umbral del absurdo: lo siente, lo percibe y lo experimenta, inmerso en el vértigo y la angustia de la sinrazón. Meursault observa el transcurrir de sus días sin que nada cambie. Sin embargo, los acepta y así cree encontrarle sentido a una vida sin esperanzas, a la que siente que nada le depara el futuro. El asesinato sin sentido de un hombre, la resignada aceptación de su condena y la insensibilidad manifiesta ante la muerte de su madre, lo enfrentan, ante sí mismo y ante los demás, a la contundencia de los límites de su propia existencia.
Llama la atención que, además de bordar sobre los planteamientos de Nietszche, Heidegger, Jaspers, Kierkegaard y Husserl, Camus haya descubierto el germen de sus planteamientos en la obra de Herman Melville, especialmente en Bartleby, el escribiente y Moby Dick. El aparentemente plácido empleado que responde ante cualquier encomienda o exigencia de decisión “Preferiría no hacerlo” podría ser un espécimen, quizá menos trágico, de la estirpe de Meursault, en tanto el capitán Ahab estaría aquejado del síndrome de Sísifo, acicateado por el deseo de venganza.
De ahí que El extranjero represente el planteamiento inicial de la idea del absurdo que Camus desarrollará ensayísticamente en El mito de Sísifo. Meursault es el hombre absurdo que sucumbe ante el vértigo del vacío. Su resistencia al absurdo no construye sino destruye. Ni el asesinato ni el suicidio son considerados por Camus como salidas válidas a la angustia y la desesperación. He ahí la diferencia fundamental con Sísifo, quien para Camus es el héroe absurdo por excelencia. Condenado por los dioses a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña donde la piedra volvía a caer por su propio peso, Sísifo acepta su condena sin arredrarse, a pesar de que es evidentemente inútil, pues no lo lleva a ninguna parte. Sin embargo, Sísifo es un héroe “tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su pasión por la vida, le han valido este suplicio indecible donde todo el ser se emplea en no acabar nunca”, afirma Camus.
Pero Sísifo es, además, un héroe trágico debido a que es consciente. “¿Dónde estaría, en efecto, su pena si a cada paso mantuviese la esperanza de triunfar? El obrero de hoy trabaja, todos los días de su vida, en las mismas tareas y este destino no es menos absurdo. No es trágico más que en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la amplitud de su miserable condición: es en ella en lo que piensa durante su descenso. La clarividencia que debía de hacer su tormento consuma por ello mismo su victoria. No hay destino que no se supere con el desprecio.”
En 1944, Camus asumió la dirección del diario Combat, en el que aparecieron muchos artículos que después recopilaría en los tres tomos de Actualidades. En 1947 publicó La peste, que muchos considerarían su obra maestra, aunque en su momento la crítica no le fue tan benévola (lo acusaron de escribir “un tratado de moral laica”). Lo cierto es que con esta novela –y sobre todo con El hombre rebelde, de 1951–, muchos se dieron cuenta de que el “existencialismo de Camus” tenía serias diferencias con el de Sartre. En La peste explora el problema del mal y el sufrimiento humano. Para ello toma como escenario la Francia ocupada por los nazis. ¿Cómo entender que Dios permita el mal? Ante “el silencio de Dios ”, Camus plantea una “santidad sin Dios” . Si Dios permite el mal o no puede hacer nada para evitarlo, lo que le queda al hombre es rechazar el mal, rebelarse ante él. “Sé sólo que hay que hacer lo necesario para no ser un apestado, y que eso es lo único que nos puede hacer esperar la paz o, en su defecto, una buena muerte. Eso es lo que puede aliviar a los hombres y, si no salvarles, al menos hacerles el menor mal posible e incluso, a veces, algo de bien”, escribió en La peste.
Es probable que muchos interpretaran que Camus proponía una resignación pasiva ante la presencia del mal. Nada más lejano a eso. En El hombre rebelde desarrolló sus ideas al respecto y esto le valió la excomunión de la Iglesia sartreana. Para Camus, el hombre rebelde es aquel que acepta la vida sin sucumbir ante sus miserias, sin admitir que su aparente sinsentido deba conducir a la resignación, asumiendo una vocación humanista y solidaria. La rebeldía es una alternativa fáctica a la angustia existencial. Sin embargo, en ocasiones, llega un momento en que el hombre tiene que actuar para cambiar el mundo y sus circunstancias cuando el mal resulta inaguantable. Entonces decide volverse revolucionario y se abandona a la negación de la sumisión total en pos de la utopía. No obstante, el revolucionario termina por sacrificarse y sacrificar la libertad del hombre en función de un supuesto futuro mejor.
Sin embargo –y aquí encontramos el meollo de la polémica con los sartreanos–, Camus señala que mientras la rebelión humaniza al hombre porque lo coloca más allá de Dios y del absurdo, la revolución sustituye un mito por otro e intenta divinizar al hombre por encima de la historia. He ahí la principal contradicción entre rebeldía y revolución: “Lejos de reivindicar una independencia general, el rebelde quiere que se reconozca que la libertad tiene sus límites en todas partes donde se encuentre un ser humano y que el límite es precisamente el poder de rebelión de este ser. El rebelde exige sin duda cierta libertad para sí mismo; pero en ningún caso, si es consecuente, el derecho de destruir el ser y la libertad de otro”; en tanto “el revolucionario es al mismo tiempo rebelde o entonces ya no es revolucionario, sino policía y funcionario que se vuelve contra la rebelión. Pero, si es rebelde, acaba por levantarse contra la revolución”.
En La caída, su última novelada publicada en vida, en 1957, Camus emprende una nueva reflexión sobre sus planteamientos, que parecían no dejarle del todo satisfecho. ¿Qué sucede si el hombre –personificado aquí por el juez-penitente Jean Baptiste Clamence– se engaña a sí mismo y en realidad alberga el mal dentro de sí y se descubre como alguien egoísta e incapaz de amar? ¿Qué pasa si en realidad el hombre no tiene salvación, si no tiene salida alguna a su angustia vital?
Lamentablemente, sobrevino el accidente automovilístico que truncó su vida cuando apenas tenía cuarenta y siete años de edad y mucho que reflexionar todavía. Quizá Camus se sentía ya en un callejón sin salida, quizá por eso las novelas cortas de El exilio y el reino son una especie de regreso a su optimismo primigenio. Quizá su intención era volver a las cosas y los placeres simples, recuperar la inocencia perdida. Quizá por eso prefirió no usar el boleto de tren que encontraron en su abrigo el día de su muerte.