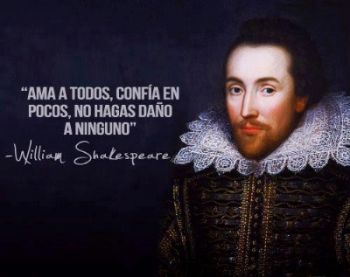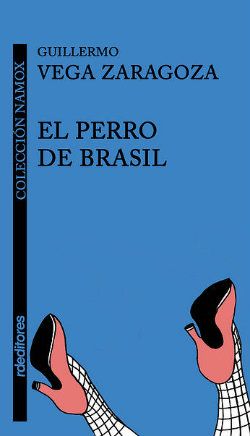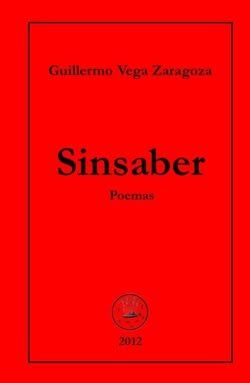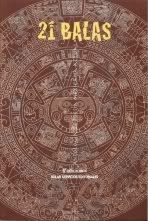lunes, octubre 31, 2011
Por Guillermo Vega Zaragoza
La
literatura es una de las artes más conservadoras y reacias a la incorporación
de elementos exógenos. Es comprensible: el arte de la palabra escrita es uno de
los elementos más poderosos y a la vez más frágiles de la cultura y la
civilización, por lo que es necesario protegerla y preservarla de la
“contaminación” y de las acometidas de “los bárbaros” —como los denominó
Alessandro Baricco—, de aquellos que quieren hacerla “cohabitar” con otras
artes para expandir sus horizontes. Y, sobre todo hoy en día, mantenerla a
salvo de los embates de las nuevas tecnologías.
En una
hermosa obra titulada Nadie acabará con
los libros, Umberto Eco y Jean-Claude Carrère dialogan acerca del futuro
del libro, lo que ha significado para la cultura y lo que podría significar su
desaparición. Allí queda muy claro que el libro de papel no desaparecerá sino
que convivirá con otros soportes, entre ellos, el llamado e-book o libro electrónico. Destacan que lo importante del libro es
el formato y no necesariamente el soporte. Es decir, lo valioso del libro es la
forma que inventó el ser humano para organizar las letras sobre el marco de la
página, sin importar si es de papel o electrónica. Es decir, el hallazgo de la
lectura secuencial.
Sin
embargo, paradójicamente, el formato mismo del libro es el que parece haber
limitado la posibilidad de experimentación y ampliación expresiva de la palabra
escrita. Hace ya casi 50 años, con Rayuela,
Julio Cortázar se atrevió a romper con la linealidad de la lectura, planteando
una primitiva “novela interactiva”. No me cabe ninguna duda de que, si viviera
hoy, Cortázar sería un entusiasta de la Internet y las redes sociales. De
hecho, él fue un incipiente bloguero, por ejemplo, en 1983, con Los autonautas de la cosmopista, creado
al alimón con su esposa, la fotógrafa Carol Dunlop. De haber existido la
tecnología actual hace 30 años, hubiera subido a la red de inmediato lo que
escribía en lugar de esperar a que apareciera en forma de volumen. Fiel
heredero de Macedonio Fernández, Cortázar buscaba ampliar el restringido ámbito
de sucesión de letras sobre el papel. Sus obras Vuelta al día en ochenta mundos y Último round buscaban lograr
en libro lo que ahora es posible con
los blogs: incorporar y combinar en un solo lugar diferentes formas de discurso
literario: cuentos, noticias, poemas, ensayos, reflexiones, aforismos, etcétera,
pero ahora también con imagen y sonido.
Hace
un par de años, asistí a un taller de crítica de arte que impartía el joven
filósofo y curador Javier Toscano. La gran mayoría de los participantes eran
artistas plásticos y egresados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Todos
ellos estaban familiarizados con el arte contemporáneo. Sólo tres personas
proveníamos del ámbito literario. Ahí me di cuenta de lo atrasados que estamos
algunos escritores en cuanto a nuestra concepción acerca del arte en general.
Seguíamos con una visión rígida que se forjó hace más de 2,500 años, en la
Grecia clásica, y que lamentablemente domina en la gran mayoría de la
población, debido a la deficiente educación artística que se imparte en las
escuelas. Me dio mucho trabajo entender que el arte actual no tiene por qué
explicarse por sí mismo, que plantea sus propias reglas y sus propios límites,
que todo es válido en los propios términos de la obra de arte y que lo
predominante hoy es la total promiscuidad de artes, géneros, escuelas y épocas,
siempre con el objetivo de explorar y crear algo nuevo, de expandir la
capacidad expresiva del ser humano a través del arte.
¿Qué
sucede en tanto con la literatura? Muchos poetas siguen fascinados con lo que Stéphane
Mallarmé hizo en ¡1897! con Un coup de dés jamais n'abolira le hasard (Un golpe de dados nunca abolirá el azar),
donde jugó con el espacio en
blanco y la ubicación cuidadosa de las palabras en la página, permitiendo
múltiples lecturas no lineales del texto y anticipa lo que en la actualidad
conocemos como “hipertexto”. O con
lo que hizo años después Guillaume Apollinaire en sus Caligramas, formando figuras con las letras y que prefigura lo que
más adelante será la llamada “poesía visual”. Todo ello en el limitado espacio
de la página del libro. Y desde entonces ha sucedido muy poco en términos de
innovación formal de la literatura (después de Joyce casi nada), mientras que en
las artes visuales la pintura se salió del cuadro y se mezcló con la escultura,
la fotografía, la arquitectura, la música, el cine, el video, el teatro y la
poesía, creando el arte conceptual, la instalación y el performance.
En
un artículo reciente aparecido en The
Guardian, Laura Miller destaca que los escritores actuales le han dado la
vuelta a incluir en sus historias lo relacionado con la Internet por considerar
que lo extremadamente actual del tema atenta contra uno de los objetivos
principales de la literatura: la búsqueda de “lo Eterno”. Por ello, muchos
autores se refugian en épocas pasadas, en la novela histórica, incluso unas
cuantas décadas atrás, para no tener que lidiar con la acuosa “actualidad”.
Y
eso sólo se refiere a la temática. En cuanto a la forma, la gran mayoría de los
escritores son más que reacios a entrarle a las nuevas formas de publicación,
ya no digamos a la edición electrónica o el e-book,
sino al blog y, más recientemente, a las redes sociales, como Twitter o
Facebook, por considerarlos como “una pérdida de tiempo”, “refugio de
aspirantes a escritor” o “pasatiempo de escolapios”. Para muchos escritores
—sobre todo los de edad avanzada y algunos jóvenes con alma vieja y pomposa—,
el único campo en el que se puede medir lo que es un “verdadero escritor” es el
del libro de papel publicado por una “gran” editorial.
Por
ello resulta explicable que, mientras las artes visuales avanzan y exploran campos
cada vez más insospechados, la literatura parezca estancada y cada año se
discuta interminablemente sobre “el fin de la novela” o “el fin de la poesía” o
el fin de lo que sea, cuando la realidad es que las nuevas tecnologías, la
convergencia de imagen, sonidos y textos en una sola plataforma y un solo
soporte, abre posibilidades insospechadas al replanteamiento de los paradigmas de
lo narrativo, lo poético y lo textual en general. Las posibilidades están
abiertas, pero por lo menos en nuestro entorno inmediato, el de las letras
mexicanas, muy pocos se están atreviendo a explorar estas nuevas herramientas,
a experimentar y arriesgarse tanto formal como temáticamente.
Lo irrefutable
es que hoy, como nunca antes, se ha escrito tanto. Nunca antes como hoy las
personas han escrito más poesía, narrativa, ensayo, cartas o lo que sea, a tal
grado que lo difícil ahora es entresacar lo bueno de la basura y, más aún,
discernir entre lo bueno y lo extremadamente bueno. Como señaló Eco en el libro
antes mencionado, la Internet nos ha acercado más que nunca a Gutemberg, a la
palabra escrita, pero también nos está alejando de ella y nos está llevando por
derroteros inimaginables que muy pocos se están atreviendo a sondear.
(Publicado en el número 15 de la revista cultural En Tierra de Todos)
viernes, octubre 21, 2011
El fetiche del libro de papel
El
fetiche del libro de papel
Por Guillermo Vega Zaragoza
Por Guillermo Vega Zaragoza
(Publicado en la revista Migala núm. ?)
Hace poco apareció en España un libro titulado
Enfermos del libro. Breviario personal de
bibliopatías propias y ajenas (Universidad de Sevilla, 2009), escrito por
el diplomático y bibliófilo Miguel Albero. Es un exhaustivo y ameno compendio
de todas las patologías relacionadas con ese artefacto compuesto de caracteres
e imágenes impresas en hojas de papel, unidos entre sí en una de sus orillas y
aprisionados por unas tapas de algún material un poco más grueso y resistente.
La primera de ellas es, desde luego, la bibliofilia: el amor desaforado por los
libros. Es decir, no por la lectura en sí, sino por el libro como objeto. Los
bibliófilos coleccionan libros, los almacenan en inmensas bibliotecas,
persiguen en forma enfermiza incunables, ejemplares raros o primeras ediciones.
Son personas que gozan —a veces con un fervor casi erótico— con el contacto de
las hojas, el empastado, incluso con el olor característico de los libros
viejos o nuevos, no importa. Ah: y además afirman que el libro de papel nunca
va a desaparecer, que no hay mejor instrumento para transmitir el conocimiento,
que ha durado siglos, que no se necesita energía adicional para hacerlo
funcionar, que se puede leer en la alberca, que… Bah, paparruchas.
Simple y sencillamente valdría recordarles un
nombre: Eróstrato. Si no les suena es porque fue un tipo que se quiso hacer famoso
prendiéndole fuego al Templo de Artemisa en Éfeso. Su maldición ha sido,
precisamente, que nadie se acuerde de su nombre. Me atrevo a traerlo a colación
para recordarles a todos los bibliófilos que sólo bastaría un pequeño y humilde
cerillo encendido para convertir a los objetos de sus amores en cenizas.
Es cierto: exagero. He recurrido al reductio ad absurdum para resaltar que
lo que pierden de vista los defensores del libro de papel es que lo importante
del libro como invención, como artefacto tecnológico, no es el soporte en sí,
sino el formato: ese rectángulo en donde se acomodan las letras en cada página
y la posibilidad de leerlas en sucesión o en desorden, como uno quiera. Esa es
la fortaleza del libro como idea, como concepto. Eso es lo que va a tardar
mucho en desaparecer, hasta que la humanidad invente algo mejor para transmitir
el conocimiento de persona a persona y de generación en generación. Lo del
soporte es lo de menos, porque la tecnología digital permite el almacenamiento
y la distribución de libros electrónicos tan amplia y rápida como nunca antes. Así
lo ha destacado Jeff Bezos, el CEO de Amazon, la librería más grande del mundo,
cuando lanzó el Kindle, su propio dispositivo para libros electrónicos. Su
objetivo (que seguramente logrará en unos años) es que Amazon pueda ofrecer cualquier
libro impreso, en cualquier lenguaje en cualquier época, disponible para
descarga en 60 segundos.
En efecto, el libro de papel no desaparecerá
sino que se convertirá en un asunto de excéntricos y extravagantes, como los
cazadores de mariposas, que a nadie molestan y hasta enternecedores resultan.
El libro de papel dejará de ser el medio principal para la transmisión de
conocimiento y la lectura; dimitirá en favor de los soportes electrónicos, los
llamados e-books, o libros
electrónicos, que, es cierto, presentan en este momento tanto ventajas (sin
duda, la más importante: tener a la disposición inmediata cualquier libro, sin
depender del espacio físico, con unos cuantos clicks) como desventajas (las
cuestiones de formatos, programas, dispositivos de lectura, etcétera), pero
sólo se requiere tiempo para que se resuelvan éstas últimas y pasen a
convertirse en el estándar para la edición de libros.
Es comprensible que los bibliófilos se sientan
amenazados por la proliferación de la tecnología digital. Eso mismo debieron
haber sentido los monjes copistas de la Edad Media con la aparición de la
imprenta: “¿Ahora qué haremos?” Nada: comprar libros. Los bibliófilos tendrán
que comprarse su Kindle, su iPad o lo que sea que se convierta en el lector
dominante), y leer libros electrónicos.
El infierno de todos los días
Por Guillermo Vega Zaragoza
(Prólogo a El infierno es una caricia, antología de realismo sucio, compilada por Arturo Terán y Juan Carlos Valdovinos, publicada por Editorial Fridaura, 2011)
El concepto de
“realismo sucio” fue originalmente una etiqueta un tanto artificial acuñada por
el crítico inglés Bill Buford, en una antología de la revista Granta en 1983, para describir el
trabajo de un grupo de escritores norteamericanos como Frederick Barthelme, Raymond
Carver, Bobbie Anne Mason, Jayne Anne Phillips, Richard Ford, Elizabeth Tallent
y Tobias Wolff. Algunos despistados —incluso así lo definen en diversos
“estudios” académicos y hasta en la Wikipedia— le llaman “movimiento”, cuando
en realidad los autores mencionados ni se conocían entre sí y mucho menos tenían
idea de que lo que escribían tuviera algo de “sucio”. Como se sabe, a los
estirados ingleses muchas cosas que hacen los estadounidenses —y en general
cualquier persona que no haga la hora del té y no coma fish and chips— tiende a parecerle ocurrente y extravagante, cuando
no decididamente degeneradas y perversas (como si para el resto del mundo no
fuera suficientemente extravagante y degenerado tener una familia real que no
gobierna y sólo es carne de cañón para los periódicos amarillistas).
Así,
para Buford, la obra de los autores mencionados es “una ficción que podría ser
de cualquier parte: es gente perdida en un mundo lleno de comida chatarra y de
los detalles opresivos del consumismo moderno”. Además, “existe una falta de
acción en los cuentos de los escritores norteamericanos que buscan, en vez de
ello, la revelación de un ambiente o de un momento y un lugar histórico”, por
lo que su prosa está “dedicada al detalle local, al matiz, a las pequeñas
distorsiones en el lenguaje y el gesto”.
A
pesar de la vaguedad de sus argumentos, la etiqueta de de Buford tuvo un éxito
inusitado y los críticos se abalanzaron en tropel a rastrear los orígenes del
“movimiento” y nombraron a Charles Bukowski “el padrino del realismo sucio”.
Algunos han ido más allá y han mencionado entre sus antecedentes a J.D.
Salinger e incluso a Ernest Hemingway. Para no quedarnos atrás, en México y
Latinoamérica también se ha recurrido a esta etiqueta para clasificar la obra
de autores como el mexicano Guillermo Fadanelli (quien en sus inicios prefería
calificar lo que escribía como “literatura basura”) y el cubano Pedro Juan
Gutiérrez, a quien algunos ocurrentes se han atrevido a llamar “el Bukowski de
La Habana”. Si a ésas vamos con el facilismo y me apuran un poco, podríamos
decir que José Revueltas es el “abuelo” del realismo sucio en la literatura
mexicana y hasta algunas cosas de José Agustín entrarían en el saco.
Ya
en serio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de “realismo sucio” (parafraseando
desde luego a Carver)? Los más ingenuos asocian el término con lo pornográfico,
lo “cochino” y lo “guarro”, con la violencia, el machismo y el sexismo, y hasta
con cierta tendencia a lo políticamente incorrecto, todo ello encaminado a épater le bourgeois, escandalizar a los
biempensantes y suscitar infartos en las almas impresionables.
De
entrada, algo hay de cierto en el espíritu “iconoclasta” de ciertos escritores,
sobre todo en los más jóvenes —y otros no tanto— que se formaron literariamente
con obras provenientes del catálogo de la editorial Anagrama (que publicó en
español a Bukowski, Carver y Ford, entre muchos otros de talante parecido): la
intención de romper con la solemnidad y “cuadradez” de la literatura dominante,
de contradecir la supremacía de lo “exquisito literario” y traer a las letras
el lenguaje de la calle, del infierno de lo que le sucede todos los días a las
personas comunes y corrientes en un mundo a veces despiadado y a veces
sumamente aburrido.
Eso
es por lo que respecta al “ánimo”, pero no se queda sólo en eso, sino que
también exige ciertos parámetros estilísticos que —y ahí no le erraron tanto
los críticos— proviene del mejor Hemingway y de los novelistas hard boiled, de la novela negra
policiaca, primordialmente de Raymond Chandler y Dashiell Hammet: en principio,
una pronunciada tendencia a la sobriedad, la precisión y una parquedad extrema
en el uso de las palabras en todo lo que se refiera a descripción. Por otro
lado, los objetos, los personajes y las situaciones se hallan caracterizados de
la manera más concisa y superficial posible. Se utilizan al mínimo los
adjetivos y los adverbios, dado que debe ser el contexto el que sugiera el
sentido profundo de las situaciones, los estados de ánimo y las atmósferas. Es
decir, se recurre a cierto “minimalismo”, a la utilización mínima de recursos
estilísticos para provocar una sensación de alejamiento hacia los personajes y
hechos narrados, sin importar que sean los más triviales y cotidianos, o los
más atroces y emotivos.
Así,
en esta colección de relatos, compilada por Arturo Terán y Juan Carlos
Valdovinos, tenemos a 18 autores —un tercio de ellos del sexo femenino—, en su
mayoría jóvenes, algunos con un recorrido razonable en su carrera literaria,
otros con apenas unas cuantas publicaciones, pero todos vinculados por esta
tendencia escritural—que es preferible a decir que se trata de un “movimiento”,
un género o un estilo.
A
continuación podrán leer lo mismo historias descarnadas, grotescas, violentas,
plenas de un intenso y extraño erotismo, que los descarnados avernos de lo
cotidiano, de la fatuidad existencial, del encabronamiento de personajes que se
juegan el todo por el todo por una cerveza, por un popper, por una caricia o por el amor eterno.
Más
allá de las etiquetas, en El infierno es
una caricia hay una buena muestra de la narrativa de lo que se escribe
desde el aquí y el ahora, de personajes inmersos aferrados a los últimos
reductos de humanidad que les permite una sociedad despiadada, enajenada por el
consumismo y los medios de comunicación, por el egoísmo y la avaricia de un
sistema que a veces parece arrastrarnos inexorablemente a la catástrofe.
Paradójicamente,
en estos personajes desahuciados, sin mayores expectativas que la propia
sobrevivencia, es posible que el lector encuentre un atisbo de esperanza para
soportar su propio e insoportable infierno de todos los días.
lunes, octubre 10, 2011
Viñetas de una “deseducación” masculina
por Guillermo
Vega Zaragoza
Aunque es el padre el que provee de la figura
masculina, de ejemplo y modelo de comportamiento al hijo varón, lo cierto es
que la madre cumple un papel fundamental en la configuración de la personalidad
masculina, ya sea reforzando o contradiciendo lo que los preceptos del padre establecen
acercan de lo que significa “ser hombre”. Luego, con el concurso de la escuela,
la sociedad y los demás hombres y mujeres, el hijo configurará su propia idea
de “lo masculino” para tratar de ajustarse a lo que la sociedad, pero sobre
todo las féminas, esperan de él.
Provengo de una familia formada
sólo por hombres: mi padre y cinco hijos. Yo fui el menor. Mi madre fue la
única figura femenina, además de algunas tías y primas, a partir de la cual
configuré en los primeros años de mi vida mi idea de lo que significaba “ser
hombre”. Todo ese saber, como sucede en la gran mayoría de los casos, fue
transmitido en forma oral y no necesariamente dirigido a mí sino en forma de
comentarios que mi madre hacía sobre otras mujeres y la forma en que esas
mujeres se relacionaban con los hombres. Mi madre nació en una ranchería de
Michoacán, así que muchos de esos comentarios tomaban la forma de dichos o
refranes, que a su vez habían sido contados a ella por su madre o su abuela. Se
trataba de pautas de comportamiento ancestral transmitido de generación en
generación con la fuerza incontrovertible de la sabiduría popular.
Recuerdo, por ejemplo, una frase:
“Cuiden a sus gallinas porque mis gallos andan sueltos”, la cual implicaba,
desde luego, que es la mujer la que debe cuidarse de las “acometidas” de los
hombres, ya que ellos sólo hacen lo que tienen que hacer en su papel de machos:
buscar hembras. En esa aparentemente inocente frase se encierra todo un mundo
de implicaciones acerca del rol que deben jugar tanto hombres como mujeres al
momento de relacionarse.
Mi familia estuvo formada de la
manera tradicional: mi padre proveía y mi madre nos atendía en casa. Como
hombres educados “tradicionalmente”, a mí y a mis hermanos, no se nos enseñó a
realizar “labores del hogar” (lavar, planchar, coser, cocinar, etcétera) y supongo que mi madre las hizo gustosa, aunque a veces se quejara,
porque había asumido que ese era su papel, que estaba cumpliendo con el rol que
se esperaba de ella. Todo eso estuvo bien hasta que llegó la edad de tener
novia y vislumbrar la posibilidad de formar una familia propia.
A la primera novia “seria” que
tuve, a los 19 años, ya estando en la universidad le planteé que, de llegar a
casarnos, yo quería tener una familia como la mía: es decir, yo trabajaría para
mantenerla a ella y a los cinco hijos que tendríamos. Dado que estaba ella
estaba estudiando, terminaría su carrera y podría buscarse un trabajo, pero
sólo de medio tiempo, ya que en las tardes tendría que atender a los niños. Ah,
pero sólo podría trabajar hasta que el más pequeños entrara a la escuela,
porque a mí no me gustaba eso de las guarderías (en realidad, a la que no le
gustaba era a mi madre o eso había dicho alguna vez).
Esa novia —con la que finalmente no me casé— me miró atónita durante toda mi
perorata y me dijo cuando terminé: “¿Pero es que tú estás loco o qué te
pasa?”. Ella provenía de una familia donde su madre siempre había trabajado y
su padre no sólo proveía sino que compartía las obligaciones de la crianza de
los hijos y los quehaceres del hogar, a partes iguales. Ese fue mi primer
encontronazo con la posibilidad de que mi modelo de familia no fuera el único,
pero sobre todo el primer cuestionamiento acerca de lo que significa “ser
hombre” en la sociedad en la que me desenvolvía.
Mucho tiempo después vine a
entender que a muchos hombres nos habían educado para ser Pedro Infante, o por
lo menos el prototipo de personaje que interpretó este actor en la mayoría de
sus películas: el tipo simpático, cantador, galán, encantador con las mujeres,
algo tomador y “ojo alegre”, pero enamorado y cumplidor. Y, como Pedrito, teníamos que salir en busca
de nuestra “Chorreada”: la mujer sumisa, comprensiva, abnegada, que asumiera su
rol pasivo al lado de “su hombre”.
Y también entendía que se habían
acabado las “Chorreadas”, que por lo menos en el medio social en el que me
desenvolvía cada vez era más difícil —si no imposible— encontrar una mujer que
quisiera formar una familia “tradicional” como en la que yo había sido criado.
El camino del “desaprendizaje” de esa concepción acerca de la masculinidad fue
ardua y dolorosa, y empezó con el aprendizaje de las cosas más elementales,
como, por ejemplo, hacer “labores del hogar”, es decir, aprender a valerme por
mí mismo, sin necesidad de una mujer (mi madre o una esposa) que las hiciera
por mí. Por eso entiendo que muchos hombres de mi generación, pero también de
otras posteriores y no se diga anteriores, no hayan podido hacer frente a ese
reto y hayan preferido sucumbir, que vayan de fracaso en fracaso en sus
relaciones, acumulando divorcios o, en los casos más extremos, ejerciendo
violencia emocional o física a sus parejas, como una forma de desahogar la
frustración que les embarga al no poder entender que el modelo de masculinidad
que se nos inculcó hoy es totalmente obsoleto. Me atrevo a aventurar la
hipótesis de que mucha de la violencia contra las mujeres en nuestro país es
consecuencia de esta incapacidad de la sociedad machista de entender estos
cambios de roles.
Existe un libro muy bello, escrito
por el poeta Robert Bly, titulado Iron
John: una nueva visión de la masculinidad, en el que a partir del cuento de
“Juan del Hierro” desentraña las vicisitudes de lo que significa “ser hombre”
en la actualidad. El principal reto, nos dice Bly, es que el hombre tiene que
establecer contacto con su lado femenino, de tal manera que pueda comunicarse
en un mundo donde las mujeres han dejado de jugar el papel tradicional de
comparsa masculina y reclaman plena igualdad de derechos y obligaciones.
Se trata de un camino arduo, pero
no imposible, donde también las mujeres juegan un papel importantísimo,
haciendo conciencia de no transmitir inconcientemente esos preceptos ya caducos
acerca de la masculinidad a sus hijos y, sobre todo, comprendiendo a los
hombres como pareja y compañeros de trabajo, a quienes no les es fácil de
ninguna manera ese proceso de “desaprendizaje”.
(Publicado en la revista Hysterias núm. 2)
(Publicado en la revista Hysterias núm. 2)
sábado, octubre 01, 2011
In memoriam Constantino Vega Mendieta (19/09/1919-03/10/2008)
El próximo lunes 3 de octubre se cumplen tres años del fallecimiento de mi padre, don Constantino Vega Mendieta.
Quiero recordarlo desde hoy con un bello poema escrito por el gran amigo y escritor Javier Raya, que dice algo de lo que también yo quiero decir acerca de mi padre.
El nombre del padre
por Javier Raya
Como la hora es propicia, y aún nos queda tiempo,
les pedimos que canten…
Luis Cernuda
Uno viene al mundo a ver qué tiene
y lleva puesto el nombre de su padre inseparable de sí
como el el fuego el color del fuego.
Y se da que uno reniega del nombre como extensión
y se encapricha en ser nombrado por el mérito sólo
de sus propias hazañas:
ningún hombre ocurre dos veces.
Pero sé que mi modo de mirar (eso amable
o cálido, la gracia para abrazar extrañas
con familiaridad) es émulo
de la amabilidad de mi padre,
y mis modos de enfurecer hacia dentro,
el modo en que cierta música puede romperme
es más suyo que mío.
Más que su apellido, tengo del viejo
un método infalible para equivocarme.
(De Por los rasgos una bayoneta, Fondo Editorial Tierra Adentro, Colección La Ceibita, 2011)