¿PODRÍA EL VERDADERO CARLOS MONSIVÁIS PONERSE DE PIE?
Por Guillermo Vega Zaragoza
Carlos Monsiváis
Apocalipstick.
Debate, 2009.
Publicado en La Jornada Semanal (27/12/2009)
Nunca creí esa leyenda urbana de que no existía un solo Carlos Monsiváis sino muchos, que eran vistos al mismo tiempo en marchas, presentaciones de libros, exposiciones, programas de televisión, en el cine, en el Metro o donde sucediera cualquier cosa digna de ser registrada en una crónica. Ya lo había dicho Sergio Pitol, que lo conoce desde que era un imberbe: “Carlos Monsiváis es un polígrafo en perpetua expansión, un sindicato de escritores, una legión de heterónimos que por excentricidad firman con el mismo nombre”. Aún así, me resistía a aceptarlo. Pero ahora la creo porque en su nuevo libro llamado Apocalipstick (colorido mot-portemanteau) consigue lo que a una sola persona le resultaría casi imposible: presentar un retrato múltiple y omnisciente de la Ciudad de México y las variopintas huestes que la habitamos.
En algún lugar Monsiváis ha dicho que cualquier foto de la Ciudad de México donde no aparezcan personas es una abstracción (o algo así) porque lo que la define es precisamente la mucha-gente, la aglomeración, la multitud, la muchedumbre. También dijo que uno de los colmos de la ciudad es que un evento fracase por falta de público (si no fue nadie es porque nunca sucedió). O a lo mejor ni lo dijo él, pero alguien se lo atribuyó para ganar prestigio, vaya uno a saber. Lo cierto es que en esta ocasión ha concentrado su atención en el comportamiento, las actitudes, los usos y costumbres y el imaginario colectivo de eso que por pura comodidad y pereza solemos llamamos los capitalinos, chilangos, defeños o —de plano en el colmo de la ordinariez— “distritofederalenses”.
Monsiváis asume juguetona y resignadamente la posibilidad de que en esta cuidad ya haya sucedido el Apocalipsis, (y si no nos dimos cuenta fue porque de seguro sucedió durante algún puente vacacional), o a lo mejor ya ocurrió varias veces, con lo que la antigua Tenochtitlan (con todo y Metrobús) sería ya una urbe post-post-post-apocalíptica. Escatológico o no, el libro de Monsiváis funciona como un retablo, o mejor: un mural; o mejor: casi un aleph, que nos lleva vertiginosamente de un lugar a otro, de un antro a otro, del Metro al Zócalo, de Polanco al multifamiliar, de la Zona Rosa a los malls, de la metafísica del asalto a la economía política del ambulantaje, del vía crucis cotidiano de los embotellamientos al vía crucis de Iztapalapa, del México freudiano al oráculo del libro de autoayuda, del chisme de vecindad al chat, de los prejuicios seculares a los estereotipos posmodernos, de los encueres colectivos a las marchas históricas, del desmadre consuetudinario e instantáneo al insondable pozo de los deseos reprimidos (Álvaro Cueva dixit).
Al igual que en sus anteriores libros de crónica —Días de guardar (1970), Amor perdido (1976), Escenas de pudor y liviandad (1988), Entrada libre. Crónicas de la sociedad que se organiza (1988) y Los rituales del caos (1995)—, Monsiváis echa mano de su arsenal de recursos conocidos: el humor incisivo, la ironía mordaz, la paráfrasis insólita, el detalle revelador, la cita memorable, el interludio sarcástico; pero a diferencia de sus anteriores obras, en Apocalipstick es posible detectar una depuración estructural, de estilo y de lenguaje (hace poco declaró que tenía miedo de que “un día la sintaxis acabara por ahorcarlo, de que entre frase y frase quedara atrapado en un paréntesis sin salida”), además de un esfuerzo de síntesis para estar a la altura de la encomienda: lograr que la metrópolis se vea en el espejo de sus crónicas (¿en verdad lo que escribe Monsiváis son propiamente crónicas o debiera acuñarse el nombre de un nuevo género que habrá de desaparecer junto con él?). Ese espejo tendría que ser colectivo o no sería. Por eso, ahora Monsiváis ha prescindido de los retratos individuales o, por lo menos, de los de celebridades políticas, culturales o del medio artístico, para concentrarse en el retrato multitudinario y casi anónimo (“cada quien es único, pero las maneras de ser único se parecen demasiado entre sí”, dice en alguna parte del libro) de las diferentes especies que pueblan esto que por puritita convención llamamos Ciudad de México, pero que habríamos también de buscarle otro nombre porque todos parecen ya quedarle chiquitos.
Del nutrido conjunto de crónicas, sobresalen, a mi gusto, tres: “Sobre el Metro las coronas”, donde con mirada aguda, entre maravillada y aterrada, nos muestra que el macrocosmos citadino de la superficie se reproduce magnificado en las entrañas subterráneas de la urbe, con todo y variedad incluida: “El vagón del metro es la Calle, el Metro es la ciudad, el boleto es el santo y seña para sumergirse en la asamblea del pueblo, la aglomeración es el origen de las especies, y el usuario (yo en este caso, o en cualquier otro de los escasos seis millones que al día se agregan y se alejan) acepta las fatigas de la convivencia y, lo acepte o no, admira los espectáculos que en sitios con espacio disponible o posible le parecerían abominables”.
En “La noche popular”, nos sumerge en la vida de las nuevas especies y costumbres nocturnas de la ciudad, a saber: el sexo en vivo, el stripper y el travesti (el table dance, como institución, quedó muchas páginas atrás), pero sobre todo explora el fenómeno del voyeurismo como una forma del desfogue: “La noche popular, en su rijosidad y su exhibicionismo y su inermidad, mantiene un rasgo esencial de la capital: la conversión del desamparo en deslumbramiento…, una ciudad de estas proporciones requiere del relajo como gran idioma público de la sobrevivencia… La ciudad es tolerante con tal de que la dejen ser indiferente, y es indiferente para que no le recuerden que se volvió demasiado tolerante…”
Y, en contraposición, en “El Zócalo en cueros” relata los entresijos del encuere colectivo para la “instalación” de Spencer Tunick en la plancha del Zócalo (una foto del insólito acontecimiento ilustra precisamente la portada del libro): “En el Zócalo, asilo de los poderes simbólicos de la República y la sociedad, en la mañana del 6 de mayo de 2007 se atestigua entre otros fenómenos el nacimiento de una versión inesperada del pudor de masas, que reexamina la eficacia histórica de uno de los grandes elementos de control del comportamiento o de la ‘conciencia de la excentricidad’ de las personas, o como se le diga al miedo al ridículo, ese respeto acongojado al punto de vista, aquí sí literalmente, de las generaciones pasadas y las presentes”.
Ya sea de día o de noche, Monsiváis no pierde oportunidad para desnudar a los habitantes de la ciudad, para maravillarse y cuestionarnos por nuestros comportamientos, costumbres y actitudes, en esta aglomeración urbana que por momentos parece rebasar los límites de lo posible y lo imaginable, pero se mantiene inevitablemente viva: “La Ciudad de México día a día se precipita a su final y, también a diario, se reconstituye con la energía de las multitudes convencidas de que no hay ningún otro sitio a donde ir”. Como quien dice, aquí nos tocó vivir y sobrevivir, y Carlos Monsiváis, como un posmoderno san Juan de la Portales, ha dado fe de sus fascinadas y escalofriantes visiones en un libro indispensable.



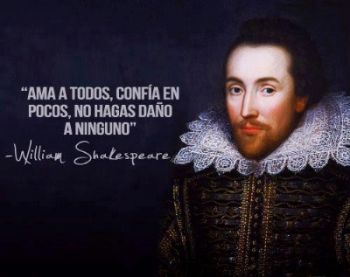


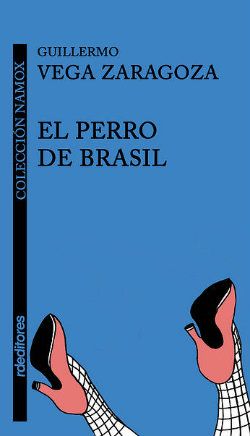
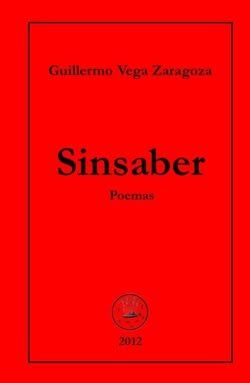






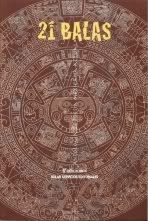






























2 Comments:
Exceleeente, me lo has antojado y muuucho, gracias por la probadita
"MI nombre no importa" es mi nombre.
Coincido contigo en la descripción de las capacidades y características de la escritura del ácido de Don Carlos, en lo que no, es en esa invitación velada a crear "escuela monsivaresca", como si no existiera (muchos le siguen y tratan de emularle, algunos con éxito lo habrán superado, pero hasta que muera lo sabremos..., como ha pasado con tantos otros). Pienso que la invitación está de más.
¿Realmente crees que habría que definir de otra manera a lo que Monsi escribe? Disculpa la pregunta, me pareció adulación.
¡Saludos!
Publicar un comentario
<< Home