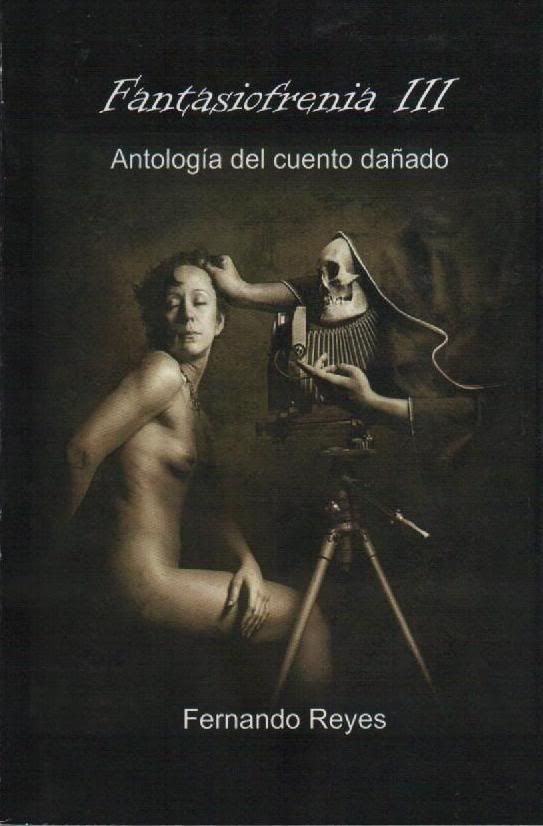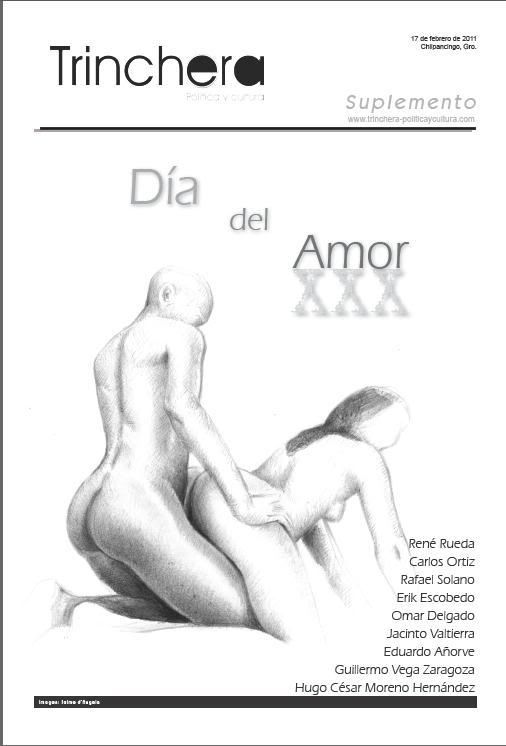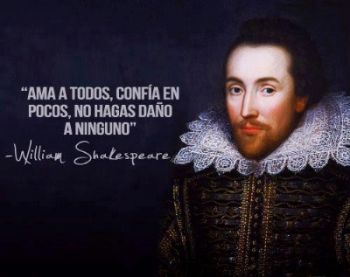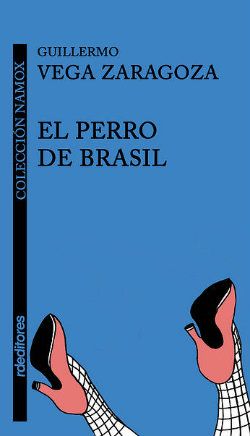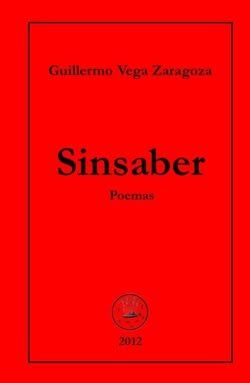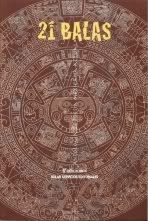viernes, febrero 25, 2011
jueves, febrero 24, 2011
Se puede ser un perfecto cabrón con libros o sin ellos
¿Dijeron políticas de lectura?
por Juan Domingo Argüelles
(Tomado de Campus)
Hace cosa de cinco años, el escritor José Saramago dijo que “leer libros siempre ha sido y siempre será cosa de una minoría y no vamos a exigir a todo el mundo la pasión por la lectura”.
La ministra de cultura de Portugal se declaró sorprendida ante tales declaraciones, porque Saramago, en ese entonces, había aceptado formar parte de un programa para incentivar la lectura entre los jóvenes.
El escritor, por su parte, respondió que su voluntarismo a favor de la lectura no le impedía mirar la historia y realidad como eran, y añadió: “mal andan las cosas si resulta necesario estimular la lectura, porque nadie necesita estimular el futbol”.
Explicó: “leer puede ser una necesidad, pero no tiene por qué ser algo obligado, y no voy a ser yo el que diga si leer es bueno o es malo, pues cada quién tiene que elegir su propio camino”.
Con esta declaración, Saramago dinamitó su monumento. Y todo porque, con gran incorrección política, contradijo la Verdad Cultural que ha venido animando por décadas el discurso voluntarista de la lectura y lo que los gobiernos han dado en llamar las “políticas públicas de lectura” que, en general, no son otras cosa que simple política o, peor aún, demagogia.
La ministra portuguesa de Cultura y otros funcionarios se mostraron políticamente escandalizados y culturalmente defraudados, pero Saramago dijo lo que pensaba y valoró menos la comodidad que la verdad.
Lo que dijo no era otra cosa que esto: todos podemos leer libros, pero no todos nos convertiremos en lectores; todos podemos escribir, pero no a todos se nos dará la vocación de escritores.; leer libros es estupendo y puede ser necesario, pero no por ello vamos a hacer de la lectura de libros una rotunda obligación.
Alessandro Baricco y Alberto Manguel, entre otros ilustres escritores-promotores del libro, ya lo habían dicho también, casi con las mismas palabras de Saramago. Baricco aconsejó a los jóvenes leer pero no vivir en “el adentro” de los libros, sino en la realidad palpitante, y Manguel sentenció que los lectores de libros han sido siempre minoría y que probablemente lo serían también en el siglo 32, aunque planteó esta ironía: “los lectores son una élite, pero una élite a la cual todo el mundo puede pertenecer”.
Lo que pasa es que los políticos (incluso los que se ocupan de las carteras de Educación y Cultura) casi no leen o sólo leen las cosas que les afectan. Sartre dijo que los artistas, escritores y lectores autónomos no se convierten fácilmente en ministros de Cultura, a menos que crean de verdad que pueden aportar más como políticos que como artistas, escritores e intelectuales. En México, indudablemente, tales fueron los casos de José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, aunque decir esto no sea de gran corrección política.
Desde hace años he venido sosteniendo, en mis libros y artículos, puntos de vista más cercanos a los de Saramago, Baricco y Manguel que a los de los ministros de Educación y Cultura, pues considero necesario que la lectura, como tema, deje de ser utilizado con fines exclusivamente políticos, administrativos y estadísticos, y recupere su sentido de realidad.
Voy al grano. Todos los gobiernos inoperantes o fallidos se agarran como de un clavo ardiendo de las estadísticas triunfales o triunfalistas para tratar, así sea inútilmente, de mejorar su imagen aunque no mejoren su país.
En el caso de los gobiernos que presentan un más que evidente fracaso en la educación, de lo primero que echan mano es de lo intangible (que convierten en estadístico) para presumir mejoría de indicadores, aunque la realidad diga lo contrario.
El Problema de la Lectura (con las mayúsculas de rigor), por su carácter noble y porque conmueve mucho en general a los intelectuales, es de las primeras cosas que apañan, para mejorar, dicen, sus índices, y siempre mencionando como modelos e ideales a seguir a naciones como Francia, Japón, Canadá y, especialmente, ya como lugar común, a Finlandia.
Aunque suene estridente decirlo, me temo que a estos países los alcanzaremos cuando en Francia, Japón, Canadá y Finlandia aparezcan cuarenta ejecutados por día, veinte descabezados y uno que otro colgado de los puentes vehiculares. ¿Es terrible? Claro que sí, pero no por lo que digo, sino por lo que dice, todos los días, la realidad.
En el asunto de la lectura hemos llegado a simplificaciones realmente tontas. He escuchado decir a no pocos colegas escritores, varios de ellos de gran nivel intelectual y gente que quiero y admiro, que los que cortan cabezas es porque no leyeron un buen libro a tiempo. Esto es confundir las cosas, vivir en la luna y no saber distinguir las causas de las consecuencias. El problema del crimen organizado no es un problema de lectura, sino de descomposición social. Y es algo gravísimo como para andar con estas metáforas de falso lirismo.
El Pozolero, El Mochomo, La Barbie, el Jota Jota y demás no son consecuencias directas de la falta de lectura, sino de la ausencia de un Estado de derecho eficaz y de una verdadera democracia en la que son sin duda importantes la educación, la cultura y la lectura, pero tanto o más importantes otros aspectos (económicos, políticos, sociales, etcétera) que quienes viven fuera de la realidad (por vivir todo el tiempo dentro de los libros, especialmente de ficción) no advierten.
Es una torpe ingenuidad pensar que la lectura de un libro a tiempo hubiera librado a la sociedad mexicana de estos delincuentes. Es obvio que en un país de estructuras sociales, económicas, políticas y educativas sólidas no estaríamos hablando de El Pozolero, sino quizá de un buen profesionista o de un buen técnico que, por lo mismo, no podría imaginar siquiera que, en otra vida, y en medio de otra realidad, hubiera podido convertirse en El Pozolero.
Lo que ocurre con muchos escritores e intelectuales mexicanos es que viven fuera de la realidad: en su torre de marfil, escribiendo y leyendo. Y sólo ponen un pie fuera de su torre cuando toman un avión para ir a recibir un premio, dictar una cátedra como profesores visitantes o asistir a un congreso de escritores en Londres, París, Berlín, Barcelona, Madrid, etcétera. Confunden la realidad con su idealidad.
Hay quienes, aparte de escribir y leer libros, no hacen ninguna otra cosa, y sobre todo no hacen una cosa fundamental: pensar por sí mismos y desarrollar un espíritu crítico e impugnador de la triste realidad de su país. Viven en una irrealidad. “Tal es el caso de muchas personas muy cultas —escribe Schopenhauer—. Acaban siendo incultas de tanto leer”. Es verdad: en muchas de estas personas, la lectura ha reemplazado el pensar, hasta que gradualmente pierden la capacidad de decir algo si no es a partir de la invocación de autoridades librescas. De seres humanos pensantes hemos pasado a seres humanos leyentes. Curiosa involución de la inteligencia: la escuela está empeñada en enseñar a leer, pero no le apura demasiado enseñar a pensar, porque enseñar a pensar desarrolla, entre otras cosas, una natural oposición al poder, la mentira y el autoritarismo.
La verdad es que los secuestradores, asesinos, sicarios y criminales en general no es que lo sean, directamente, porque no acudan a la librería Gandhi a comprar el último libro de Carlos Fuentes o el más reciente de Gaby Vargas, ni porque sean ajenos de los círculos de lectura. Son secuestradores, asesinos, sicarios y criminales porque constituyen el fiel reflejo de un país atrasado, o arrasado, no sólo en educación, cultura y lectura, sino también en economía, política, trabajo, equidad, etcétera. Una nación que tiene a más de veinte millones de compatriotas en el exilio estadunidense, por falta de trabajo en su tierra, no puede estar mejor en educación ni en lectura.
En México, desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde que llegó la tecnocracia al poder, se quieren mejorar las cifras sin que cambien las estructuras sociales. Se desea fabricar lectores en serie sin que lo demás (y no digo sólo la educación) se modifique.
Ahora las autoridades educativas, lo mismo federales que locales, han salido con el discurso de que la descomposición social y la ruptura de la convivencia armónica se deben, en gran medida, a que la gente no lee y al hecho de que los padres de familia no atienden a sus hijos o no los “acompañen” en su proceso formativo. Lo dicen y lo repiten incansablemente, como una forma de resbalar la responsabilidad o, para ser más precisos, la irresponsabilidad gubernamental.
Ya es habitual que amigos y conocidos de Monterrey, Chihuahua, Ciudad Juárez, Tampico, Cancún, Chetumal, la Ciudad de México, etcétera, te refieran que han sufrido directamente la negra experiencia de haber sido no ya digamos asaltados (que ahora es lo de menos), sino levantados, extorsionados y secuestrados, o relatan el secuestro o el asesinato de algún familiar o amigo, o te dicen que conocen a personas que han tenido que huir del país por temor a que los asesinen. Los que pueden irse, desde luego. Los otros se quedan aquí.
Seguramente, todos estos abusos los cometen, en general, personas que no han leído a Platón ni a Shakespeare. Pero éste no es el problema. El problema no es la falta de Platón ni la falta de Shakespeare, no nos hagamos tontos. El problema es la falta de justicia en un país del sálvese quien pueda. En estas circunstancias, lamento decirlo, leer o no leer a Platón y a Shakespeare resulta lo de menos.
Lo curioso es que incluso en el caso de la lectura hay contradicciones e ironías que nos dejan helados. Los que encuentran las motivaciones del crimen organizado en la falta de lectura o en la falta de educación, tendrían qué explicar los extremos terribles a los que hemos llegado en México en este terreno. Recientemente, la policía capturó a un profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (maestro en Comunicación) que, en complicidad con cuatro alumnos universitarios de Psicología, Química e Ingeniería, se dedicaba a los delitos de pedofilia y pornografía infantil. En este caso, mucho tendría que explicar un sistema educativo que ha privilegiado las destrezas, las habilidades y el conocimiento, pero no la ética ni el humanismo.
Pero, siendo sinceros, lo más escandaloso del asunto es que tampoco resultaría muy sorprendente que el profesor pornógrafo infantil fuese un profesor de ética, porque en el sistema educativo mexicano podemos sacar diez en ética y ser, al mismo tiempo, unos cabrones, o bien sacar diez en lectura sin que seamos lectores. Esta es la desgracia de un sistema educativo que persigue cifras y no realidades.
Los discursos y la propaganda ennoblecedora, a propósito de la educación y la lectura, ya son la vacuidad total, sin la falta de sustento en nada. Veo a mis hijos y a mis sobrinos y a los hijos de mis amigos, y a muchos otros adolescentes y jóvenes, hartos realmente de los discursos ennoblecedores sobre lectura y de la coacción para que lean lo que no desean leer o para que lean y lean y lean en lugar de hacer otras cosas. Y veo que muchos programas y campañas a favor del libro acaban convirtiéndose en acciones de la Campaña Nacional de Vacunación Contra la Lectura. Creer que todo se resuelve con spots y con lemas es una de las mayores desgracias de este país. Todo el tiempo, y para todo, nos ponen una espotiza: lo mismo para votar que para leer.
No debemos generalizar, pero es el caso que, desde hace al menos cuarenta años, estamos con el mismo discurso de la falta de hábitos lectores y lo primero que se nos ocurre es enfatizar la lectura como deber, sin tomar demasiado en cuenta que nuestros escasos niveles lectores provienen, en gran medida, como lo diagnosticó Jorge Ibargüengoitia, de una cultura de la obligación. En estos tiempos la realidad es peor y, sin embargo, seguimos con la misma canción.
Es natural que todos hagamos proselitismo de nuestras aficiones y, a veces, casi religión de nuestras convicciones. Lo hacen los cinéfilos, los músicos, los pintores y por supuesto los lectores. Pero, en el caso de la lectura y la escritura, hemos perdido de vista que lo fundamental no es ser cada vez mejores lectores ni cada vez mejores escritores, desde un punto de vista técnico, sino cada vez mejores personas en medio de una realidad que, por desgracia, no favorece la formación de mejores personas.
Ser más cultos (cualquier cosa que esto signifique) no es un gran adelanto si no somos capaces de comprender la realidad y a los demás. Hay lectores que confunden la inteligencia con el conocimiento; lectores ávidos y sagaces, eruditos incluso, que acumulan mucho saber, pero que no parecen muy conscientes de que ciertas actitudes y acciones contradicen su muy sólida inteligencia. Personas que creen que, porque leen libros (o porque tienen los más altos títulos académicos), son siempre mejores seres humanos, aunque siempre den prueba de lo contrario.
La verdad es que se puede ser un perfecto cabrón con libros o sin ellos. Pero si decimos que leer nos mejora siempre, tenemos la obligación de dar muestra de ello siempre. Porque si bien podemos comprender que un no lector se comporte con patanería, después de entonar nuestro libresco discurso de mejoría humana estamos impedidos nosotros de hacerlo.
Por todo ello, hay que dejar de vivir en la luna y aterrizar en la realidad. Leer libros no es una panacea para resolver los graves problemas que enfrenta actualmente el país, porque antes que cualquier cosa lo que la realidad nos muestra es que la escasa lectura de libros es el menor nuestros problemas. Alguna vez lo dije y hoy lo repito: para leer mejor es necesaria una realidad mejor. No le carguemos los muertos a la falta de lectura y ni siquiera toda la culpa a la educación. En México, la educación y la lectura no podrían estar mejor que todo lo demás.
martes, febrero 22, 2011
El infierno de Fante
Por Guillermo Vega Zaragoza
Si en los últimos años de su vida John Fante llegó a gozar un poco del reconocimiento que se le negó al principio de su carrera, ha sido gracias a que, en alguna ocasión, Charles Bukowski lo mencionó como una de sus influencias fundamentales. Al igual que Bukowski, Fante es un autor de cuya obra se hablaba menos que de los mitos que rodeaban su vida. Esto se había debido a que, en parte, sus libros no se habían reeditado o, de plano, permanecían inéditos.
Para fortuna de todos, la obra completa de Fante ha sido rescatada y puesta de nuevo en circulación. Tan sólo en Estados Unidos ha vendido en conjunto más de 100 mil ejemplares y en Francia más de medio millón, algo que envidiaría cualquier autor vivo en la actualidad. Haciendo eco de este redescubrimiento, la editorial española Anagrama decidió reeditar recientemente varias de sus novelas y libros de relatos: Espera la primavera, Bandini, Pregúntale al polvo, Sueños de Bunker Hill, Camino de Los Ángeles, La hermandad de la uva, Al oeste de Roma, Llenos de vida y Un año pésimo (un tercio de ellas ya habían sido publicadas en nuestro idioma por Empúries, Paidós y Argos Vergara a principios de los ochenta).
Hace un par de años, en 1999, la editorial North Point Press publicó la primera y hasta el momento única y más completa biografía de Fante, escrita por Stephen Cooper y que lleva por título Full of life (Lleno de vida), al igual que uno de los libros de Fante. Además, el mismo Cooper se dio a la tarea de recopilar los cuentos inéditos del autor en un volumen titulado The Big Hunger, editado por Black Sparrow y que acaba de aparecer en el 2000. Por lo que puede decirse que apenas estamos terminando de descubrir la vida y la obra de Fante.
Descendiente de italianos, John Fante nació en Boulder, Colorado, en 1909. Con una convicción casi maníaca para ser escritor, fue autor de un puñado de libros plenos de originalidad y frescura, se convirtió en uno de los guionistas mejor pagados de Hollywood y logró casarse con una muñeca rubia y ricachona educada en Stanford. Pero, a pesar de que tenía todo para triunfar y ser reconocido, este hombre bajo de estatura, gran bebedor y jugador empedernido, murió a los 74 años (a la misma edad de Bukowski), ciego y sin piernas a causa de la diabetes, solo y olvidado, en un asilo de Woodland Hills.
Fante fue producto de la primera generación de familias ítaloamericanas (cuando en Estados Unidos los llamaban "dagos" o "bolas de grasa" y eran considerados al fondo de la escala social, incluso por debajo de los hispanos o los negros), formadas por inmigrantes que buscaban "hacer la América", pero que sólo encontraron un país obsesionado por el dinero, el poder y las diferencias de clase, lleno de prejuicios y odio hacia aquellos que no se aceptaran como algo natural la predominancia de los ricos y "triunfadores" blancos. Para los italianos pobres, Estados Unidos era "la América de los perros": tenían que mendigar las sobras provenientes de las mesas de los más privilegiados y, aunque estuvieran ya en el suelo, había que pelear a muerte por tales migajas.
No resulta extraño, entonces, que John Fante pasara buena parte de su infancia y adolescencia sumamente encabronado con el estado de cosas que le tocó vivir y que este disgusto se reflejara en su obra literaria. Como muchos ítaloamericanos, Fante odiaba a los ricos y blancos "cuyos nombres no terminan con una vocal suave", pero también odiaba a sus propios paisanos, quienes se dejaban engañar por culpa de su ambición y estupidez. A la larga, este "odio contra sí mismos" de los italianos se convertiría en una zaga autodestructiva, que se manifestaría años después, a gran escala, con la violenta mafia de Chicago y Nueva York y, a menor escala, en el comportamiento descarriado de individuos como Fante.
Este dilema de identidad se vería exacerbado por la herencia católica de Fante, quien incluso se sintió llamado a vestir los hábitos, dado que estudió en una secundaria jesuita. Esta influencia religiosa se vería reflejada simbólicamente en su obra, en la constante lucha entre el bien y el mal, entre pecado y perdón, en que se debaten sus personajes. Estos elementos contradictorios se encuentran en su estado germinal en el cuento "El hazmerreír de Dibber Lannon" con el que abre la recién editada colección de relatos de Fante.
Uno de los acontecimientos que marcarían su vida fue el abandono de su padre, quien se fugó con otra mujer, presumiblemente no italiana. Como la mayoría de los italianos de la época, Nick Fante, el padre, era un macho golpeador, y la madre era una mártir que sufría y perdonaba las golpizas y los deslices de su adorado marido. La huida de su padre provocó sentimientos encontrados en el joven John, quien lo odiaba por el dolor que le provocó a su madre, pero al mismo tiempo lo admiraba por el valor de haber mandado a volar esa vida indigna. Todo esto lo ficcionalizaría años después en su primera novela, la ya mencionada Espera a la primavera, Bandini.
Al ser el hijo mayor, John tuvo que dejar la escuela y ponerse trabajar para mantener a su madre y sus hermanos. Viajó al sur de California e ingresó como obrero en una planta enlatadora. Nadie se hubiera imaginado entonces que este seguro candidato a convertirse en un perdedor total, tendría las agallas para ser escritor, incluso sin poseer una máquina de escribir. En 1931, su maestra de preparatoria en Long Beach, a donde había retomado sus estudios, lo impulsó a proponer uno de sus textos, que había presentado como tarea escolar, para que la publicaran en la prestigiada revista literaria The American Mercury, que editaba el célebre escritor, periodista y lingüista H. L. Mencken, quien lo aceptó, pero se lo regresó con una nota: "¿Qué tienes en contra de las máquinas de escribir? Si lo mecanografías, encantado te lo compro".
A partir de entonces, Fante inició una abundante producción literaria, con proyectos para varias novelas y decenas de cuentos. Una carta enviada a Mencken, quien se convertiría su mentor, refleja su pasión literaria y su indeclinable decisión de convertirse en escritor: "En los últimos treinta días he escrito 150,000 palabras. Sé que un escritor consagrado no escribe tanto, pero ¿se supone que un hombre que apenas comienza sí lo haga? Empiezo a sentir los estragos de estar en las últimas. Como muy poco y pierdo una onza de peso o treinta. Trato de no ser descuidado, por lo que escribo algo primero dos veces a mano y luego lo paso a máquina. No me quejo, pero sólo quiero saber si es necesario que un hombre que apenas empieza tenga que trabajar tan duro".
Lo anterior resulta impresionante no sólo por el hecho de que se tratara de un joven obrero italiano casi sin educación, sino porque en su obra exploró y utilizó como materia prima literaria su empobrecida herencia italiana y su propia lucha como proletario para sobrevivir, todo ello expresado con el lenguaje coloquial, callejero, propio de las personas sobre las que escribía. Esto, en la actualidad, nos puede parecer algo sin ningún mérito, pero estamos hablando de 1931, cuando la literatura norteamericana se encontraba infestada de autores que escribían en un estilo "elevado" que a Fante no le atraía en lo más mínimo. "Nadie antes que Fante había escrito acerca de los jodidos en un lenguaje tan descarnado", asevera Gerald Nicosia en su ensayo "Pecado y redención al estilo italiano", publicado en el New Times de Los Ángeles, en marzo del 2000.
Es muy probable que las virtudes literarias originales de Fante se diluyan al grado de casi desaparecer a la hora de traducirlas al español (y más si están traducidas al español madrileño). Pero aún así es posible detectar algo de su genio para reflejar el habla callejera y la retorcida sintaxis del barrio. Desde luego que las frases cortas, los verbos activos y los sustantivos sin adjetivar son influencia de Ernest Hemingway, cuya luz guiaba a todo escritor norteamericano vivo de entonces. Nicosia lo deja muy claro: "Nadie estaría tan cerca de lograrlo de nuevo hasta que llegó Charles Bukowski, quien lo aprendió directamente de Fante. No se trata únicamente de que Fante podía dar el tono callejero, sino que confió totalmente en su oído y le dio la espalda a los maestros reconocidos para crear un estilo propio, con un valor que pocos escritores han tenido y pocos tienen ahora". Para encontrar un paralelo en la literatura mexicana del buen oído de Fante para el habla barriobajera, sólo se me ocurre Ricardo Garibay, sobre todo en su crónica sobre el Púas Olivares.
En los años treinta, con la sugerencia y el apoyo de Mencken, Fante se dedicó de lleno al guionismo y durante ese tiempo trató de aplicarles, sin éxito, tramas melodramáticas y finales hollywoodenses a sus historias sobre obreros mexicanos, japoneses y filipinos, meseras borrachas y fracasados que vivían en pensiones. Fue su agente literaria, Elizabeth Nowell (representante también de nada menos que Thomas Wolfe), quien le sugirió que leyera al escritor noruego, Premio Nobel de Literatura en 1919, Knut Hamsun, sobre todo su novela Hunger(Hambre). Este libro se convertiría en una de las influencias capitales de Fante, ya que le demostraría que la complejidad psicológica de la pobreza es materia suficiente para sostener una trama novelesca, siempre y cuando se ahondara con suficiente honestidad en la vida de los pobres. Gracias a Hamsun, la escritura de Fante alcanzó dimensiones universales sin necesidad de artificios. Asimismo, Nowell lo impulsó a que explorara su ambivalencia con respecto a la religión para que la constante lucha entre razón y fe que lo atormentaba en su vida adquiriera forma artística.
A pesar de tener contrato con él, la prestigiada editorial Knopf rechazó de plano el primer manuscrito de Fante y Nowell terminó por mandarlo a volar. No obstante, Fante presentó una segunda novela: The road to Los Angeles (El camino a Los Ángeles), la cual también fue rechazada por Knopf. La llevó a la editorial Viking, que publicaba a John Steinbeck, pero el editor le dijo que mejor se olvidara de "esa viciosita sátira sobre la adolescencia". The road... no vería la luz sino hasta dos años después de la muerte de Fante.
En 1938, por fin, una editorial poco conocida, Stackpole Sons, aceptó publicar Wait until spring, Bandini, y no le fue tan mal: fue comparado por la crítica con William Saroyan y fue declarado por dos periódicos regionales como el mejor libro del año. Doce meses después apareció Ask the dust y, de no haber sido porque a la editorial la demandaron por publicar ilegalmente Mi luchade Adolfo Hitler, hubiera tenido una mejor promoción. El siguiente libro finalmente aceptó publicarlo Viking Press: la colección de relatos titulada Dago Red en 1940.
Con esta incipiente aceptación, Fante se lanzó a la escritura de otra novela: Little Brown Brothers (Los hermanitos Brown), basada en la vida de los trabajadores filipinos inmigrados en California. Sin embargo, al llegar 1944 ningún editor había aceptado publicarla. Este rechazo marcó indeleblemente la vida de Fante. Durante cerca de cuatro décadas, de 1940 a 1977, casi no volvió a publicar narrativa y se dedicó de lleno al guionismo cinematográfico para los Estudios Paramount. De todos los guiones que escribió, sólo 12 se filmaron, aunque en tres de ellos no aparece su crédito. Esto le permitió llevar una vida desahogada: se compró una residencia en Malibú donde vivió con su esposa y sus cuatro hijos. Solamente en 1952 se rompió brevemente el silencio literario de Fante: la editorial Little Brown le publicó una novelita, Full of life (Lleno de vida), que constituyó su libro más vendido e incluso se convirtió en película cuatro años después. No obstante, le rechazaron otros dos manuscritos, que también serían publicados hasta después de su muerte.
Como lo revela, Stephen Cooper en su libro biográfico, Fante nunca se recuperó del golpe de no haber podido triunfar en la literatura. No obstante, como buen italiano, no podía dejar de mantener a la familia y tampoco quería volver a la pobreza de la que tanto le había costado salir. Por eso aceptó el trabajo en Hollywood. Pero fiel a su culpígena naturaleza católico-italiana, no podía dejar de autoflagelarse. Lo llegó a considerar "el trabajo más desagradable en el reino de Cristo", y en alguna ocasión se refirió a sí mismo como "una puta de Hollywood, un apestoso artista vendido, un sublime pervertido literario, un aborto lírico, un apestoso escritor de escena, un lameculos de la Paramount, al que le pagan para que escriba el dulce vómito que susurra Dorothy Lamour".
Sepultarse en el trabajo, en la bebida, en el juego o en interminables partidos de golf, fue la forma que encontró Fante para no lidiar con todos los fantasmas que encerraba en su closet. Quizá por ello, también, una vez que le diagnosticaron diabetes, en forma suicida se negó terminantemente a dejar de beber. Lo siguió haciendo hasta que en 1978 perdió totalmente la vista y le amputaron ambas piernas. Un año antes había publicado Brotherhood of the grape (La cofradía de la uva, editada en español por Ultramar Editores en 1990), una novela corta acerca de la muerte del padre loco, diabético y alcohólico de un guionista.
En la misma proporción que reveló una gran creatividad se volvió un ser autodestructivo y desagradable: huraño, iracundo, voluble, manipulador y capaz de actos de verdadera crueldad consigo mismo y con los que le rodeaban. Cuando se emborrachaba era el terror de quienes les tocaba en suerte estar cerca de él. La mayor víctima fue su esposa Joyce: le exigió que abortara a su cuarto hijo, a lo que ella se negó, razón por la cual no estuvo presente en el nacimiento. En otra ocasión, Joyce -quien también escribía- estaba contenta porque la habían nombrado la cuarta mejor escritora de su grupo. Encolerizado, Fante le espetó: "¿Cómo puedes estar feliz de ser el cuarto lugar de cualquier cosa?" Nunca toleró ni se perdonó no ser el primero en todo lo que hacía, desde hacer deporte, apostar a los caballos, conquistar a las mujeres más bellas o escribir grandes obras literarias.
Pero, cuando lo único que le quedaba por esperar era la muerte, llegó por fin el reconocimiento esperado. Una referencia al vuelo en la novela Women(Mujeres), publicada en 1978, hizo que John Martin, dueño de la Editorial Black Sparrow, le preguntara a Charles Bukowski si el tal John Fante verdaderamente existía. Bukowski asintió. Martin consiguió un ejemplar de Ask the dust, lo leyó y decidió reeditarlo, con un prefacio del mismo Bukowski, en 1980. Entonces todo mundo quiso leer sus obras y Martin las publicó todas, incluso las que en su día fueron rechazadas. Ante este inusitado interés, en 1982, Fante tuvo el último aliento para culminar la tetralogía de Arturo Bandini, al dictarle a su esposa la novela Dreams from Bunker Hill (Sueños de Bunker Hill).
En alguna ocasión, Bukowski reveló la razón de su preferencia por Fante: "Lo que me atrapó de él fue que estaba solo en un cuartito, se moría de hambre y quería ser escritor. ¡Se moría de hambre por su arte, por el amor de Dios! Eso no se hace mucho en la actualidad. Parece algo más de siglos pasados, tipos muriéndose de hambre, volviéndose locos por él, mandando todo a volar por el arte. La gente no quiere renunciar a sus comodidades ni tomar grandes riesgos. Quieren el nombre, la fama, pero no darían su sangre por el arte, no se volverían locos ni tendrían la pasión por él. Quieren el reconocimiento, pero no tienen la fuerza interna para hacer de veras lo que tienen que hacer para ser famosos".
Aquí encontramos, finalmente, otra de las paradojas vitales de Fante: mientras en sus obras se convirtió en un verdadero vocero de quienes no tienen voz, en la realidad nunca participó ni apoyó ninguna causa social o política. En una carta a Mencken, le explicó: "Mi negocio en la vida es salvarme a mí mismo. Ese es un trabajo descomunal. No me ensuciaré las manos tratando de salvar a las masas". De acuerdo con Nicosia, mientras otros autores como John Steinbeck buscaban mostrar cómo los ricos y poderosos les escamoteaban las cosas buenas de la vida a los pobres, Fante era "una especie de escritor beat dos décadas antes" de Allen Ginsberg y Jack Kerouac, pues lo que buscaba era demostrar que el éxito material es totalmente vacío y que los pobres estaban equivocados al pensar que la riqueza es la meta máxima a la que pueden aspirar. Al final de Pregúntale al polvo, Bandini arroja al desierto un ejemplar de su primera, exitosa novela, como un inútil gesto de rechazo a las egoístas obsesiones de su ambiciosa carrera literaria, la cual provocó que perdiera al amor de su vida.
(Publicado en Opción ITAM, mayo 2004)
lunes, febrero 21, 2011
25 consejos para una buena redacción periodística
Tim Radford es un veterano periodista neozelandés. En su currículum destaca su trabajo para el diario inglés The Guardian durante 32 años, durante los cuales ha ocupado puestos como la dirección de las secciones de artes, literatura y ciencias; precisamente en este ámbito, la Asociación de Escritores Británicos de Ciencia le ha nombrado cuatro veces escritor del año. Ahora ha decidido compartir sus más de cinco décadas de experiencia en la prensa elaborando un listado de 25 recomendaciones que todo informador debería conocer y respetar.
1. Cuando te sientes a escribir, sólo debe importarte una persona en tu vida. Es alguien a quien probablemente no conocerás nunca: el lector de tu artículo.
2. No se trata de impresionar al científico que acabas de entrevistar, ni al director de tu medio, ni a esa chica o ese chico tan atractivo que conociste en una fiesta. Escribes para impresionar al trabajador que va en el metro y, si no le interesa, no tardará ni medio segundo en dejar de leerte.
3. Por tanto, cada frase que escribas ha de ser la más importante de tu vida. Tiene que ser interesante para el lector.
4. No uses un estilo pomposo. Espanta a los lectores. Utiliza palabras simples, frases cortas e ideas claras.
5. Nadie se molestará si escribes algo “demasiado fácil de entender”.
6. Nadie, nunca, está obligado a leerte.
7. En caso de duda, considera que el lector no sabe nada del tema del que hablas. Pero tampoco pienses que el lector es estúpido. No sobrevalores sus conocimientos, no infravalores su inteligencia.
8. La vida es complicada. El periodismo no puede ser complicado. Precisamente los lectores acuden a la prensa para que les explique los asuntos complicados.
9. La teoría del espagueti: si algo está enmarañado, como un plato de espaguetis, busca una sola hebra y tira de ella. Debes darle al lector algo simple, no todo el complejo.
10. Elige una sola trama narrativa para tu historia. Si el asunto del que hablas tiene varias partes importantes, escoge el punto donde se crucen. Puedes meter otros fragmentos, pero no te desvíes de la trama que hayas elegido.
11. Intenta resumir en una sola frase la idea central de tu artículo. Plantéate, por un lado, si tu madre la entendería, y por otro, si valdría para “vendérsela” al director del diario. Muchas veces esa frase puede ser la primera de tu artículo. No empieces a escribir hasta que no la tengas.
12. Siempre hay una primera frase ideal para cualquier artículo. Procura tenerla pensada antes de empezar a escribir. El resto del texto será mucho más fácil.
13. “Simple” o “ligero” no son insultos para un periodista. Quien paga por un periódico quiere información que pueda asimilar con rapidez, sin notas al pie de página ni referencias oscuras.
14. Hay que apelar a los sentimientos del lector. Es una de las claves del éxito. No te sientas mal por hacerlo: también recurren a ello hasta los clásicos de la literatura.
15. Las palabras tienen su significado concreto. No te lo inventes, por muy bien que parezca sonar. Si dudas, acude al diccionario.
16. Evita los tópicos… salvo que sean correctos. Si los usas con criterio pueden ser muy útiles.
17. Las metáforas están bien, pero procura que no sean muy rebuscadas. Y no uses varias a la vez: sólo conseguirás generar confusión.
18. El lenguaje de la prensa no es igual que el de la calle. El texto no tiene entonación, ni velocidad, ni acento, ni se apoya en gestos. No puede darse nada por sobreentendido. Hay que ser claro, y respetar todas las reglas de la gramática.
19. Ten cuidado con las palabras excesivamente largas y con la jerga técnica. Si hay sinónimos más comunes, úsalos. Por ejemplo, sienta mejor una comida “abundante” que una “pantagruélica”.
20. En nuestro caso, escribimos en castellano. Si no son imprescindibles, evita términos en otros idiomas, incluidos el latín y el inglés. No es necesario usar “parking” en vez de “aparcamiento”.
21. Al público le interesa lo más cercano a ellos. A la mayoría de los lectores de Madrid les preocuparán más las obras de la autovía de Valencia que las reformas económicas de gran calado en Surinam.
22. Lee. Mucho. De todo. Cuanta más variedad, mejor. Así aprenderás la cantidad de cosas que se pueden hacer con las palabras en apenas media página.
23. Ten cuidado con los datos absolutos. Si tú defines algo como el más grande, el más pequeño, el más rápido, el más fuerte… puede que aparezca otra cosa que lo supere y te deje mal. Es eficaz el recurso “uno de los más…”. O bien citar referencias: “el más grande según el libro Guinness”.
24. Hay cosas que, bien por respeto a la ley, bien por buen gusto, simplemente no debes escribir. Evítate complicaciones y ofensas gratuitas a tus lectores.
25. Más allá de la ley, los periodistas tenemos una responsabilidad social. Debemos buscar la verdad. Y si es difícil de alcanzar (pasa a menudo), al menos procura ser ecuánime: siempre hay al menos dos versiones para una historia.
Tomado de Periodistas Hoy: http://www.periodistashoy.es/periodismo-2-0/los-mandamientos-del-periodismo/
viernes, febrero 18, 2011
Del amor y otras ideas erróneas
Publicado en el suplemento del semanario Trinchera. Polìtica y Cultura del 17 de febrero de 2011.
Por Guillermo Vega Zaragoza
¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? es el título de un cuento y de un libro del escritor norteamericano Raymond Carver. Y parece una pregunta digna de ser respondida en estos días, en los que la mercadotecnia nos ubica en “el mes del amor”, ya no sólo un día, el 14 de febrero, sino todo el mes.
¿Quién que es no ha estado enamorado? ¿Quién no sabe que el amor “es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado”? ¿Que “es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado”? ¿Que “es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo; enfermedad que crece si es curada”, como lo establecieron los versos de Quevedo?
Pues sí. La palabra “amor” y sus derivados es, sin lugar a dudas, la más utilizada en los medios de comunicación: en películas, canciones, revistas, libros, series y telenovelas. Tal parece que no hay otro tema que preocupe más al ser humano. Pero cabría preguntarse: si todos estamos preocupados por el amor, si a todos nos interesa amar y ser amados, ¿por qué hay personas que no se sienten amadas o, aún peor, incapaces de amar, a los demás y a sí mismos? Es decir, ¿por qué hay personas infelices porque no tienen amor en sus vidas?
En principio, aventuro una hipótesis: se debe a dos ideas erróneas acerca del amor, ampliamente difundidas y reforzadas por los medios de comunicación, la familia y las relaciones sociales; a saber, primordialmente:
1) “El amor lo justifica todo”. Esta idea es una de las más asumidas y puede hacer que las personas padezcan sufrimientos atroces y experimenten decepciones y frustraciones sin límite. En nombre del amor se cometen las tonterías más inimaginables, por ejemplo, que muchas mujeres soporten a un patán por pareja, que las insulta, las sobaja e incluso llega a golpearlas y hasta matarlas. Por esta idea errónea de que “el amor todo lo soporta”, muchas personas toleran que sus hijos y parientes más queridos les falten el respeto, sean irresponsables y hagan fechorías, pues “el amor es ciego”.
Véase cualquiera de las telenovelas de cualquier época (todas son iguales y su premisa es la misma): la protagonista (generalmente bella, buena, sin malicia y evidentemente tonta) se enamora del galán (guapo, de buenos sentimientos y también evidentemente afectado de sus facultades mentales). El personaje de “el malo” o “la mala”, el antagonista, hará lo inimaginable para impedir que la pareja consuma su amor y sea feliz, cometerá maldades y felonías sin límite para hacerles la vida imposible. Los tórtolos, por su parte, son incapaces de darse cuenta de todo lo que se trama alrededor de ellos, son buenos y también bien intencionado, rayando en la imbecilidad. El malo, sin embargo, no es malo nomás porque sí, también quiere ser amado, pero por alguna razón no lo ha logrado (no se ha ganado el amor), pero si alguien lo quisiera no sería tan malo. Al fin de cuentas, todos deseamos amar y ser amados. El amor redime todos los errores y todos los pecados. Y todas las estupideces. Y al final —nos dicen— el amor siempre triunfa.
Estas son las ideas a las que mañana, tarde y noche un gran segmento de la población está expuesto, razón por la cual termina por creer y asumir que así es, que así debe ser, que el amor es lo más importante, que el amor lo justifica y lo perdona todo, que si las cosas se hacen en su nombre, al final se obtendrá la recompensa tan deseada por todos: el AMOR.
Todo esto —lamento tener que informarles a ustedes por este medio, queridos lectores— son puras patrañas. El amor no lo justifica todo. Sí, en efecto, es una parte sustancial de la vida de los seres humanos, pero el miedo a no tener amor o a perderlo no justifica atrocidades ni estupideces ni acciones irresponsables. Vivimos rodeados de mensajes que nos inculcan que sin amor no somos nada, que no valemos nada sin él, que somos menos que piltrafas. Y no es así. El amor — lamento contradecirlos, señores poetas y escritores de canciones populares— tiene como eje inicial principalmente el amor a sí mismo. Alguien que, en principio, no se ama a sí mismo, que no se acepta como es, con sus cualidades y defectos, es incapaz de dar amor y, por ende, siente que no merece ser amado.
Esto nos lleva la siguiente idea errónea acerca del amor:
2) “El amor se conquista”. Para ser amado, se dice, hay que hacerse merecedor de ese amor. Es decir, hay que ser de determinada manera y hacer determinadas cosas para que el otro nos ame. No es suficiente con ser simplemente como uno es. Hay que ser algo más a lo que en realidad se es para merecer el amor. Hay que ser bello, esbelto, deseable (sobre todo en el caso de las mujeres) y ser exitoso en términos económicos y materiales (sobre todo en el caso de los hombres). Si se es feo y pobre, las posibilidades de alcanzar el amor disminuyen estrepitosamente. Entonces, si no se tiene la suerte de heredar genes que nos permitan ser guapos, es obligatorio esmerarse en alcanzar el éxito, en “ser alguien”, en triunfar, para merecer las preferencias de la persona amada.
La música popular mexicana está llena canciones de despechados, de rechazados por la pareja, de hombres y mujeres que reclaman no haber sido valorados, que los han despreciado y los han abandonado por otro. Y, como corolario, se lanzan a la bebida para soportar su dolor. He ahí todo un género: el bolero. O las canciones de nuestro más celebrado compositor, José Alfredo Jiménez; de nuestros más celebrados cantantes, como José José, o más recientemente de la multitud de grupos norteños, de banda o de la “onda grupera”. Pensemos en canciones como “Mi razón” de la Sonora Santanera: “Aquí estoy entre botellas, apagando con el vino mi dolor, celebrando a mi manera, la derrota de mi pobre corazón. Y si acaso ya inconciente, agobiado por los humos del alcohol, no me culpen si le grito, si entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón”.
Evidentemente, esta idea de que “el amor se conquista” también es errónea. Es cierto, hay mucho de biológico en lo que hemos dado por llamar amor, y que en realidad es puro instinto: la perpetuación de la especie. Las hembras buscan al macho que les garantice, además de buenos y variados genes, el mantenimiento y la protección de la prole. Y el macho, por su parte, busca una hembra que sea depositaria de su herencia genética. Esto, que en el resto de las animales sigue siendo tan claro y elemental, en la especie humana se ha complejizado a tal grado, gracias a la evolución y, sobre todo, la cultura, que ha dado lugar a conductas y comportamientos variados y extravagantes, como regalar flores y chocolates, escribir poemas, tatuarse el nombre de la amada en un brazo o poner a su nombre una mansión de millones de dólares.
Es evidente que en la actualizada estamos viviendo un radical cambio de roles en la sociedad, que está transformando la sociedad y sus instituciones, sobre todo la familia. La gran mayoría de las mujeres ya no responden al estereotipo tradicional, aquel en el que estaban supeditadas a la voluntad y los caprichos de los hombres. Cada vez más son las mujeres que trabajan, se ganan la vida por sí mismas, ocupan puestos de responsabilidad a todos los niveles; destacan en los negocios, la ciencia, las artes y los deportes, y además son cabeza de familia. Y ante esta nueva realidad, inevitable, los hombres hemos tenido que cambiar nuestra forma de entender y relacionarnos con el género femenino, viéndolas cada vez más como iguales en derechos y obligaciones, y no como subordinadas a la voluntad masculina. Es decir, verlas como compañeras, como una verdadera pareja, y no como un objeto de deseo que requiere ser “conquistado”. Y la principal forma de relación entre los seres humanos es, como lo definió Sócrates hace casi 2,500 años en la Grecia clásica, es el amor, que consiste fundamentalmente en lo siguiente: en “desear que la persona amada sea lo más feliz posible”. ¿Y cómo puedo hacer que el otro sea feliz, si yo no lo soy en principio?
He ahí el principal argumento contra estas dos ideas erróneas acerca del amor: para amar, primero hay que amarse uno mismo. Si se antepone el amor al otro por encima del amor a uno mismo, se está cometiendo un error: no puede aceptarse nada por encima del amor a uno mismo (y aquí ya algunos podrán discutir si el amor a dios o lo que sea, pero no es el tema de este artículo). Y por la misma razón, el que quiera amarnos debe aceptarnos como somos, con nuestras virtudes y defectos, pero sobre todo, puede amarnos porque somos felices, porque estamos felices con lo que somos y, por lo tanto, podemos dar y prodigar amor. De otra forma —me temo que es necesario reconocerlo—, es casi imposible.
jueves, febrero 17, 2011
Radamés y Madame Déflorer
por Guillermo Vega Zaragoza
A nadie le sorprendió que ese fin de año me quedara sin trabajo. Como todo mundo sabe, cuando hay cambio de gobierno, los funcionarios de la administración saliente tienen que dejar sus puestos para que los ocupen los recién llegados. Presenté mi renuncia y me tomé unas merecidas vacaciones en la playa. Esperaría hasta que los flamantes burócratas se instalaran para empezar a buscar acomodo con algún amigo o conocido que hubiera logrado colocarse. Fue entonces cuando volví a ver a mi amigo Radamés Azcoitia. “El Rada”, como le decíamos desde la Facultad de Derecho, tenía una historia muy curiosa. Lo conocí cuando secuestramos un camión para ir a un clásico Pumas—Poli. El chofer no se quiso detener y el Rada persiguió el vehículo a toda carrera, logró subirse y le puso una madriza al conductor, hasta que se cansó de golpearlo. Con las manos ensangrentadas y como si estuviera en un trance místico, sólo atinó a decir: “Es que no se quiso detener”.
Tiempo después se sumó al movimiento estudiantil universitario. Hacía guardias en la Facultad y organizaba las brigadas para botear y recaudar víveres. A la noche iba a dejar su reporte de las actividades del día a Bucareli o la Torre de Rectoría, lo que le quedara más cerca. La noche que se descubrió su verdadera personalidad logró escaparse de pura suerte. Estaba en el cubículo del movimiento, que a la sazón se llamaba Vladimir Maiakovski, indoctrinando a una compañera de causa en los intríngulis de la dialéctica, el materialismo histórico y el sexo sin protección, cuando escuchó, cual héroe rulfiano, ladrar los perros: “¡Abre, pinche Radamés! ¡Ahora sí te va cargar la verga, pinche oreja de Gobernación!”, se oían los gritos de los compañeros, que pateaban la todavía infranqueable puerta metálica del cubículo.
Con los pantalones en una mano y los zapatos en la otra, el Rada logró salir por una ventila que él mismo, previsoramente, había acondicionado para escapar. “Es que uno nunca sabe cuándo se puede ofrecer, mano”, me dijo hace unos días, cuando lo volví a ver, y estalló la risa entrecortada, como si de una foca se tratara, que lo caracteriza desde que lo conocí.
Por las prisas, olvidó sus papeles en el cajón de un escritorio. Los compañeros los presentaron ante la prensa como evidencia de la guerra sucia de la Rectoría y el gobierno en contra del movimiento estudiantil y hasta salió su foto en el periódico. Aún conservo el recorte y hasta se lo enseñé ahora que nos volvimos a encontrar. “Ya no somos los que solíamos ser, ¿verdad, carnalito?”, me dijo, evidentemente emocionado por el recuerdo de ver de nuevo a ese muchacho chaparro y prieto, con los pelos tiesos y los ojos entrecerrados, como si acabara de darse un toque, en la fotografía borrosa del periódico. No es que haya cambiado mucho o que se haya hecho cirugía plástica, pero ahora usa traje y corbata y todos se dirigen a él como “el Licenciado Radamés”.
Para apagar el borlote que se había armado, sus jefes (no sé si sus papás o los del gobierno) lo mandaron a estudiar a Guerrero. A pesar de que habla como si se estuviera mordiendo la lengua, allá llegó a ser campeón estatal de oratoria y luego llegó a semifinales en el certamen nacional. Un diputado local lo adoptó como “jilguero” en su campaña política y, una vez que ganó los comicios, lo nombró su secretario particular. Y de ahí pa’l real. Él mismo llegó a diputado local y luego federal; de ahí a delegado del partido y hasta senador suplente. Se hizo amigo del gobernador y éste lo arropó como “ahijado político”.
Sin embargo, en las elecciones presidenciales, su “padrino” apostó al gallo equivocado y perdió. Como los buenos, el Rada aguantó vara y permaneció fiel a su protector. A mitad de la campaña, cuando el naufragio era evidente para todos, menos para el propio candidato presidencial y sus colaboradores más cercanos, el Rada saltó al vacío y nadó y nadó y nadó hasta que se encontró con otra nave que resultó ser la de los vencedores y llegó hasta Director General de Descentralización y Asuntos sin Importancia, o algo así, de una Secretaría del “gobierno del cambio”.
Hace unos días, lo encontré en el baño de una cantina del centro. Salía del retrete mientras se sonaba la nariz con papel higiénico. No me reconoció, así que me le acerqué más de lo que se acostumbra acercársele a alguien en el baño antes de que empiecen a sospechar de la virilidad de uno, y le dije casi al oído, con la intimidad y confianza que dan los años de conocerse: “Antes me hablabas, hijo de tu pinche madre”.
Dio tal salto hacía atrás que casi se regresa al excusado. Una vez recuperado del susto y acomodándose la corbata, me dijo: “No mames, cabrón. ¿Qué tal si soy cardíaco y me carga la chingada?”
Me invitó a su mesa y nos pusimos al tanto de nuestras vidas. “Pues me extraña que no hayas conseguido chamba en el nuevo gobierno. Siempre fuiste bien chaquetero, desde que estábamos en la Facultad”, dijo desde la profundidad de su mirada vidriosa a causa de las casi tres horas ininterrumpidas de alcohol. Y sé que eran tres horas porque en ese momento miré el reloj distraídamente.
— Vámonos a otro lugar de más ambiente. Esta madre ya me aburrió —dijo.
— A dónde quieras. Soy materia dispuesta.
— Así me gusta: que sigas igual de jalador, como cuando íbamos en la Facultad. Aunque luego andes de chaquetero dijo al tiempo que se levantó tambaleándose—. Voy al miadero y te cuento cómo está la onda, mi querido Chairas.
Qué bien jodía el maldito Radamés con eso de la chaqueteada. Por lo visto le había dolido mucho que a la hora de la hora no hubiera aceptado su propuesta de volverme oreja del gobierno y Rectoría, dado que yo era una de las cabezas visibles del movimiento estudiantil, por lo menos en los primeros días. Pero luego me di cuenta de la clase de tipos que estaban detrás del desmadre y me decepcioné de todo. Aunque sea difícil de creer, alguna vez yo también fui idealista, como todo mundo lo ha sido alguna vez, aunque ahora sea un cínico, a lo mejor incluso hasta más que el propio Radamés.
El Rada regresó bastante repuesto, sonándose la nariz. Se había peinado y acomodado la corbata. Creo que hasta olía a loción. Como si nada. Le hizo una seña con la mano al mesero, quien únicamente le respondió con una reverencia.
— Vámonos.
— ¿Qué? ¿No hay que pagar nada?
— No, mi buen. Yo invito. Bueno, más bien, se lo cargan a la cuenta de la nueva administración.
Afuera ya nos esperaba un elegante automóvil color vino, o eso parecía a esas horas. No me acuerdo de la marca, porque siempre he sido medio idiota para eso de los modelos de coches, pero de lo que sí estoy seguro es de que era nuevo o por lo menos a eso olía.
— ¿A poco este es el tipo de carro que le dan a los directores generales?
— No, es de mi jefe, pero anda de gira, así que no hay pedido en el ejido.
Durante el trayecto me adelantó que necesitaba alguien que lo asesorara en asuntos de comunicación y que le escribiera los discursos a su jefe, pues era muy silvestre, ciertamente, para el nuevo lenguaje del gobierno democrático. Nada pendejo, aproveché que el Rada estaba de buenas y aceptó mis condiciones: nada de juntas ni de checar tarjetas, yo sólo trato contigo, trabajo en mi casa y todo lo mando por correo electrónico. Así fue como logré regresar a vivir del presupuesto, como si nada hubiera pasado.
Llegamos a una casa muy elegante, con un portón metálico pintado de verde y bardas muy altas, en el Paseo de la Reforma, por el rumbo de las Lomas. Bajó del auto y tocó el timbre. El pesado portón se abrió lentamente hasta que apareció un mesero que lo saludó de mano. Entonces me hizo el ademán para que me bajara y al chofer le indicó que se fuera a dar una vuelta.
Entramos y seguimos al mesero hasta un salón al fondo del lugar. Todo el pasillo estaba iluminado, como si estuvieran de fiesta o algo así. Pero el interior del salón estaba a media luz. Las paredes estaban cubiertas de pesados libreros de caoba con cientos de volúmenes empastados. Algunos estaban guardados en vitrinas. En las esquinas del salón había mesas altas con bustos de bronce de hombres con gesto adusto y coronas de laurel en las sienes, como si se tratara de distinguidos patricios. Más al fondo del salón, una mesa de billar con todos los aditamentos. Mullidos sillones de cuero negro desperdigados por todo el lugar y en ellos hombres con trajes de fino corte y corbatas caras, muchos de ellos de más de cincuenta años. Y acompañando a cada uno de estos elegantes hombres, bellas mujeres, algunas con batas o camisones de seda, otras completamente desnudas, casi adolescentes, ríen y platican distraídamente con los señores, pero otras los besan y se dejan manosear, la de más allá gime ardientemente mientras un viejo mordisquea sus blancos senos, otra más corre de un lado a otro del salón perseguida por un hombre con sombrero de charro, en el rincón donde se encuentra la mesa de billar, se alcanzan a distinguir unos ensortijados cabellos rubios que suben y bajan sobre la entrepierna de un hombre con los ojos en blanco y una copa de coñac en la mano.
El mesero, muy civilizadamente, nos pregunta qué vamos a tomar. Radamés contesta por mí, que sigo babeando.
— ¿A poco no está a toda madre?
Sólo atino a afirmar con la cabeza.
— Te apuesto que nunca habías estado en un lugar como éste.
Ahora hago el gesto contrario.
— Pues júntate conmigo y serás madre —ríe con su risa de foca, que retumba en todo el lugar, al grado de que varios de los presentes se vuelven a vernos. Uno de ellos, con poblada barba, puro en mano y traje impecable, que tenía sentada en sus piernas a una morena de también impecables pechos, casi una niña, se deshace de ella por un momento y se acerca a nosotros:
— ¡Licenciado Azcoitia! ¡Dichosos los ojos! —retumba su vozarrón en el lugar; ambos se abrazan muy efusivamente, como si de veras les diera gusto verse. Finalmente, se separan y Radamés dice:
— El gusto es mío, licenciado.
¬— ¿Y su excelentísimo jefe, dónde se encuentra?
— De gira por el interior, ya sabe: enterándose de cómo funciona el changarro, ¿qué se le va a hacer? Él trabajando y nosotros acá sufriendo, ¿verdad?
— Así es, así es. ¿Qué se le va a hacer, estimado Azcoitia? —dijo el vejete, mientras se enteraba de mi presencia— ¿Y nuestro distinguido amigo es…?
— Ah, un viejo amigo y nuevo colaborador en el equipo de la Secretaría —atajó Radamés, antes de que yo pudiera abrir la boca y regarla todita.
— Mucho gusto —dijo y me extendió una tarjeta que tenía impreso su nombre y su cargo.
— Bueno, los dejo. Tengo que seguir atendiendo un asunto —dijo y rió de nuevo con estruendo, mientras me guiñaba el ojo y señalaba con la cabeza en dirección a la mujer, que seguía, morena y desnuda, esperando el regreso del viejo.
Radamés me jaló de un brazo y me llevó a la barra de la cantina.
— ¡No mames! ¡No me digas que éste es…! —atiné a articular, por fin, pero Radamés no me dejó terminar.
— Sí, el mismo, pero ni se te vaya ocurrir mencionar que lo conociste aquí y tampoco decirle a alguien más que existe este lugar. Se trata de una de sus exclusivas reuniones privadas semanales.
— ¿Y si es tan exclusivo, cómo es que estamos tú y yo aquí? No me salgas con que eres miembro de una especia de logia o algo así.
— Yo no, pero mi jefe sí, y como soy su mano derecha, pues tengo este tipo de privilegios.
Entonces se acercó de nuevo el mesero:
— Dice el licenciado que pasen, que él los invita.
Desde la barra levantamos nuestras copas y saludamos el detalle al licenciado. Por encima de los cabellos canos, con mirada mefistofélica, nos hizo un gesto de reciprocidad.
Seguimos al mesero, quien nos condujo por una pequeña puerta, escondida detrás de pesadas cortinas rojas. Dentro, encontramos una especie de camerinos, con grandes espejos y focos alrededor. Una docena de mujeres, algunas desnudas, otras en bata o en ropa interior, se maquillaban o simplemente platicaban entre ellas.
— Escoge la que más te guste. Es por cuenta del licenciado.
— ¿Así nomás?
— Claro: “así nomás” —me arremedó el pinche Radamés, nada más que a él le salía más como a indio que a mí.
Entonces me fijé en la que después supe que se llamaba (o así dijo llamarse) Vanessa: pelirroja, alta, delgada, de piernas largas, busto pequeño, pezones erectos y rosados. Radamés eligió a una chica menudita, con la tez blanquísima, el cabello negro y grandes ojos azules. Parecía que acababa de salir de la secundaria. El Rada la tomó de la mano como si fuera su papá y la hubiera sorprendido a la salida de la escuela cuando estaba a punto de irse de pinta.
— Ven para acá, mi reina. Tengo algunas cosas que enseñarte —dijo y se perdieron entre el bullicio de los sillones de cuero negro.
Yo tardé un poco más en congeniar con Vanessa. Por principio, me intimidaba su rotunda desnudez, así que le pedí que por lo menos se pusiera una bata. Todo me parecía tan civilizado, pero al mismo tiempo tan decadente, que no atinaba a cómo comportarme. Porque una cosa es ir a un antro, a un table dance o incluso a un putero y otra cosa es fornicar así como así, enfrente de gente tan poderosa como el famoso licenciado.
— Como quieras. Mi trabajo es complacerte. Para eso estoy aquí —dijo Vanessa, mientras cerraba el cordón de la cortísima bata que escogió para cubrir aunque fuera un poco su soberbio cuerpo . Mientras, puedes platicarme sobre lo que quieras. O si quieres quedarte callado, también está bien.
Aunque resultaba convincente su amabilidad e interés, en el fondo podía percibir un dejo de fastidio en el tono de hablar de Vanessa. Como si lo hubiera aprendido en uno de esos manuales de autosuperación que venden en los Sanborn’s: “Los siete pasos para llegar a ser una puta de excelencia”.
— No, mejor cuéntame tú, de dónde eres y cómo llegaste aquí.
— Primero invítame una copa.
Nada pendeja, pidió de lo más caro, un coñac cosecha no sé qué año, pero como yo no iba a pagar, pues no tuve inconveniente. Es más, hasta me pedí uno igual.
En realidad Vanessa quería ser bailarina y trabajaba en esto porque estaba bien pagado y era nada más una vez a la semana. Además, la amiga que la recomendó le había dicho que si se ponía lista hasta se podía convertir en amante de planta de algún político y conseguir una buena lana.
— Supongo que no habrá faltado ya quien te haya hecho proposiciones indecorosas.
— No faltan, pero la verdad no he conocido todavía alguno por el que me decida. Todos quieren que los entretengas y ya. Sin compromisos ni nada. Algunos ni siquiera son tentalones ni nada. Unos besitos y ya. Los que me dan más ternura son los más viejitos: con que les enseñe una teta o el chocho ya se están viniendo.
Tenía dos hijos, un niño de ocho y una niña de cinco, que dejaba encargados con su mamá. Se había casado muy joven con un tipo muy guapo y más joven que ella, pero resultó borracho y golpeador.
— Y la verdad te la voy a decir: creo que hasta era puñal.
— ¡N’ombre! ¿Teniéndote a ti como esposa? Ha de haber estado pendejo o loco.
— Es que cuando estábamos en la cama, le gustaba que le hiciera cosas raras.
—¿Como qué?
— Pues sí, como que le metiera en el culo un pañuelo con nudos y luego se lo fuera sacando lentamente.
— No, pues sí, qué grueso.
— O si no, que le diera de nalgadas hasta que se le pusieran rojas, casi ardiendo y después lo penetrara con un consolador embarrado de lubricante.
Bueno, no había que ser Einstein para deducir que esta vieja era una perversa de cuatro suelas, así que traté de llevar la conversación por otros derroteros, pero ella dijo, sin ningún miramiento:
— Nada más de platicar ya me puse bien caliente. Tienta nomás —y me condujo la mano hacia su entrepierna, la cual, en efecto, rebosaba un líquido tibio, blanco y viscoso.
Vanessa también se toqueteó. Se olió los dedos y luego los introdujo en mi boca. Me miró con los ojos entornados y los labios fruncidos:
— Me dieron ganas de hacerte lo mismo que le hacía a mi marido.
— Oye, pero yo no soy… – dije, estúpidamente.
— Todos dicen lo mismo. A todos les gusta, pero sólo lo aceptan si se los hace una mujer.
Y pues resulta que tenía toda la razón. No en lo de que fuera puñal, sino en lo de que un hombre sólo lo acepta si lo hace una mujer, pero así fue.
Vanessa me llevó al piso de arriba, donde había unas habitaciones totalmente amuebladas. Nada que tuviera que ver con una habitación de hotel o de putero. Parecían de veras habitaciones de una casa decente: colchas, sábanas, muebles, cortinas, alfombra. Hasta un jarrón con flores frescas.
Vanessa hizo lo prometido. Eyaculé larga y abundantemente, como pocas veces antes. Me puse a llorar desconsoladamente. Vanessa me abrazó y estrechó en su regazo. Paciente, esperó a que me calmara y entonces hizo la suerte del pañuelo. Cada nudo fue saliendo lenta, dolorosamente. Entonces me volvió e hizo que me viniera en su boca. En lugar de tragárselo o escupirlo, me besó y comulgamos con mi semen. Hija de su reputa madre, de nuevo me puse a temblar y a llorar como un crío. Una vez que Vanessa hubo terminado de consolarme, me dio un beso en la mejilla, me dijo: “Niño sucio” y me dejó solo.
Cuando salí del cuarto, según yo sin rastro de haber llorado, me encontré en el pasillo a Radamés.
—¿Cómo de fue con Madame Déflorer?
—¿Quién?
— “¿Quién?” volvió a arremedarme ¿Quién ha de ser? Vanessa, pendejo.
—¿Por qué le dices así?
—¡Ay, cabrón! ¿Ahora resulta que fuiste el primero que no?
—¿A poco hace lo mismo con todos?
— Claro. Empieza con el rollo de su marido y que si las arañas. Cuando menos te das cuenta ya te la está dejando ir. Por cierto, es la favorita del licenciado..
— ¿A él también lo…?
—¡Uy, maestro! Hasta a mí. Soy su cliente más fiel. Y me hubiera ido con ella hoy, pero hace un buen rato que le traía ganas a la pinche escuincla ésta, que así como la ves tiene 25 años.
—¡No mames! Parece de 15.
— Pues como te lo digo. Caras vemos, perversiones no sabemos.
—¿Y qué terminaron haciendo?
—¡Ah, qué pinche curioso! ¿Acaso yo te ando preguntando que me cuentes como te nalgueó Madame Déflorer?
— Lo hizo igual que te lo hizo a ti.
— Pues muy su bronca. No te voy a contar nada.
—¿Qué, ya nos vamos?
— Claro. ¿Crees que te traje a un antro de los que acostumbras? Esto es un lugar decente. Se cierra a las cinco de la mañana.
En efecto. En el salón ya quedaban pocas personas. Los meseros recogían copas vacías y limpiaban ceniceros. Del ilustre licenciado nada más quedaba el eco de su vozarrón y la peste de su puro. Lo que no dejaba de sorprenderme es que nadie pareciera especialmente borracho y que nadie perdiera la compostura. Radamés se despidió de mano de todos ellos, meseros y parroquianos, por igual. Al salir a la calle y sentir el viento frío de la madrugada en la cara, me volvió a atacar la idea de que se trataba de un lugar demasiado civilizado.
Publicado en La Jornada Semanal.