La Culpa
(Para festejar la aparición de la edición remasterizada de Pretty Hate Machine, el genial disco debut de Nine Inch Nails en 1989, comparto este cuento, aparecido en mi libro Antología de lo indecible y en la antología Di algo para romper este silencio. Celebración por Raymond Carver, que precisamente tiene como soundtrack la música de ese extraordinario álbum).
La culpa
Por Guillermo Vega Zaragoza
Trent Reznor.
Estaba saliendo de su penúltima crisis. Se divorció porque había dejado de querer a su marido, pero sobre todo porque se consiguió un amante, al que mantenía en secreto y al que sólo identificaba con sus iniciales: PP. El Peter Pan, le decía ella. Finalmente se fue a vivir con el PP, quien se cansó bien pronto de las responsabilidades de la vida en pareja y le empezó a buscar defectos a ella para se hartara y lo dejara en paz. Y decidió pegarle en lo que más le dolía: la edad.
En realidad no era vieja, ninguna mujer es vieja a los 37 años, pero era un hecho que ciertas partes de su cuerpo empezaban a ceder ante la ley de la gravedad, así que se inscribió en un gimnasio y se dedicó con inusual disciplina a los aerobics. No obstante, el PP estaba decidido en hacer realidad sus peores pesadillas. Discutían y peleaban, incluso habían llegado a los golpes, pero las reconciliaciones siempre culminaban en apoteósicas encerronas de fin de semana.
En una de aquellas reconciliaciones, luego de una batalla campal con platos rotos e insultos al por mayor, todo debido a que el PP no le había quitado la vista de encima a una edecán del seminario al que los invitaron en Chiapas, estaban cogiendo y él le comía deleitosamente el sexo. De repente, el Peter Pan se detuvo, ella le urgió a que siguiera, pero no sucedió tal. Le preguntó qué le pasaba. “Tu coño sabe a vieja”, le dijo. Ella le propinó un certero rodillazo que le rompió la nariz y le aflojó tres dientes. No le dio tiempo ni de vestirse ni de recoger nada. Se envolvió en una sábana, subió al coche y se fue a casa de sus papás. Dejó todo en el departamento del PP: ropa, libros, discos, muebles, cuadros. No quería saber más del Pinche Pendejo, como ahora le dice. Finalmente, se salió con la suya: a las pocas semanas lo vio con una jovencita de 20 años colgada del brazo.
Sin embargo, la ruptura coincidió con el cambio de sexenio y se quedó sin trabajo. Le dieron una buena cantidad de dinero como liquidación. Y se fue a Europa, sola, con la firme intención de reencontrarse con ella misma. El problema fue que ella misma se quedó en México y al regresar, casi acabándose de bajar del avión, se estampó con un trailer en el cruce de Misterios y Circuito Interior. El Tsuru nuevecito quedó deshecho, pero ella todavía pudo salir del carro, hablar por teléfono al seguro y sentarse en la banqueta a esperar. Era de noche y llovía copiosamente, así que se llevó la mano a la frente para enjugar las molestas gotas que le empañaban la visión y sólo entonces se enteró que estaba bañada en sangre. Le dieron siete puntadas en la cabeza y de pura suerte no se fracturó el cráneo. Por eso tuvieron que cortarle su querido y cuidado cabello y ahora conserva el corte casi a rape, que permite apreciar las cicatrices y la hace ver como una bella Sargento Ripley.
Con esa pinta entró a La Culpa, el antro de moda en entonces, uno de esos bares que empezaban a proliferar por toda la ciudad. La fórmula era sencilla: acondicionaban una vieja casona, la medio restauraban, le metían unos bancos, unas mesas, una barra, y a hincharse de billetes, alcoholizando burócratas y pubertos en proceso de reviente.
El lugar le pareció agradable. Tenía dos plantas: en la de arriba había pista de baile, tiro al blanco con dardos y hasta mesa de billar; en la de abajo, más íntima, sólo una barra y algunas mesas. Prefirió ésta. Se sentó en la barra, junto a dos hombres que platicaban animadamente y bebían cerveza. Ni siquiera voltearon a mirarla. Estaba muy contenta porque parecía que por fin se le haría lo de un nuevo trabajo. El tipo más próximo a ella vestía una chamarra negra, holgada, con el escudo de un equipo de americano. Tenía el cabello largo, castaño, que se adivinaba sedoso bajo la gorra negra de beisbolista. Le llamaron poderosamente la atención las grandes manos masculinas, quizá un poco desproporcionadas para lo delgados que se adivinaban los brazos bajo la chamarra, además de que no parecía muy alto, aunque pensó que era engañoso eso de la altura cuando uno está sentado.
Ella pidió un margarita y sólo entonces el tipo de la gorra le obsequió un furtivo vistazo a las bien torneadas piernas que revelaba la minifalda que vestía. Ella lo observó, él levantó la cara y sus miradas coincidieron el tiempo suficiente para que ella se atreviera a sonreír y advertir unos ojos claros y bellos enmarcados por cejas pobladas y simétricas. Pero él ni se inmutó y siguió platicando con su camarada. Ella le espetó: “¿Qué? ¿Te parecen poca cosa mis piernas?” Él no se apresuró a contestar. Tomó un largo sorbo de cerveza antes de verla de soslayo: “Al contrario: son demasiado para mí”. Entonces la miró a los ojos y sólo entonces le sonrió: bajo la barba de días adivinó el que entonces le pareció unos de los rostros más bellos que ella hubiera visto en su vida. “Víctor”, dijo él y le extendió la mano. Ella apenas logró a balbucir su nombre.
A partir de ese momento, no existió para ella nada más que Víctor. Le contó sus aventuras y desventuras, lo del divorcio, lo del viaje, lo del accidente, aunque consideró necesario ahorrarse lo del PP y lo de los dientes rotos. Él era ingeniero de sonido, sobre todo de películas y comerciales, un mago de la computación que tenía todo un arsenal de aparatos, la última tecnología que si quería podía enseñárselos en su departamento. Perdió la cuenta de los margaritas y fue dos veces al baño, mientras él seguía bebiendo cerveza sin inmutarse ni moverse del asiento siquiera.
Al regresar la última vez, Víctor le tomó la mano, le besó la palma y le pidió que se fueran de ese “infecto lugar”, arrastrando las sílabas de la palabra “infecto”. Ella aceptó con un suspiro. Entonces se percató de que el camarada de Víctor había estado todo el tiempo junto a ellos, sin pronunciar palabra. Víctor pidió la cuenta y sólo le dijo: “Vámonos”. El camarada se bajó del banco, se arremangó la chamarra y cargó a Víctor como se carga a las recién casadas cuando van a entrar a su nuevo hogar.
En el asiento más trasero de la camioneta Suburban, Víctor la besa y ella no lo rechaza. Hurga anhelante en los recovecos de la blusa y la entrepierna de ella, hasta que logra, por fin, remover la pantaleta e introducir los dedos en su intimidad. “No”, dice ella, al tiempo que aparta las grandes manos de Víctor y se acomoda la ropa. Llegan a la casa, que en realidad se trata de una amplia bodega acondicionada como habitación. En el fondo está el equipo de sonido, que más bien se le imagina como una cabina de avión.
El amigo posa suavemente a Víctor en una silla de ruedas motorizada. “¿Todo bien?” dice y sale silenciosamente. Víctor enfila su vehículo hacia los aparatos de sonido y coloca un disco compacto en el reproductor. Retumban las notas del primer disco de Nine Inch Nails a todo volumen: “Inclínate ante tu amo, porque vas a recibir lo que mereces”, vocifera Trent Reznor desde los altavoces. En medio de todo el escándalo ella se da cuenta de que Víctor le habla porque sus labios se mueven pero no puede oír nada. Se acerca a él y apenas alcanza a descifrar un “Desvístete”. Ella mueve la cabeza en señal de que no entiende. Víctor baja el volumen y ruge: “Que te desvistas. Al compás de la música”, y vuelve a subir el control hasta el 10. Ella se queda inmóvil unos instantes. Empieza a mover las caderas y a desabrocharse con parsimonia la blusa y la falda, para quedar finalmente en sostén y pantaleta.
Acaba la canción y Víctor le ordena con un ademán que se acerque. Con un solo movimiento libera sus pechos de la prisión de encaje y mira fijamente los atónitos pezones. Los mordisquea ávidamente mientras con la mano se abre camino por entre la tela de la pantaleta y, ahora sí, sin ningún obstáculo, introduce los dedos en la húmeda cavidad. Ella gime, al tiempo que acaricia los largos y sedosos cabellos de Víctor. De repente, ella se aparta y se hinca ante él, que la mira desconcertado. Sus manos empiezan a recorrer las delgadas y menguadas piernas de él, por encima del pantalón de mezclilla, e intenta desabrocharle el cinturón. Víctor le da un violento empellón y ella cae de nalgas, desnuda, con las piernas abiertas. Víctor llora y murmura: “No entiendes nada”.
Ella lo estrecha contra su pecho. Logra calmarlo un poco, mientras la voz del cantante sentencia: “No puedo dejar de pensar que Cristo nunca tuvo que soportar algo como esto”. Ella lo toma en sus brazos y lo coloca cuidadosamente en el suelo, como se hace con algo muy preciado y frágil. Parece pesar muy poco. Le desabotona la camisa y empieza a lamer, besar y morder su torso hasta que llega a la cintura y sin ningún impedimento abre la bragueta. Bajo la macilenta luz, puede ver el enjuto miembro de Víctor como un solitario ojo apagado. Ella lo devora y su lengua juguetea con él como si se tratara de una aceituna. Víctor, por fin, se deja hacer, llorando en silencio, sin que su mustio miembro parezca querer dar signo alguno de vida. Ella lo succiona, lo engulle, lo exprime y se afana en su esfuerzo hasta lograr arrancarle unas pálidas y dolorosas gotas blancas. Víctor grita y se estremece violentamente. Ella se recuesta a su lado, tratando de calmarlo, cubriéndolo con su cuerpo desnudo.
Las bocinas exhalan una última verdad: “ “Si fuera dos veces el hombre que puedo ser, aún así sería la mitad de lo que necesitas”.



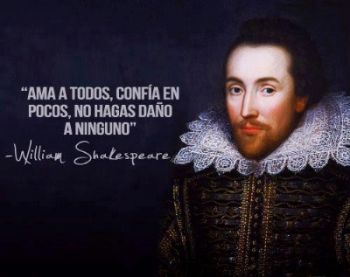


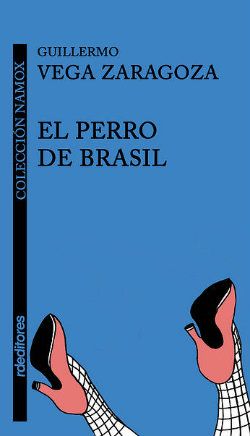
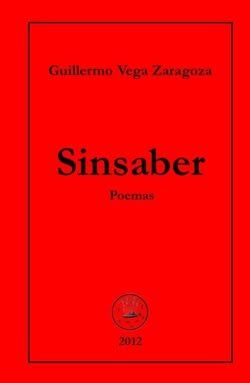






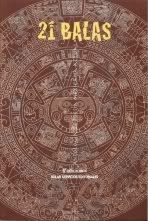






























3 Comments:
Uf... La culpa... la culpa... Muy bueno Memo... Saludos...
Angélica
MR Vega, tengo nuevo correo para bloguear una nueva iniciativa, la comprarto con usted, saludos.
http://elblogdelescritor.blogspot.com/
Uy, me encantó. Excelente, Memo, un placer leerte.
Publicar un comentario
<< Home