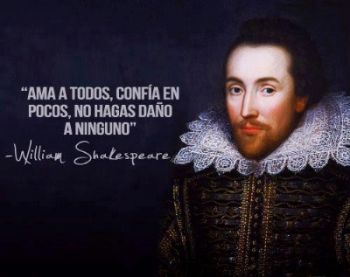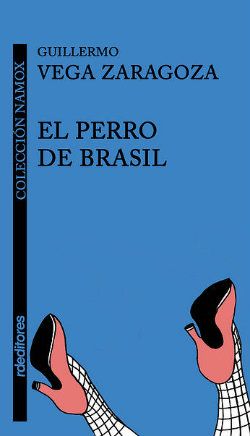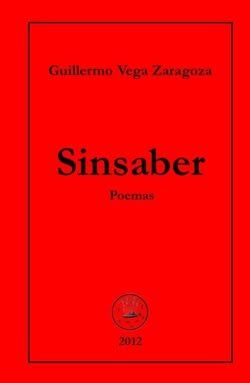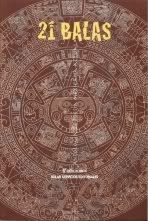martes, mayo 22, 2012
Ahora
que falleció Carlos Fuentes ha llegado la hora del corte de caja, de hacer el recuento
de los saldos que dejaron su obra y su influencia en la literatura mexicana.
Con su muerte, todo aquello extraliterario queda ya en segundo plano: sus
posiciones políticas y el poder cultural que pudo haber ejercido ya no pueden
ser defendidas ni tiene efecto. Lo único que nos queda es su obra, leerla, evaluarla,
criticarla y colocarla en su lugar preciso dentro de la tradición literaria de
nuestro país.
A Carlos Fuentes le tocó formar parte de
una generación de escritores latinoamericanos que nacieron en una época
inmejorable para dar a conocer su obra. Se trató de una generación de posguerra
proveniente de naciones subdesarrolladas y aisladas, hasta ese momento, del
banquete cultural del mundo civilizado, una especie de “salvajes” que asombraron
al anquilosado medio literario, sobre todo, porque demostraron tener tanto
talento como los más grandes escritores ingleses, franceses, alemanes o rusos.
Salvajes latinoamericanos que vinieron a refrescar el aire enrarecido de la
literatura de la segunda mitad del siglo XX con lenguajes, temáticas y
planteamientos frescos, renovados, casi vanguardistas, pero también íntimamente
ligados a la tradición occidental. Se trata, desde luego, de los escritores del
“Boom”: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, José Donoso
y, por supuesto, Carlos Fuentes.
Fuentes entró por la puerta grande a la
literatura. Apadrinado por Alfonso Reyes, publicó su primer, deslumbrante,
libro de cuentos, Los días enmascarados
en la colección Los Presentes de Juan José Arreola. Y más adelante su primera
novela: La región más transparente. Como
dijo Elena Poniatowska, Fuentes fue el primer escritor profesional que existió en México. Demostró que se podía vivir sólo
de escribir y tener prestigio, que la literatura dejara de ser un hobby de licenciados y funcionarios
públicos. En ese sentido, fue el primer escritor que entendió que las
relaciones públicas eran vitales para poder ejercer esa profesión. Si llegó tan
lejos tan pronto (antes de los 45 años ya se habían publicado sus “obras
completas”, es decir, las que llevaba hasta el momento) fue porque, además de
tener una gran capacidad de trabajo, una imaginación desbordada y una ambición
arrolladora, se supo rodear de personas que lo ayudaron y lo apoyaron, que lo
reconocían y lo celebraban, pero, sobre todo, sabía a quién había que conocer,
dónde había que estar, qué cosas había que ver y, sobre todo, a quién se tenía
que conquistar para que le sirviera en el ascenso de su carrera. No hubo mejor
publirrelacionista de sí mismo que el propio Fuentes, y por ello arribó al
estrellato literario tan pronto como nunca antes lo había logrado nadie.
Sin embargo, su propio estrellato, esa
inconmensurable ambición de querer abarcarlo todo, que se expresa también en la
intención balzaquiana de escribir “todo México”, fue su propia perdición. Nadie
antes que Fuentes había planteado que su obra en conjunto formara parte de un corpus integral, completo, cerrado en sí
mismo, como su ambiciosa “Edad del Tiempo”. Conforme iba sumando cada nueva
obra, el corpus se iba ampliando para
acomodar en él cada nueva invención, cada nueva inquietud, cada nueva
ocurrencia. No ha habido un escritor mexicano —y al parecer ya no habrá en un
buen rato— con un apetito literario tan voraz como Carlos Fuentes.
La ambición literaria de Fuentes era tan
insaciable, tan pantagruélica, que tuvo que inventar un país para habitarlo a
través de sus personajes. Le llamaba “México” o “Makesicko”, como en Cristóbal Nonato, pero poco tenía que
ver con México, el país realmente existente. Era un México simbólico, plagado
de invención, un México que pasaba inevitablemente por el filtro de la
imaginación de Fuentes y que muchos tienden a creer que es el México “real”,
precisamente porque no lo conocen sino tan sólo de oídas o a pedazos,
turísticamente. El propio Fuentes alardeaba que salía en las noches con su
libreta a escuchar cómo hablaba la gente para después utilizarlo en sus cuentos
y novelas. El México de Fuentes sólo existe en sus obras, medio se parece al
real, pero es en sí una creación literaria.
Con el paso del tiempo, esos dos Méxicos
se fueron separando cada vez más. He ahí, en parte, la razón de que la crítica
mexicana fuera a veces tan despiadada con Fuentes cuando en el extranjero era
tan celebrado. Ellos qué iban a saber que Fuentes se lo estaba inventando todo,
que hacía mucho que había perdido contacto con el México real y que sólo se
regodeaba en su propia invención.
Por otro lado, después de la que sería su
“magnum opus” Terra nostra, el afán experimental de Fuentes se fue agotando. Ya
no arriesgaba ni experimentaba formalmente sino que se regodeaba en su propio
estilo, en su gran capacidad fabuladora, pero con evidente falta de rigor y
autocrítica, salvo algunos destellos aún deslumbrantes, por aquí y por allá,
pero casi nada que nos hiciera recordar a aquel Fuentes joven, enjundioso,
vibrante, de sus primeras obras, por lo menos las que hizo hasta finales de los
años setenta.
El estrellato, la disciplina
autoimpuesta de escribir cada año un libro, el compromiso con las editoriales
para promoverlo en las ferias y medios de comunicación, y ser, además, un intelectual
que escribía en los diarios sobre política nacional e internacional, atentaron
inevitablemente contra la calidad de su obra. Para ciertos escritores, menos es
más. Pensemos en Thomas Mann, que era más o menos un modelo a seguir por
Fuentes. Cada gran obra de Mann estaba separada por varios años, a veces una
década completa, y en los intermedios escribía ensayos u obras más o menos
coyunturales. Es decir, no se puede escribir Doktor Faustus o La montaña
mágica cada año. Al Fuentes de los últimos años le faltó modestia, pero
también paciencia para gestar grandes obras, más perdurables, no tan
dependientes de los calendarios del mercado editorial.
Para los escritores, lo único que
sobrevive es la obra, nada más. Ya en vida, Carlos Fuentes aportó varios
grandes momentos de la narrativa mexicana y universal. Cada quien tendrá su
favorita. El tiempo dirá cuáles son las que sobreviven e, incluso, las que
fueron injustamente valoradas en su momento. He ahí el verdadero paraíso o el
infierno para el escritor. Fuentes conoció ese paraíso en vida. Qué más se
puede pedir.
Publicado en el número 659 del semanario Trinchera.
jueves, mayo 17, 2012
Poeta es aquel que hace poesía hasta cuando no quiere hacer poesía
Ayer me entrevistaron por el Facebook para que opinara sobre algunas cosas relacionadas con la poesía. La pongo aquí por si a alguien pudiera parecerle interesante.
Buenas tardes Guillermo, soy Mario Valencia,
estudio Literatura en la Universidad de Colima. Me gustaría saber si puedes
contestar unas breves preguntas. Tus respuestas me servirían para complementar
un pequeño trabajo de investigación que debo entregar para acreditar una
materia. Dijeron poetas y dije, a Guillermo.
Primero, gracias por aceptar esta informal entrevista. Empecemos por
adentrarnos a tu ámbito creativo; para ti, ¿qué significa la poesía?
—Para mí la poesía es el intento,
a veces infructuoso, de tratar de capturar un instante de existencia en un
conjunto de palabras entrelazadas de una manera original y única.
Al aludir la existencia, se relaciona sin duda con la "experiencia
cotidiana"; ¿estás de acuerdo con que el poeta debe experimentar para
conocer, aunque, digamos, siempre se quede en el "tratar de capturar
instantes"?
—Nunca se pueden capturar del todo
los "instantes" a través de las palabras. Sólo acercarse. Los grandes
poetas se acercan mucho más que los demás. Ahora, la existencia implica tanto
lo cotidiano como los grandes momentos de la vida del poeta. En rigor, para el
poeta todos los momentos, incluyendo los cotidianos, pueden ser grandes
momentos que ameritan el ser capturados a través de la poesía.
Es muy coherente lo que dices, y estoy de acuerdo en que los poetas
tienen esa intuición de acercarse "mucho más que los demás".
Podríamos decir que el poeta, por naturaleza, no vive advertido pero sí atento
siempre a lo que sucede alrededor: experimenta, prueba, analiza, corrige, crea,
hasta que entrega una solución, una muestra de todo lo que queda del proceso
creativo. Y digamos pues: el poeta es un laboratorio en sí mismo, con todo lo
que implica la palabra laboratorio. Así que, ¿qué piensas de que el poeta es un
laboratorio?
—En ese sentido, soy rimbaudiano y
nietszcheano. Creo que el poeta tiene que experimentar todo: todos los
sentimientos, todas las emociones, todas las emociones y llegar a un ordenado y
concienzudo desarreglo de los sentidos, como dice Rimbaud en la famosa carta
del vidente, con drogas o sin drogas, no importa.
Por otro lado, como dice
Nietszche, el artista, el poeta tiene que estar siempre borracho, pero de vida,
de ganas de vivir, de experimentar, de que no se le escape nada.
—¿Cómo se puede capturar un instante
que no se ha vivido, que no se ha experimentado? Y sobre todo: ¿cómo se puede
capturar en palabras lo no vivido y transmitirlo en forma de poesía? A mí me
interesan más los poetas, digamos, vitalistas, que los poetas de lenguaje. El
equilibrio en esos dos elementos da como resultado a los grandes poetas.
Tocaste el punto esencial que separa lo que es poesía y lo que no puede
ser. Yo creo, por ejemplo, que no existe la mala poesía, simplemente si no pasa
ciertos rubros no será poesía, pues la poesía es, digamos, autónoma. Pero tú
como poeta, ¿cómo clasificas tus poemas?, quizá has reescrito varios poemas, y
eso no significa que dejen de serlo. ¿Qué piensas al respecto?
—Yo identifico dos etapas en lo
que he escrito de poesía: la primera, en la que no tenía muy claro ni lo que
quería decir ni había identificado mi voz poética. Fue una época muy intuitiva,
muy de andar a tientas, pero sobre todo de aprendizaje y de unas ganas bárbaras
de decir, lo que fuera, pero decir.
Ya la segunda, que me aconteció
hace apenas unos tres o cuatro años, fue donde, primero, identifiqué mi voz,
dije: "así es, este soy yo". Y segundo, me desentendí de todo lo
aprendido y asimiliado y asumí una libertad absoluta donde lo importante,
además de la forma, es la "verdad poética", que el poema diga lo que
verdaderamente tiene que decir, incluso si parece que está mal dicho, o que se
podría decir de mejor manera.
En ese sentido, no trabajo mucho
los poemas ni los corrijo mucho después de escritos. Ya salen como deben de
salir. Y si no salen bien, pues es que no les tocaba ser poemas.
Claro que sé de composición,
métrica y esas cosas, pero ya está tan interiorizado que no pienso mucho en
ello. Lo que me importa es que los poemas suenen a poesía. A lo mejor no sé
explicar esto muy bien, pero si un poema suena a poesía es que es poesía, y si
no, pues no.
Has sido muy descriptivo en cuanto tu gradual transición. Admiro, como
lector, que tengas esa sinceridad que muy pocos pueden aceptar: si suena a
poesía es poesía, si no, pues no. Creo que resumes el gran escollo de los
críticos por explicar el fenómeno de la identidad poética.
Quiero felicitarte por el trabajo que has realizado, ya me ha tocado
leer algunas letras tuyas y por eso mismo consideré pertinente contemplarte
para esta entrevista. A pesar de que no se pudo en vivo, vale mucho que te
hayas tomado la molestia de atender mis preguntas.
Antes del cierre oficial de la breve entrevista, ¿te gustaría agregar
algo Guillermo?
—Nada más decir que, aunque a
veces me mencionen así, yo no me considero poeta, ese es un título inmerecido.
Yo escribo versos y, a veces, algún poema medio bien hecho, que transmite algo
a quien lo lee. Poeta es aquel que hace poesía hasta cuando no quiere hacer
poesía, que hasta cuando hace la lista del súper le sale lo poeta.
Pues eso.
Gracias a ti, por el interés y la
paciencia. Ojalá te sirva. Ya nos estaremos viendo.