Las posibilidades del odio
Vivo a una cuadra de una estación del Metro. Se trata de una colonia pequeña, tan pequeña que sólo tiene ocho calles y dos accesos para entrar con automóvil. Además, tiene vigilancia privada. Diariamente, muchas personas estacionan sus carros en las calles aledañas a la estación del Metro; los dejan ahí durante el día y utilizan el transporte colectivo para trasladarse a sus trabajos, a la escuela o a hacer compras al centro, vaya uno a saber.
Este fenómeno ha producido otro: la aparición casi instantánea de “franeleros”, también conocidos como los “viene-viene”: desempleados que han encontrado una forma de sobrevivencia en el supuesto servicio de “cuidar” los automóviles que se estacionan en la vía pública. Además del de vigilancia, ofrecen otros servicios como los de lavado, pulido y encerado.
En la calle aledaña a mi casa, por donde paso todos los días para tomar el Metro, había tres franeleros: un hombre ya mayor, flaco, con gorra, pero muy movido. Otro moreno, bajito, que se aparecía esporádicamente, y uno más, un gordo, prieto, no tan joven, malencarado y que usaba muletas, debido a alguna malformación en las piernas, muy probablemente consecuencia de la polio. Su complexión regordeta, redonda y los brazos y las piernas delgados y cortos le daban una apariencia de batracio.
Mi padre era una persona eminentemente social. Se hacía amigo hasta de las piedras, así que no tardó en entablar plática con los franeleros cuando salía a la tienda, a la farmacia o al puesto de periódicos. Yo no soy así. Pueden pasar años antes de que la señora de la tiendita de la esquina donde compro algo todos los días sepa cómo me llamo, dónde vivo o a qué me dedico. No es una cuestión de esnobismo ni nada que se le parezca, simplemente no me gusta conocer gente nomás porque sí, ni entablar plática con nadie si no es estrictamente necesario (casi nunca lo es, por lo demás).
Pero en el caso de los franeleros tenía una razón más, sobre todo en el caso del que usaba muletas: su presencia me causaba sentimientos encontrados. Al mismo tiempo que me caía mal (nunca me hizo nada, ni siquiera cruzamos palabra), me daba algo de miedo. Me caía mal porque, evidentemente, era el más holgazán de los tres. Siempre se la pasaba sentado. Sólo se levantaba cuando algún conductor le extendía una moneda. ¿Qué servicio de “vigilancia” podía proporcionar en caso de que alguien quisiera abrir o robarse un automóvil? Con un simple empujón estaba fuera de combate.
Por otra parte, me caía mal que se la pasara mirando lascivamente a las mujeres, sobre todo a las jóvenes, cuando se acercaban a él para preguntarle alguna dirección o cualquier otra cosa. Incluso se atrevía a piropearlas. Algunas simplemente sonreían y se iban, pero otras, las menos, respondían a su insolencia. De cualquier manera, el tipo siempre festejaba sus gracejadas con los otros dos, con grandes risotadas.
Todo el día se la pasaban bebiendo (en la esquina hay una vinatería, así que no tenían que esforzarse mucho). El tipo dormía en el camellón de la calle, sobre unos cartones y se cubría con unas cobijas sucias. Un día ni siquiera alcanzó a instalar su improvisado camastro y se quedó dormido a mitad del camellón, con las muletas a un lado.
Al pasar por esa esquina siempre evitaba hacer contacto visual con él, aunque al principio percibía algo así como un esbozo de sonrisa, sobre todo cuando un día me vio que caminaba junto con mi padre, quien sí lo saludó animadamente.
Y decía que también me daba algo de miedo, por algo que le encantaba repetir a mi madre en cuanto tenía oportunidad: “Dios dijo: Cuídate de los buenos, porque a los malos yo te los señalaré”, y para que no quedara lugar a dudas, explicaba: “Por eso, hay que tener cuidado de todos los que tienen algún defecto: los cojos, los mancos, los tuertos, los enanos… hasta de los feos hay que cuidarse”. Desde luego, cuando era niño creía a pie juntillas todo lo que me decía mi mamá, pero conforme fui creciendo y me deshice de tantas paparruchas que me había inculcado, olvidé por completo ese “consejo”. Hasta ahora, que veía a este tipo todos los días, por lo menos dos veces diarias.
Pero también sentía una especie de angustia, porque me recordaba algo que leí hace muchos años y que incluso copié en una de mis libretas: “Los inválidos, los deformes nos turban espiritualmente porque son la prefiguración de una de nuestras posibilidades”. Es del Cuaderno de escritura de Salvador Elizondo.
Un día mi padre enfermó y a los pocos meses falleció. Al principio, sin darme cuenta, seguía su misma rutina: levantarme temprano, ir por el periódico y comprar un jugo. A los pocos días, primero, el vendedor de periódicos y luego el de los jugos, me preguntaron por mi padre. Simplemente, les dije: “Falleció. Cáncer”. Y salía corriendo para que no me vieran con los ojos anegados de lágrimas.
Mientras, el tipo de las muletas seguía ahí, sentado en el mismo lugar, emborrachándose, molestando a las mujeres, ocupando un lugar en el mundo que bien podría seguir ocupando mi padre. ¿Quién necesitaba en el mundo a ese tipo? Nadie, pensaba yo. En cambio, yo necesito aún a mi padre. Y murió.
“¡Carajo! ¿Por qué no mejor se murió este maldito sapo y siguió viviendo mi padre? ¿Por qué no es un poco más justo este pinche mundo de mierda?” Eso pensaba cada vez que veía al tipo de las muletas. Un rencor callado, pero muy profundo. Me daban ganas de agarrarlo a patadas ahí mismo. Incluso llegué a fantasear sobre la posibilidad de deshacerme de él; pensaba en cómo lo hubiera hecho Patrick Bateman, el de American Psycho.
Hasta que un día, el tipo simplemente desapareció. Así nomás. Pasaron los días y ni sus luces. Su lugar lo ocupó otro hombre, igual de borracho, pero sin muletas.
Entonces sentí una sorda desazón. Sé que yo no tuve nada que ver, pero el simple hecho de haber pensado y deseado su desaparición me causaba un poco de culpa. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que ya no tenía en quién colocar mi odio por la muerte de mi padre. Y al ya no tener en dónde ponerlo ni a quién dedicárselo, el rencor contra el mundo desapareció. Se fue junto con el tipo de las muletas.
Después de todo, pensándolo bien, el que se hayan cruzado nuestras existencias no fue tan inútil.



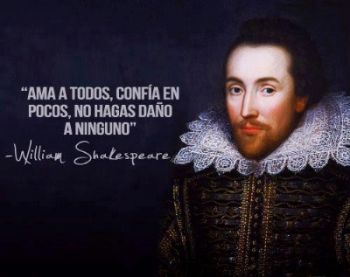


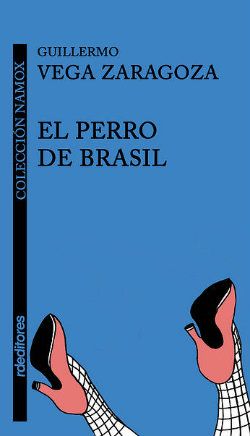
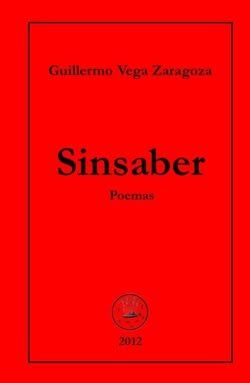






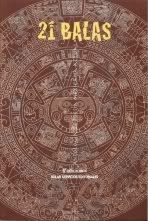






























3 Comments:
Querido, pensaré en estas tus conclusiones cuando surja en mí todo ese rencor que siento cuando veo a Doña Perra y sus perritos y pienso en todas esas personas valiosas y entrañables que han muerto.
Espero un día aprender algo así.
XD, XD, XD.
Quién no ha pasado por ahí?? Hace años, cuando mi padre empezó a cambiar por culpa de Ella deseé que desaparecieran, que me dejaran en paz.
Y pasó.
Y ahora no sé a quién reclamarle.
No sé a quién culpar.
No sé a quién decirle que lo extraño.
Sólo sé suspirar con una que otra lágrima colada.
Brindemos con letras por los que odiamos, por los que amamos y por los padres que ya no están... y que cuánta puta falta hacen.
A mí también me hace falta mi padre. Porque murió muy pronto y nos quedamos los demás regados, en un túnel negro. Durante muchos años mi madre se la pasó de mal humor todo el día y toda la noche. Siempre estaba enojada y nos regañaba por todo, nos prohibía todo, y su rostro era tan duro que mis amigos dejaron de visitarme. En las noches, mi madre lloraba y yo me encogía de culpa, y tanta opresión y tristeza estuvieron a punto de hacerme perder la cabeza. Por eso me fui de casa muy joven.
Por eso creo que mi madre no me hace falta. Me paso la vida huyendo de ella, eludiendo las visitas a su casa, espaciando las llamadas que sé que ella espera, y siempre me siento presionada y culpable porque casi nunca tengo ganas de verla. Sé que la necesito y que la amo, y nos hemos reconciliado bastante en los últimos años, y sé que me va a hacer mucha falta cuando se muera. Pero no encuentro una manera de estar con ella ahora que la tengo. Una manera de necesitarla sin que me devore, sin que me castre, sin que al llegar a su casa me inunde esa verde sensación de pena.
Es muy difícil todavía, sobre todo porque esos dolores nunca se han hablado ni se hablarán. Ella no podría soportarlo.
¿Qué se hace con los vivos?
Lila Nieto
Publicar un comentario
<< Home