Jaime Sabines: "La poesía es una verdadera maldición"
Fragmentos de la entrevista realizada por Ignacio Solares a Jaime Sabines el 7 de abril de 1974.
Tal parece que tú, Jaime, luchas con las palabras, que quisieras sacarlas todas del poema, dejarlo desnudo, convertirlo en un mero gesto.
Vista, sentida así, la poesía es una verdadera maldición —y, claro, por momentos, una verdadera bendición. Sólo quedamos tranquilos cuando deshuesamos el poema, cuando le rompemos el espinazo y, por supuesto, nunca lo logramos. Siempre continúan las malditas palabras tan fuertes, tan inamovibles, tan necesarias como el aire —explica.
¿Por qué esa lucha con la materia prima de tu trabajo?
Porque generalmente las palabras están muertas, por eso. Porque es pretender construir vida con una materia prima que ya no respira, que se ha gastado totalmente de tanto mal uso que hemos hecho de ella.
Horal, tu primer libro de poesía, es mucho más “formal” que los que siguieron. ¿No había esa preocupación entonces?
La había, aunque quizá menos. Conforme continué escribiendo poesía, sentí más y más la necesidad de no depender tanto de la forma, de la palabra misma. Por eso gran parte de mis siguientes trabajos están escritos en prosa. Esto puede parecer una pretensión, pero es de veras un problema agudo, una gran desesperación. ¿Cómo decir lo que se quiere decir sin trampas, directamente? Una vez que se cae en la tentación no hay manera de renunciar a ella.
Entonces, ¿no crees en la poesía?
No, no creo. Cuando escribí el poema a la muerte de mi padre lo sentí claramente: me daba vergüenza emplear la poesía para expresar mi dolor, mi desesperación, mi protesta. Y, sin embargo, ¿con qué otro medio contaba?
¿Cómo escribiste el poema a la muerte de tu padre?
En “caliente”, a medida que fue avanzando la enfermedad del viejo. Al principio quería romper las hojas, mandar al diablo la poesía con sus pretensiones literarias, que tan poco tenían que ver con lo que estaba viviendo en esos momentos, pero luego descubrí que escrito así, con todo mi odio y todo mi dolor, me desahogaba más, y continué. La verdad ese poema no es más que un desahogo.
Como todos.
Bueno, sí, en mayor o menor medida como todos.
¿Por qué el final de la primera parte del poema recurriste al soneto?
Es curioso: porque me era más fácil. No encajaba formalmente pero a la vez me daba mayor libertad. Era como vaciarse en un molde ya hecho. Todo esto lo fui descubriendo sobre la marcha, sin ningún plan premeditado.
¿Es ese poema, también, un intento de reconciliarse con la figura paterna?
La verdad, a pesar de lo que digan los psicoanalistas, no lo creo. No creo que la intención de fondo fuera reconciliarme con mi padre. No creo que el poema sea un acto de amor arrepentido, de expiación que nace con la muerte. Simplemente no lo creo. Me parece más bien —ahora lo veo así— como un intento de no dejarlo marchar, de jalarlo de la falda del saco o de una manga o de donde sea, de suplicarle que no se vaya. No sé, es difícil explicarlo. Mi padre es la persona que más he amado.
¿Cómo era él?
Era una persona de lo más común y corriente, pero con una gran sensibilidad en el fondo. Era un hombre brusco, áspero, pero a la vez muy tierno. Él me infundió mi gusto por la literatura. El viejo no tenía cultura, pero se sabía de memoria Las mil y una noches casi completa porque de niño se lo contaba mi abuela. Y mi padre nos contaba todas las noches esos cuentos, por episodios, como telenovela, dejándonos picados para que al día siguiente nosotros mismos le pidiéramos que continuara. Tuvieron que pasar veinte años para que llegara a Filosofía y Letras y me enterara de que Antar era el Mio Cid de la literatura árabe. Sin embargo, los cuentos de Antar nos dejaron en suspenso a mí y a mis hermanos durante muchas noches de nuestra infancia. A mí y a mis hermanos y hasta a un grupo de amigos del vecindario porque los cuentos de mi papá se hicieron de fama. Iban a visitarlo para que los contara. Entonces, cuando empezaba a anochecer, nos reunía en rueda y nos mantenía embebidos. Naturalmente, había pasajes en los que llorábamos y, por supuesto, mi padre también lloraba. Lo que es curioso de esto, es pensar que mi padre peleó en la revolución, que junto con su dureza había una suavidad de algodón. Lo mismo lloraba con un cuento —con un cuento que él mismo relataba, además— como un niño, que mostraba sus heridas de bala. ¿No es esto extraordinario? ¿Cómo no iba a marcarme para siempre? La época más feliz de mi vida fue cuando tuvimos un ranchito en las afueras de Tuxtla Gutiérrez. Estábamos muy mal de dinero, vivíamos de una hortaliza que cultivaba mi padre, así que había mucho tiempo para contar cuentos. Me pasaba tardes completas oyéndolo, nomás oyéndolo.
¿Qué edad tenías?
Unos once, doce años.
Aparte de oír esos cuentos, ¿leías otros?
No, para qué. Aunque me hubiera leído toda la literatura universal creo que no me hubiera marcado tanto, no me hubiera formado tanto como me formaron los relatos de mi padre. Piensa que eran algo vivo, que estaba relacionado con su presencia, con sus lágrimas, con su sonrisa. Hay que haberlo experimentado para entenderlo.
Como en su poesía, Sabines habla con una fascinante naturalidad. No busca transmitir ideas sino experiencias, sensaciones. ¿Dónde está el poeta, el hombre de letras? En ninguna parte o en esa misma naturalidad. Igual que en su poesía, Sabines odia que la “literatura” se inmiscuya en su vida diaria. Trabaja en la compañía de un hermano suyo, vendiendo alimentos para animales. A las siete de la mañana empieza a visitar los establos. Pocas veces se acerca al centro de la ciudad, prefiere el tipo de vida a que se acostumbró desde pequeño. Y, sobre todo, huye de los círculos literarios.
Si trabajo en algo ajeno a la literatura, dejo completa esa área de mí mismo para cuando me siento a la máquina. No la contamino, no la agoto en actividades laterales. Entonces, cuando escribo es algo especial, algo que ha estado cargándose como una pila durante el día, enriqueciéndose con otro tipo de experiencias. Si por el contrario trabajara en un periódico, por ejemplo, creo que por la noche llegaría con ganas de todo menos de ver una letra impresa o escribir yo esa letra. Eso pienso, eso siento, de ninguna manera creo que pueda ser una regla general. Aunque a un joven escritor le aconsejaría que huya de los círculos literarios y de las reuniones sociales si no quiere que hasta la literatura termine por aburrirlo.
¿Por qué aburrirlo?
Es tan aburrido oír hablar y hablar a personas que quieren ser más y más inteligentes, más y más enteradas, más y más brillantes, que creen tener la razón en todo y a todo le encuentran una explicación… A mí me aburren muchísimo. Prefiero los que no saben nada de nada y no tienen opiniones sobre nada. Se aprende más de ellos.
Por lo visto no sólo no crees en la poesía, sino tampoco en la inteligencia.
Por supuesto que creo en la inteligencia y por supuesto que creo en la poesía. En lo que no creo es en la poesía que estamos acostumbrados a fabricar en nuestros asépticos laboratorios literarios. Una poesía hecha con guantes y a veces hasta con pinzas desinfectadas. Muy perfecta, muy bonita, muy inteligente y para qué, para quién. Desconfío de la poesía y de la inteligencia cuando no están manchadas de sangre.
¿Lograremos deshumanizar el arte?
Por supuesto, en el momento en que nos deshumanicemos nosotros mismos, cuando nuestra literatura, por ejemplo, sea tan fría que podía haberse sido escrita por una máquina computadora. Hay quien dice que la literatura será cada vez más un códice a descifrar por especialistas. Y también la música, y la pintura, y nuestras vidas mismas. ¿Y por qué? Porque cada vez tenemos más miedo a ser débiles, a caer en el ridículo, a ser cursis, a repetir lo que ya se ha hecho —como si la literatura no fuera una constante repetición de los mismos temas. Y bueno, tal vez consigamos impedir que el arte salga a la calle para que no pesque alguna infección. Mantenerlo siempre en el laboratorio, lejos de ese polvo molesto que se cuela en la vida diaria y nos provoca constantes estornudos.
¿Son necesarios ciertos elementos de cursilería en la poesía?
Yo creo que son necesarios todos los elementos. Una vez a Faulkner le criticaron que en sus novelas había mucha paja, y contestó que no sólo había paja sino lodo y tierra y hojas secas y huesos rotos, como los hay en la vida misma. ¿Para qué queremos un arte “perfecto”, “puro”, “autónomo”, si nosotros no somos así, si no nos vamos a reconocer en él? ¿Para qué va a servirnos? Sobre todo eso, ¿para qué va a servirnos, qué vamos a hacer con él?
¿Reescribes mucho tus poemas?
Varía. Creo que es un nódulo emocional en donde se crea el poema, antes de buscar palabras que lo expresen. Si esas palabras no corresponden a la emoción, rompo lo que había escrito y vuelvo a empezar. Y cuando me encuentro que un poema sí refleja lo que quise decir, pero que tiene uno o dos versos cursis, entonces lo dejo así con mucho gusto. No le tengo miedo a lo cursi, creo que a veces es un buen condimento.
¿Crees en la vanguardia literaria?
A los 19 años me creía vanguardista. Es la única época en que se puede ser genio, revolucionar la poesía y si es preciso el mundo. Recuerdo que más o menos a esa edad leí un verso que me pareció de lo más vanguardista: “asesinemos a la rosa”. Yo también creí que debíamos pelear contra las palabras bonitas, limpiar el poema de cursilerías. Después, humildemente, he tenido que reconocer que la rosa y la cursilería caben en la poesía, que son tan necesarias como cualquier otro elemento. Creo que lo ideal es que en el poema entre todo lo que vive y también lo que muere y lo que murió hace años y lo que va a vivir dentro de otros tantos. Madurar es estar en el mundo y que el mundo esté en nosotros, ¿no? Madurar es no creerse “genio”. Yo no creo que Cervantes o San Juan de
¿Y tus influencias?
Yo creo que me ha influido todo lo que me ha ayudado a madurar. Desde los cuentos que me contaba mi padre hasta su pura presencia, su integridad moral, pasando por los difíciles años que viví cuando dejé por primera vez mi casa hasta mis visitas diarias a los establos. Y, por supuesto, también la poesía de Neruda, de Juan Ramón, de García Lorca, de León Felipe. Y, claro,
¿Por qué fueron difíciles los años siguientes a que te saliste de tu casa?
Porque, como te habrás dado cuenta por lo que hemos hablado, la atmósfera de mi casa era ideal para mí. En cambio el mundo de afuera era una bofetada en la mejilla. A los 19 años decidí venirme a la capital a estudiar medicina. Aquí no conocía a nadie y vivía, literalmente, solo. No era muy amiguero y prefería leer. Pero además había elegido una carrera que no iba con mi sensibilidad, así que aquellos años se transformaron en una verdadera tortura. No dormía, pasaba noches enteras sin pegar el ojo. Recuerdo muy vivamente una mañana, después de una noche en vela, en que salí de la casa en donde vivía y me fui a Chapultepec a tranquilizar los nervios un poco. Me senté en una banca y me estuve horas nomás mirando pasar a la gente, a los chicos jugando. Yo me sentía, de veras, tan lejos de este mundo, sin contacto con lo que me rodeaba. Tuve que asumir mi vocación literaria, dejar la carrera de medicina, renunciar al calor de la atmósfera paterna para empezar otra vez a habitar el mundo. Pero qué difícil es, ¿no? Cómo sufre uno en esos años, cómo nos desgarramos por dentro.
Y, sin embargo, son fundamentales esos años.
Sí, fundamentales. Ahí volvemos a nacer. Por eso yo creo que para la formación de un joven escritor es más importante vivir intensamente que leer mucho. La literatura es, al fin de cuentas, sólo un reflejo de la vida. Y a veces, me temo, un reflejo poco fiel, distorsionado por tanta egolatría y tanta idea equivocada. La verdadera vida está en otra parte.
¿En dónde?
Hay miradas, gestos, que son una respuesta. Abre una sonrisa burlona y enarca las cejas. Por preguntas como esa que le hicimos a Sabines, el maestro de budismo zen le rompe una silla en la espalda al alumno. Pues en eso —dice, como si de veras ya hubiera contestado con la sonrisa—, en cerrar el libro y bajarse a tomar una copa con los amigos, en mirar por encima de la hoja de papel en que estás escribiendo. Por supuesto los libros son parte de la vida, pero sólo parte, y quizá no la mejor.
Si lo piensas así, ¿para qué escribes poesía?
Porque no he aprendido a bailarla, a trasmitirla en un apretón de mano, en una caricia, en un grito… Pero está uno tan mal educado, estamos tan aprisionados por las malditas palabras, ¿no?



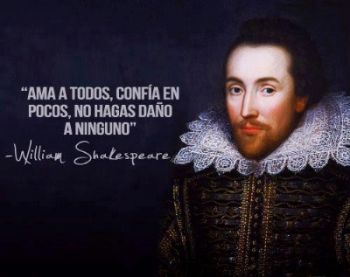


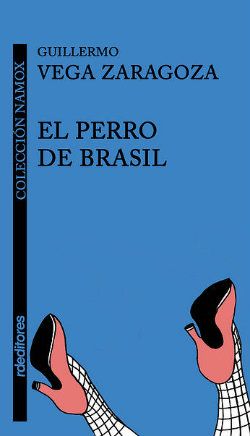
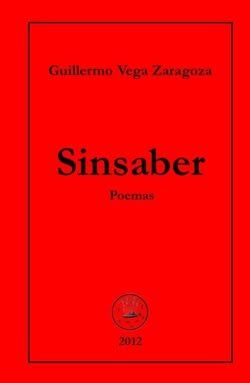






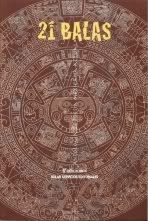






























0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home