miércoles, agosto 07, 2013
por Guillermo Vega Zaragoza
Jaime Augusto Shelley.
Herencia
de hombre libre.
Universidad Autónoma
Metropolitana/Oak Editorial, 2000.
En una polémica conferencia
pronunciada en Andalucía en 1992, la cual llevó como título “¿Por qué no sirve
para nada la poesía?”, Luis García Montero recordó así la conocida frase con la
que Voltaire concluye su Candide:
“Cuando el mundo demuestra su realidad áspera, cuando los acontecimientos
humanos se solucionan sin respetar el buen sentido de la razón amparadora,
cuando nos sentimos provocados, con una íntima indignación capaz de
encolerizarnos, de llevarnos al rencor, de hacernos diferentes a nosotros
mismos, entonces es el momento de buscar refugio: hace falta cultivar nuestro
jardín”. Así empezó a responder a su provocativa interrogante. La utilidad de
la poesía, si tuviera alguna, sería la de servir como vehículo para expresar la
indignación, la cólera, el rencor del poeta ante la sinrazón del mundo, pero de
paradójica manera: cultivando el jardín de la belleza. Esta conclusión resulta
especialmente cierta cuando nos enfrentamos a la obra de Jaime Augusto Shelley
(México, D.F., 1937), uno de los más singulares poetas de nuestro país, de
quien la Universidad Autónoma Metropolitana, al alimón con Oak Editorial, acaba
de publicar una selección de poemas a partir de los ocho libros que componen su
obra, en una presentación bellamente editada, bajo el nombre de Herencia de hombre libre.
Es de todos conocida la
pertenencia de Shelley al ya mítico grupo poético denominado “La espiga
amotinada”, conformado en 1957 por Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Jaime Labastida
y Eraclio Zepeda. Apadrinados por el poeta catalán Agustí Bartra, los entonces
jóvenes poetas publicaron en el Fondo de Cultura Económica, en 1960, un libro
colectivo cuyo título, epónimo al grupo, fue considerado por Octavio Paz como
“romántico y un poco retórico”, al igual que los poemas. Cinco años después
apareció otro esfuerzo conjunto: Ocupación
de la palabra. En el prólogo de Poesía
en movimiento (Siglo XXI, 1966), Paz se encargó de pasarle a los “espigos”
(como ya se les empezaba a conocer) la estafeta enarbolada por el grupo de la
revista Taller, fundada por el mismo
autor de Libertad bajo palabra casi
tres décadas antes: la poesía entraba en acción, reuniendo poesía, erotismo y
rebelión, aunque les reconoce una mayor lucidez y osadía poética. “Al lado de
muchos gritos y puñetazos, han dado a nuestra poesía joven algo que le faltaba:
la rabia”.
Paz reconoció que la
inspiración de “La espiga amotinada” provenía de la tradición moderna, la
ambición de construir una “sociedad poética” (comunista y libertaria) y una
“poesía práctica” (como los ritos, los juegos y las fiestas). "Sin
someterse a los necios preceptos del ‘realismo socialista’, los cinco han
declarado que para ellos el ejercicio de la poesía es inseparable del cambio de
la sociedad. Esta pretensión, en la segunda mitad del siglo XX, puede hacer
sonreír. Por mi parte, creo inclusive que si se estrellan contra el famoso muro
de la historia, pensar y obrar así es un punto de honra para cualquier poeta y
más si es joven”. No obstante, intuyó la asimetría del grupo al detectar que en
Shelley “el gusto por la experimentación es mayor que la voluntad de
testimonio”, lo cual aplaudió, sin dejar de notar que sería precisamente esta
inclinación la que lo terminaría separando de sus compañeros. En La rueda y el eco (pues así tituló su
aportación a ese primer obra colectiva), a los 23 años de edad, Shelley
afirmaba: "Cada poema que he escrito ha tomado la forma de una pequeña
odisea. Una odisea que no va más allá de lo cotidiano, que está en los pies y
en los ojos y en el lecho de los que han fecundado". Sin embargo, el
propio Shelley reconocería años después que los ideales que animaron al grupo
no cambiaron, pero “los caminos seguidos por los cinco fueron diversos, y así
se acordó desde el principio, que cada uno elegiría su ruta. En 1957 teníamos
mucha energía, pero no sabíamos para dónde correr; sabíamos de una manera vaga
que al final del túnel había una luz, pero eso era todo".
A 35 años de distancia, no
queda más que reconocer la razón que le asistía a Paz. Incluso presintió el
destino que sufriría cada uno de los miembros del grupo: Bañuelos tendería a
las formas fijas y, sin que constara en actas, terminaría reflejándose en su
propio espejo humeante. Oliva, inventivo y amante de la experimentación,
encontró su voz en la ilegalidad del trabajo poético. Labastida pudo haberse
secado pero prefirió convertirse en un animal de silencios en el dominio de la
tarde. Zepeda sucumbió ante su propia fuerza inmóvil, la pesadez, y nos
presentó una magra relación de su travesía. ¿Y Shelley? Su voluntad de
experimentación hizo que cada poema engendrara “su lenguaje, su ritmo y un
sistema peculiar de relaciones sintácticas”, como consta en el apartado que le
corresponde en Poesía en movimiento.
La “tradición de la aventura”, la “invención verbal constantemente renovada”,
hizo posible que se convirtiera en el hombre libre que pudo arribar a la patria
prometida de la poesía.
Lo anterior queda de
manifiesto en la selección que nos ocupa, la cual ha sido compilada por Lorena
Larenas, quien destaca el carácter singular de la antología, pues la mayoría de
los textos que se presentan son prácticamente inéditos, debido a que sólo uno
de los ocho libros que componen la obra poética del autor ha sido reeditado;
los demás fueron publicados en editoriales marginales, con tirajes pequeños que
se agotaron rápidamente. Además de sus aportaciones a los mencionados libros
colectivos de “La espiga amotinada” (La
rueda y el eco y Hierro nocturno), Shelley ha publicado La gran escala (1961), Himno a la impaciencia (1971), Por definición (1976), Ávidos rebaños (1981), Victoria (1983), Patria prometida 1984-1995 (1996) y Concierto para un hombre solo (2000), entre otros volúmenes
antológicos, con lo que la bibliografía suma ya 20 libros. Larenas considera
que las “razones complejas de la formación de grupos de poder dentro de la
promoción y configuración de la cultura nacional” han desplazado sistemáticamente
a Shelley del lugar que legítimamente le corresponde dentro de la historia de
las letras mexicanas, por lo que este libro brinda una visión de conjunto y una
mejor aproximación a la obra de este importante poeta mexicano.
Debido a la misma naturaleza
de la obra de Shelley, la antologadora decidió agrupar temáticamente los poemas
en once secciones, que se podrían resumir a partir de las preocupaciones
fundamentales que recorren la poesía del autor. Nos encontramos así, de
entrada, con lo que podría considerarse su ars
poética (“Escribir poesía/ o escucharla/ es como escribir y oír/–en ese
orden-/ música para perros. /Se requiere que la gente –o los perros-/ sin
ningún orden,/ tengan otro oído…”). Enseguida navegamos por las atormentadas
aguas de la inquietud amorosa, donde domina el momento de partir, de la
ausencia y el abandono, como queda de manifiesto en “Conjuración de la amada”,
uno de sus grandes poemas amorosos (“Me inconformo en olvidar carne y besos/ y
es que el tren de mis follajes tiembla/ cuando el viraje de las piernas se
demora/ a mitad de los incendios”). Transitamos después a los terrenos de la
poesía cívica y política, abanderados por “Himno a la impaciencia”, su elegía a
la fatídica noche de Tlatelolco, hasta llegar a la denuncia rabiosa y
descarnada de los confines citadinos, su contraposición al edén primigenio y la
desolada certidumbre de que la convergencia de ambos es totalmente imposible
(“Perdónenme/ que no pueda, ni quiera,/ cantar a un mundo/ que no existe/
aquí”.)
En otro lugar (su libro
misceláneo de ensayos titulado La edad de
los silencios, publicado por Difusión Cultural de la UNAM en 1999), Shelley
reniega del apotegma de Paul Valéry: “El primer verso lo escribe Dios”. Se
declara proveniente de “una estirpe de panteístas y feroces militantes del
ateísmo como una forma de las bellas artes” (y cómo no, si es descendiente
directo del mismísimo poeta inglés Percy Bysshe Shelley, esposo de Mary Godwin
Wollstonecraft, la creadora de Frankenstein)
y afirma que su primer verso proviene de su dios, que es su infancia. “Quiero
decirle a mi gente qué veo, oigo y siento; para decirles que veo, oigo y siento
de la misma manera, aunque se los voy a decir de distinta forma; que es la
misma, de lejos; colectiva”. Así el poeta se convierte en el libre cultivador
de ese edén recobrado, sin dios y sin diablo, que es la poesía, donde todos
podemos vivir en libertad, reconociéndonos y reconociendo a nuestros
semejantes, para tolerar un poco el peso a veces insoportable de la sinrazón
del mundo.
(Publicado en la revista Itinerario, 2000)



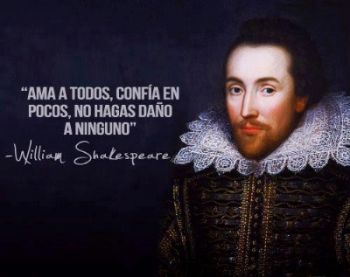


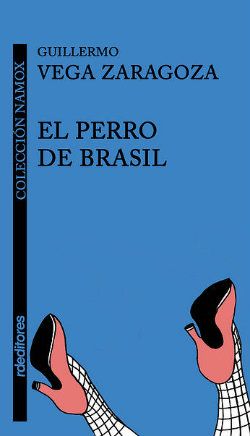
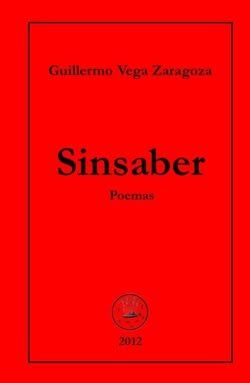






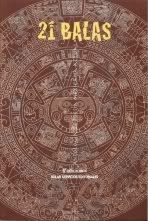






























0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home