Una novela apocalíptica
Por Guillermo Vega Zaragoza
Esto suele incomodar a algunos lectores impacientes, a aquellos que quieren todo digerido —peladito y en la boca, como se dice—, que quieren que se les indique desde el principio hacia dónde va todo eso que se cuenta. Son personas que cuando leen buscan encontrarse más que perderse.
En su más reciente libro, Naturaleza de la novela —con el que ganó el Premio Anagrama de Ensayo de este año—, el narrador español Luis Goytisolo señala que las novelas se pueden dividir entre bíblicas y evangélicas. En las primeras, el mundo en el que viven los personajes se presenta como una fuerza superior, inapelable, donde el pasado determina el presente y del que no se puede escapar. En tanto, en las segundas, los personajes asumen que cuentan con una misión que tienen que realizar, se enfrentan a un mundo impulsados por un arduo propósito y sus acciones están enfocadas hacia el futuro, para transformar la realidad circundante y, por lo tanto, a ellos mismos.
A estas categorías enunciadas por Goytisolo me atrevería a añadir una más: la novela apocalíptica, que sería aquella en la que, hagan lo que hagan, el mundo en el que se mueven los personajes se dirige a la destrucción, la decadencia o la descomposición, en donde todos ellos contribuyen con sus acciones a la inexorable desaparición de ese mundo. En este sentido, Alguien está cantando de Begoña Borgoña encaja perfectamente en esta categoría. Se trata, pues, de una novela apocalíptica.
En ésta, su primera incursión novelística, Begoña Borgoña nos presenta una narración como un hoyo negro, que todo lo devora. Se dice que en la novela cabe o puede caber un mundo, o varios mundos, o todo el universo si es posible. Pero en el caso de esta alucinante novela hay una necesidad casi pantagruélica de narrar, de abarcar todo, de no dejar escapar ni los detalles más nimios, para contar las historias de personajes extrañamente cotidianos o, si se quiere, cotidianamente extraños, en un estilo que podríamos llamar precisamente como de lo grotesco cotidiano, donde los actos y situaciones más comunes parecen grotescas y lo verdaderamente grotesco se narra como lo más normal del mundo.
Sorprende que la autora, una minicuentista consumada, haya desarrollado un apetito tan descomunal por narrar, cuando hace exactamente tres años en este mismo recinto, al presentar su primer libro de relatos Cuentíferos, dije lo siguiente:
“La escritora Begoña Borgoña ha echado toda la carne al asador para explorar las inacabables posibilidades que nos abre la imaginación. Decidió conjuntar y publicar de un tirón casi un centenar de cuentos de variada extensión, desde lo que se conoce como microcuento, ficción súbita o minificción, hasta relatos más largos, aunque todos se mueven siempre en el campo de la ficción breve… Una sensación de peligro es la que se logra percibir en los cuentos más extensos de esta colección. La autora arriesga y arriesga fuerte, casi siempre sostenida sobre la cuerda floja, donde cualquier falla es asunto de vida o muerte para el cuento, y afortunadamente, en una alta proporción logra salir avante”.
Ahora, nuestra escritora nos presenta una novela compleja, multitramática, intrincada, plena de un humor cáustico. El punto de arranque es una situación trágica, pero aparentemente normal y cotidiana, hasta que aparece lo anómalo: un hombre llega al hospital porque se ha cercenado los dedos de la mano izquierda. El doctor Tomás Minero hace los preparativos para la operación de reimplantación de los dedos, pero resulta que el dedo índice no aparece y, en cambio, hay dos pulgares. Nadie sabe de dónde viene el pulgar adicional y qué le pasó al índice, por lo que el doctor Minero decide implantar el pulgar sobrante en el lugar del índice.
A partir de ahí los personajes y las historias se van entramando sin tocarse apenas: el mencionado doctor de cirugía reconstructiva y su esposa ilustradora de libros infantiles, un psiquiatra desquiciado con un dedo pulgar implantado en el lugar del índice, un pordiosero acechante que lee suplementos literarios, un anciano que se arrancó los dientes con unas pinzas, un maricón travesti que quiere hacerse la operación jarocha… y el payaso Pelotita, con sus zapatototes, que viaja a Francia a una convención de payasos. No está de más decir que la historia del payaso Pelotita es la del libro que está ilustrando la esposa del doctor, imágenes que se incorporan al libro como complemento y subtexto, gracias a la autoría de Bern!
Las descripciones del omnisciente e indeterminado narrador son minuciosas, con una predilección casi delirante por el uso de la sinécdoque (nombrar el todo por la parte) que le da un aire fantasmagórico a las acciones, pues de repente se encuentra uno con que no son personajes los que actúan sino las cosas, las expresiones y las emociones son las que cobran vida. Los diálogos parecen sacados de algún libro perdido de un desquiciado Lewis Carroll, o de plano de alguna obra del teatro del absurdo de Beckett o Ionesco.
Llega un momento en que el lector siente que todo parece imaginado por un loco, como el demente Manuel Wong, paciente del doctor Nicasio Morlote, el del pulguíndice:
Manuel Wong, receloso, miró el suelo y estuvo atento, callado. Después de permanecer callado y atento durante un par de minutos, dijo a manera de disculpa ante el aburrimiento que apoyaba la cabeza en su mano dañada.



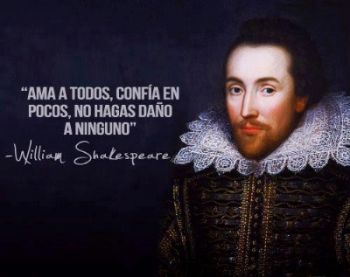


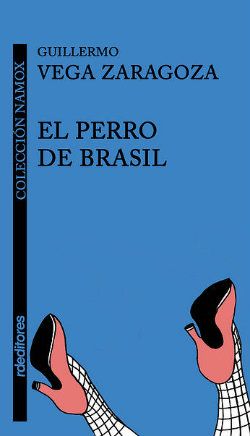
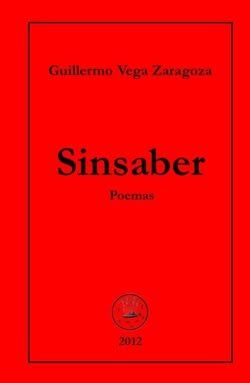






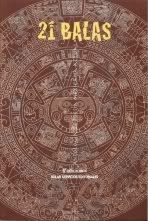






























0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home