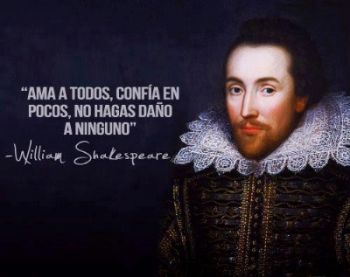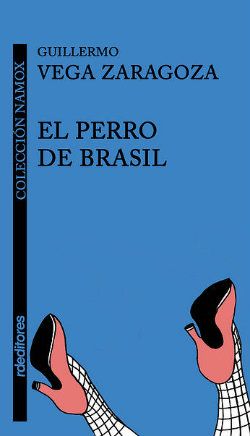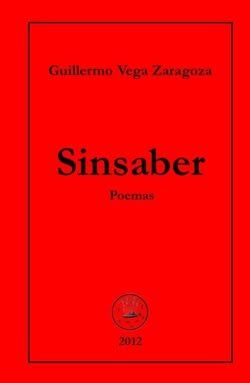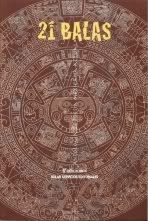domingo, enero 20, 2013
por Guillermo Vega Zaragoza
Salgo a trabajar el lunes en la
mañana.
El martes me voy de luna de miel.
Regresaré antes de que se esconda
el sol.
Estaré holgazaneando una tarde de
domingo.
Paseando en bicicleta el miércoles
a mediodía.
El jueves voy a bailar vals en el
zoológico.
Vengo de la ciudad de Londres, tan
sólo soy un tipo ordinario.
Los viernes voy a pintar al Louvre.
Estoy a punto de que me inviten a
salir la noche del sábado.
(Ahí viene otra vez)
Estaré holgazaneando un domingo
holgazaneando un domingo.
holgazaneando una tarde de domingo.
Freddie Mercury “Lazing on a Sunday
Afternoon”
(Queen: “A Night
at The Opera”)
Para muchas personas
las tardes del domingo son una especie de purgatorio, pero en sentido
contrario: expulsados de la holganza celestial del fin de semana, expían sus
culpas antes de entrar al infierno de la semana laboral. Resulta comprensible:
una tarde es demasiado corta para emprender algo que valga la pena, pero
demasiado larga como para esperar a que acabe sin sufrir verdaderos ataques de
angustia, con implicaciones hasta suicidas.
Se
me ocurre que una explicación a este fenómeno podría ser la siguiente: hubo un
tiempo en que las familias nucleares eran la norma; es decir: papá, mamá e
hijitos. Y de los días de la semana, el domingo era el más esperado por los
niños debido a múltiples razones: invariablemente incluía la visita a un
parque, que casi siempre era Chapultepec o algún sucedáneo, en el que uno podía
correr como caballo desbocado, jugar futbol con los primos, andar en bicicleta
y, lo mejor de todo, comer todas las chucherías prohibidas durante la semana
(chicharrones, mangos con chile, algodones de azúcar, nieves de limón,
alegrías, pepitorias y merengues), pues para eso nos daban “el domingo”, ese
emolumento derivado de ejercer el arduo oficio de hijo de familia. Uno
terminaba tan cansado (y empachado de tanta porquería que se ha embutido) que
caía como tabla en cuanto el cuerpo presentía la molicie de la cama.
Pero
con la crisis de la pareja y la emancipación de la mujer, la familia
tradicional se fue al carajo y la familia disfuncional llegó para quedarse. Eso
ha provocado estragos en la forma en que los niños viven los domingos de unos
años a la fecha, pues generalmente los padres se rotan la custodia de los infantes
durante los fines de semana. Entonces, los niños pasan un domingo con mamá y su
“novio”, quien además de ser un ejecutivo de éxito, es muy deportista, “no como
el holgazán de tu padre” (anota al vuelo la madre) y los levanta a deshoras de
la mañana para llevárselos a practicar el ciclismo de montaña al Ajusco. El
siguiente domingo lo pasan con papá en un centro comercial (Plaza Satélite,
Mundo E, Cuicuilco, Plaza Loreto, Santa Fe o Interlomas) donde él trata de
ligarse a las dependientas de todos los negocios, mientras intenta aplacar sus
culpas comprándoles a los niños cuanta baratija le piden, comiendo en McDonalds y
llevándolos a ver tres veces la misma película de Walt Disney, porque no se le
ocurre otra cosa mejor que hacer con ellos. Antes de que finalice el día, el
padre tiene que regresarlos a casa de mamá, con los subsecuentes lloriqueos
porque no quieren dejar a “papito”, aunque se hayan aburrido como ostras con
él. Todo lo anterior parece
explicar muy bien por qué la mayoría de los jóvenes en la actualidad se
deprimen durante las tardes de domingo.
A
mí especialmente no me gusta hacer nada ni salir a la calle ni a ningún lado
los domingos, pues si hasta Dios descansó ese día, por qué yo, que soy un
simple mortal, lo voy a contradecir. Las únicas que salen a pasear los domingos
son las chachas y por eso el infierno ha de estar albeando de limpio y el
Diablo debe andar con los trajes muy bien planchados. Además, soy ferviente
partidario de lo que se conoce como la “semana mexicana”, que es parecida a la
inglesa, pero mejor, y la cual establece lo siguiente: Viernes social; sábado
sexual, domingo familiar, lunes, ni las gallinas ponen, y martes, ni te cases
ni te embarques. Así que lo que no se pudo hacer miércoles y jueves, pues ya no
se hizo.
Pero
estábamos con la tarde del domingo. Antes, el mejor remedio para la depresión
en ese lapso era recetarse completo “Siempre en Domingo” con Raúl Velasco, pues
era una verdadera lobotomía temporal y sin dolor, con algunos posibles riesgos
de daño irreparable, pero era una forma más barata y accesible de soportar las
largas horas previas al lunes. Lamentablemente esos tiempos en compañía de
Raulito ya se fueron y el Coque Muñiz nunca fue tan simpático como se pensaba. Es
cierto, uno puede recurrir a los canales de cable o de la parabólica pero, como
bien lo dijo el jefe Bruce Springsteen, muchas veces resulta que hay “57
canales y nada que ver”.
Reconozco
que no tuve conciencia de lo depresivas que podían ser esas tardes de domingo
sin nada qué hacer, hasta que entré a esa especie de interminable montaña rusa
emocional que se conoce como adolescencia. Se me hacían eternas porque yo ya
quería que fuera lunes para regresar a la escuela y ver a la chava que me
gustaba y a la que, por cobarde no
me atrevía ni siquiera a acercarme. Entonces, ese tiempo fuera del tiempo que
es la tarde del domingo, la pasaba escuchando música romántica y escribiendo
“sentidos” poemas; azotándome sabrosamente, pues.
También
me acuerdo que en ese entonces empecé a colaborar en el periódico escolar y que
la editora (que desde entonces se convirtió en mi mejor amiga y lo sigue
siendo) llegaba a mi casa a deshoras del domingo (casi siempre como a las cinco
de la tarde) a chupar el calcetín con que le entregara el artículo, que tenía
que cerrar la edición y que yo era el último que faltaba. Desde entonces conocí
lo que después sabría que se llama “la angustia de la página en blanco”, pues
no se me ocurría un carajo para escribir. Ella no se iba de mi casa hasta que
terminaba el textículo. Así que desde entonces acuñé una frase: “Eres tan
insoportable como un editor en una tarde de domingo”, que espero que a partir
de ahora todo mundo me la fusile y la convierta en un lugar común.
Tiempo
después, la tarde de domingo se volvió para mí en un reducto de paz, pues como
todo mundo andaba tan aplatanado, nadie me molestaba y lo dedicaba a leer como
poseído. Mis mejores lecturas, las más concentradas e influyentes, las hice en
esas horas junto a la ventana, atestiguando la agonía de los rayos solares.
Recuerdo con especial nitidez, por ejemplo, que terminé de leer Pedro Páramo, de Juan Rulfo,
precisamente una tarde de domingo; cerré el libro, miré hacia la ventana donde
el sol estaba a punto de huir el muy cobarde, y lo vi todo bien claro: “Pero si
todos los personajes están bien muertos”. Sí, ya sé: no se necesita un
doctorado en literatura comparada para darse cuenta desde las primeras páginas
que Comala es un pueblo fantasma, pero para mí fue una verdadera revelación,
sobre todo por el contexto en que la terminé de leer.
La
verdad es que en la actualidad la tarde del domingo la utilizo para organizar
las cosas que tengo que hacer en la semana, lo cual es un signo encomiable de
responsabilidad, pero también de inevitable envejecimiento prematuro. Recuerdo
que una mujer de la que estaba profundamente enamorado, pero ella no de mí, me
preguntó cierto día cuál era mi idea de felicidad. No dudé ni un instante. Le
describí esta escena: Es una tarde de domingo. Estoy yo, ante el teclado de mi
computadora, escribiendo. Entonces entra al cuarto un niño de cuatro o cinco
años, con una pelota y me pregunta: ¿Qué escribes, papi? Estoy a punto de
contestarle cuando escucho un grito destemplado detrás de mí, que casi me
provoca un infarto masivo: “¡(Aquí debería ir el nombre de mi hijo, pero
todavía no lo tengo y no sé cómo se llama): ¿no te he dicho que no interrumpas
a tu papá cuando esté trabajando?”. Entonces, la gritona que es (adivinaron) mi
esposa me trae un té y se queda un rato dándome masaje mientras atisba sobre mi
hombro lo que estoy escribiendo. “Va muy bien”, me dice y me da un beso. Es
altamente probable que a esa mujer de la que estaba enamorado la deprimieran
las tardes de domingo o algo parecido, porque desde que le confesé mi idea de
felicidad es fecha que no la he vuelto a ver.
Una versión de esta crónica fue publicada hace mil años en el entonces semanario etcétera.