Las infinitas variaciones del caos
Por Guillermo Vega Zaragoza
Cuentíferos,
de Begoña Borgoña
(La pluma de Robota, 2010)
Dice el argentino Rodrigo Fresán que “los cuentos son organismos impredecibles en los que siempre, bajo el supuesto orden impuesto por un número limitado de páginas, acechan las infinitas variaciones del caos”. En éste, su primer libro de cuentos, la escritora Begoña Borgoña ha echado toda la carne al asador para, precisamente, explorar esas inacabables posibilidades que nos abre la imaginación. Decidió conjuntar y publicar de un tirón casi un centenar de cuentos de variada extensión, desde lo que se conoce como microcuento, ficción súbita o minificción, hasta relatos más largos, aunque todos se mueven siempre en el campo de la ficción breve, de tal suerte que bien podríamos decir que en Cuentíferos no encontramos un solo libro de cuentos sino dos, lo cual se agradece por la posibilidad de tener en un volumen tantos textos disfrutables, pero que en términos estrictamente de concepción del libro lo termina afectando de alguna manera como obra articulada e integral.
Paso a explicarme: advierto, primero, un libro de microficciones muy bien logradas, algunas de ellas verdaderamente sobresalientes. Ya se sabe que el género del cuento brevísimo cuenta con amplia aceptación. También es conocido que su factura, aparentemente sencilla, en realidad encierra un arduo trabajo de concentración, corrección y pulimento, hasta lograr que el cuento diga lo que tiene que decir con las palabras precisas y estrictamente necesarias. Incluso una coma mal puesta puede echar a perder el efecto buscado en este tipo de narraciones súbitas, donde es tan importante lo que se dice como lo que queda fuera del texto; es decir, el contexto implícito que permite al lector completar la ficción y que ésta haga click en su mente, al detonar una serie de relaciones, conexiones y resonancias, a veces insospechadas incluso para el mismo autor.
En El arquero inmóvil. Nuevas poéticas sobre el cuento (Madrid, Páginas de Espuma, 2006), el escritor argentino Andrés Neuman compara el arte de escribir cuentos con el de cocinar el delicioso pero letal pez globo. Afirma que el cuento no es difícil, pues pese a la buena intención de quienes —en parte para resarcirlo de su inferioridad comercial— mitifican su complejidad técnica, cualquier cuentista sabe que muchos relatos breves pueden escribirse de una sentada y sin excesivo esfuerzo. “El cuento no es difícil, sino peligroso”, dice Neuman. Y en ese riesgo reside su sigiloso arte, pues un relato corto no tiene rectificación. No es que cueste trabajo llegar al final. Es sencillamente que, si en el camino se ha dado algún mal paso, ya no hay nada que hacer: la historia llegará muerta a la meta. Por supuesto, en el borrador de un cuento pueden corregirse multitud de detalles y el estilo debe ser minuciosa, obsesivamente pulido. Pero, por lo general, la pieza entera se salva o no se salva. En eso no hay matices ni mejoras progresivas.
Y puntualiza: “La escritura del cuento es tan drástica como la cocción de un pez globo: si el breve y elemental proceso no sale bien, mejor despedirse del asunto. En el cuento está prohibido equivocarse. Y sin embargo nosotros, que somos tan falibles, no podemos resistirnos. La tentación es grande. El buen sabor de terminar un cuento sólo es comparable al fatal veneno de empezar mal. La pequeña receta es arriesgada. La recompensa ambigua, apenas perceptible, es seguir aquí: casi en el mismo lugar donde estábamos”.
Es precisamente esta sensación de peligro la que se logra percibir en los cuentos más extensos de esta colección. La autora arriesga y arriesga fuerte, casi siempre sostenida sobre la cuerda floja, donde cualquier falla es asunto de vida o muerte para el cuento, y afortunadamente, en una alta proporción logra salir avante.
Pero vayamos a las minificciones. Entre nosotros, el investigador Lauro Zavala es quien más ha ahondado en el análisis y caracterización del género, por lo que sólo enumeraré los principales rasgos destacados por él.
Primero, desde luego, está la brevedad, que va de una oración hasta una página; segundo, su diversidad temática y de recursos utilizados; tercero, la complicidad, es decir, que se requiere un profundo involucramiento del lector para desentrañar los múltiples significados que se pueden encerrar en tan pocas palabras; cuarto, la fractalidad, que se refiere al carácter fragmentario del minicuento, que puede ser interpretado de manera independiente o como parte de una unidad más amplia, es decir, al mismo tiempo puede ser principio, parte media o final de algo mayor; quinto, la fugacidad, que lo emparenta con el chiste, pero que lo lleva más allá de la ocurrencia o lo chusco; y la virtualidad, que hace al microcuento el género literario del siglo XXI por excelencia, como lo demuestra el surgimiento de los llamados “cuentuitos”, que se transmiten a través de la red social Twitter, donde los textos no deben rebasar los 140 caracteres.
En México —también lo sabemos por el trabajo casi arqueológico del mismo Lauro Zavala—, la minificción tiene antecedentes desde la época colonial y aún antes, pero es en el siglo XX cuando inicia el florecimiento del género con autores como Alfonso Reyes, Julio Torri, Juan José Arreola, Edmundo Valadés, Augusto Monterroso, José de la Colina, Felipe Garrido, René Avilés Fabila y Guillermo Samperio, hasta los más recientes exponentes, como Marcial Fernández, Alberto Chimal, Leo Eduardo Mendoza y Armando Alanís, entre muchos otros. A esta tradición se suma ahora nuestra autora.
Para ejemplificar, tomemos los casos de un par de los múltiples minicuentos de Begoña Borgoña. Primero, el titulado “Malentendido”, que dice simplemente lo siguiente: “Sólo necesitaban que le quemaran la verruga”. El cuento es magistral, precisamente por las interrogantes que puede llegar a provocar en el lector, como en muchos otros del mismo tipo, siendo el más célebre el reputado como el cuento más corto del mundo, “El dinosaurio” de Augusto Monterroso, que no citaré completo para no alargar innecesariamente esta presentación, pero que ya todos conocen. De la misma forma, los minirelatos de Begoña Borgoña funcionan de manera notable en este sentido multievocador. Así, el mecanismo de la ficción súbita nos permite arriesgar multitud de interrogantes, desde el título mismo: ¿por qué es un malentendido?, ¿quiénes son los participantes del malentendido?, ¿qué pasó antes y qué pasó después? Nada de eso está dicho y, sin embargo, esas ocho palabras, incluido el título, pueden desencadenar toda una historia en la mente del lector, tan larga, intrincada y truculenta como quiera o le alcance la imaginación.
El otro ejemplo es el cuento titulado “Culto”, que señala: “Era tal su manía de adentrarse en los libros, que cuando ingresó al Laberinto de la soledad, se perdió para siempre”. Aquí, la autora juega con la ambigüedad y el contexto para lograr el efecto de sorpresa y darle el carácter de cuento, en lugar de ser un simple chiste u ocurrencia. Evidentemente, el libro al que se refiere es el escrito por Octavio Paz, pero el subterfugio fundamental está en la utilización del verbo “ingresar”. El protagonista del cuento, el Culto del título, no “leyó” el libro: “ingresó” en él. Esto que parece tan fácil de explicar implica una delicada y concienzuda selección de las palabras, pues cualquier paso en falso podría echar a perder el efecto deseado, Begoña Borgoña lo sabe muy bien y lo ejecuta mejor.
En fin, decíamos que Cuentíferos es en realidad varios libros. Si se juntaran en una sola colección todos los minicuentos, aquellos conformados por una sola línea o un par de párrafos, tendríamos un compacto volumen de microficciones, que sería la delicia de los más exigentes seguidores del género.
Sin embargo, por otro lado, tenemos un segundo libro escondido, aquel conformado por los relatos más amplios, aquellos que rebasan el tamaño de una página, y que por la misma extensión le permiten a la autora explorar y experimentar con las formas y el lenguaje, pero siempre desarrollándose en el campo de lo fantástico, de lo insólito, de lo sorprendente, de lo extraño, con no pocas dosis de humor cáustico, que es una de las características fundamentales de la voz narrativa de Begoña Borgoña: una voz desenfadada, clara y directa, que rehúye los acartonamientos y la pone al servicio de los personajes y la historia que tiene que narrar.
Es costumbre que a algunos cuentistas les dé por hacer su propia poética del cuento, ya sea a través de ensayos, recurriendo a metáforas sugerentes (como las del iceberg de Hemingway o la pelea de box de Cortázar), o en forma de decálogos, como el celebérrimo de Horacio Quiroga. En mi caso, no he sido la excepción y ya hace tiempo aventuré que para mí la escritura del cuento es como jugar al billar, donde es necesario hacer carambola de tres bandas.
Ahí, en el paño verde-hoja de papel, el escritor está con su taco-pluma y los elementos-bolas que conforman el cuento: historia, tratamiento y lenguaje. Tiene que encontrar el lugar exacto donde la bola blanca pueda pegarle a los tres elementos-bolas. Un buen cuento sería como una carambola de tres bandas, donde los elementos se entrecruzan, chocan entres sí y con las bandas, para finalmente anotarse un punto más. Cada tirada es diferente a la anterior y hay que acomodarse de acuerdo con la posición de las bolas sobre el paño. En este sentido, en cada cuento, la autora de Cuentíferos ha sacado su arsenal literario, producto de horas y horas de escritura y revisión y nueva escritura, para encontrar ese punto exacto que permita convertir un texto en un cuento notable.
De entre la gran cantidad de textos de factura sobresaliente que se incluyen, destaca uno que, a mi parecer, la coloca como una significativa cuentista, con plena influencia cortazariana, pero llevándola más allá. Se trata del cuento “Metamorfóseta caprichiásora (Migrañote)”, donde a la manera del glíglico del autor de Rayuela (ya se sabe: ese idioma extraño supuestamente sólo compartido por una pareja de amantes, pero plenamente comprensible, o mejor: capaz de provocar las más disímbolas interpretaciones), emprende la tarea de transcribir la forma de hablar de un ser humano luego de haberse convertido en insecto (sí, exactamente, como Gregorio Samsa en La metamorfosis de Franz Kafka). Pero no sólo eso, sino que más adelante, con talante borgesiano, emprende la traducción y glosa de dicho lenguaje, logrando un texto al mismo tiempo insólito e hilarante.
Y así podríamos glosar muchos de los cuentos de esta copiosa colección, pero, como siempre, lo mejor es comprobar con la propia lectura la llegada de una buena cuentista, que seguramente nos está preparando nuevas y mejores creaciones en lo que, esperamos, sea una larga y fructífera carrera literaria. Enhorabuena.
(Leído en la presentación del libro el pasado 4 de junio en la Casa de Coahuila de la Ciudad de México)

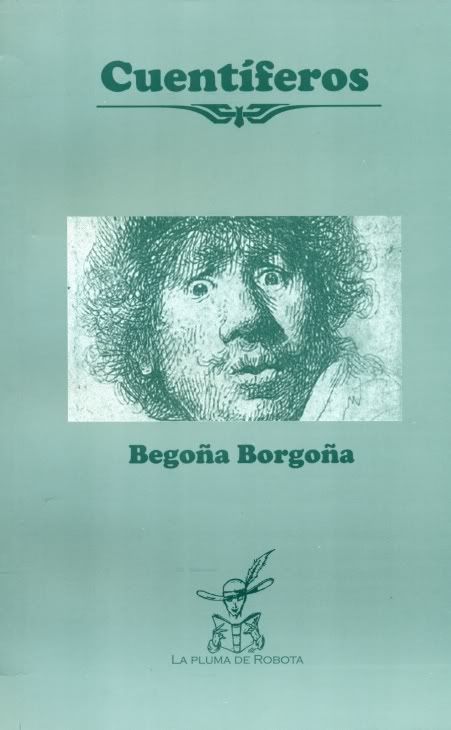

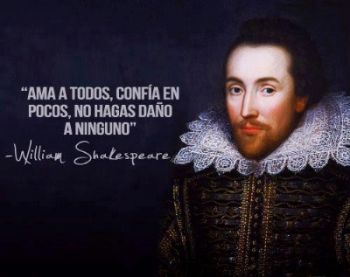


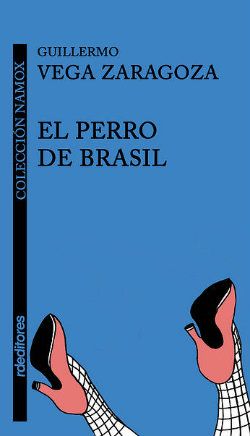
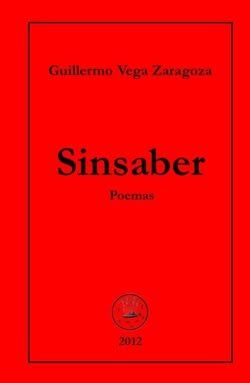






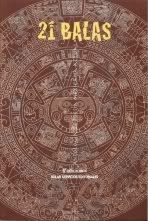






























0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home