Barman Forever: Bares vacíos, de Martín Cristal
Husmeando por la red, me encontré esta reseña que escribí hace ya casi ocho años sobre la primera novela del argentino Martín Cristal, quien entonces vivía en el DF.
(Aún recuerdo un gran reventón que organizó en su departamento en Bucareli: parecía que medio Buenos Aires estaba ahí; los vecinos de abajo fueron a quejarse del escándalo y nos quitamos los zapatos para seguir bailando, pero no fue suficiente: llegaron las patrullas, no pasó a mayores y en la madrugada la argentiniza se fue a darle serenata a Charly García, que en esos días se presentaba en México).
Apareció en Itinerario, una revista de esas efímeras e independientes, a la que me invitó a colaborar una compañera de SOGEM. La novela la publicó Sandro Cohen en su ya desaparecida editorial Colibrí.
Y como dice mi jefe que en este país nadie lee, de seguro ustedes ni se enteraron cuando apareció la novela, así que aquí se las convido, tomada del sitio de Cristal: http://www16.brinkster.com
Barman Forever
por Guillermo Vega Zaragoza
Publicado en: revista Itinerario (México), año II, Nº13,
septiembre-octubre de 2002.
Si, como dice el argentino Diego Paszkowski, autor de El otro Gómez (Editorial Sudamericana, 2001), todos los escritores de su país son hijos de Jorge Luis Borges y todos los escritores mexicanos lo son de Juan Rulfo, ¿qué sucede cuando un vástago de Emma Zunz viaja a tierras de Pedro Páramo? El resultado podría ser un libro como Bares vacíos, la primera novela de Martín Cristal. Nacido en Córdoba, Argentina, en 1972, y residente en México desde 1999, este escritor nos entrega una historia de exilio y redención personal, a partir de una entretenida trama de tintes eminentemente thrillerescos. Pero no sólo eso: es también el recuento de una abierta querella por el lenguaje, por la identidad, por el sentido de pertenencia, por la existencia misma.
Autor del volumen de cuentos Las alas de un pez espada (1998) y articulista de diversos medios impresos, Martín Cristal nos cuenta en Bares vacíos la historia de Manuel Barrios, argentino autoexiliado en la Ciudad de México, quien entra a trabajar como barman en un ficticio antro de moda llamado el Vampire State. Aunque podría haber llegado a cualquier otro país, se avecinda en el nuestro con el afán de huir de sus propias pérdidas e incertidumbres (la muerte de su madre y la promesa de amor de una novia fugaz), cuando en realidad, sin hacerlo consciente aún, está huyendo de su propio vacío.
Esto se corrobora con el título de la novela, que no es más que una metáfora de su propia vida: “Pienso en mi bar ideal, lleno de gente pero de gente imaginaria, incorpórea, entonces bar vacío; en el bar de don Luis, aquí presente, concreto, pero sin gente, bar vacío también; en el bar del VIP, rodeado de gente pero de gente vacía, tanto vacío reunido para hacerse más eficiente. Bar vacío, el más vacío de todos”. Desde su mirador privilegiado, detrás de la barra, el protagonista observa impávido el paso de los días y atestigua la arrogancia, la vacuidad y la degradación de los clientes habituales del salón VIP del Vampire, a quienes comprende y compadece, porque en el fondo son sus compañeros de desgracia e irremediablemente se ve reflejado en ellos.
Con aparente indolencia, Manuel se relaciona con las demás personas de su entorno, sin involucrarse demasiado. Se aprovecha del extendido prejuicio del argentino insoportable (“sencishito y carihmático”) para mantener a raya a los demás, alejarlos de sí y pasar inadvertido; camufla su acento porteño cuando le conviene y se burla de los estúpidos estereotipos que le endilgan los mexicanos. Sin embargo, en la intimidad de sus propios pensamientos, se nos revela como un ser sumamente vulnerable, siempre al borde del derrumbamiento más angustiante en el fondo de su fingida apatía.
Para entretenerse, el reservado argentino se la pasa desentrañando los “raros” nombres que los mexicanos les asignamos a las cosas. Pero más que con un afán eminentemente filológico, lo que emprende es una verdadera búsqueda existencial, una querella por el lenguaje, por su propio lenguaje, que le permita encontrar su identidad, reconocer quién es y, sobre todo, hacia dónde va: “Voy caminando por la calle, no por la banqueta. En México a la banqueta se le dice banqueta, y esto no genera ninguna clase de inconvenientes. En Argentina sino uno dice banqueta el que escucha se figura un asiento pequeño y sin respaldo. Por eso para referirse a la banqueta conviene decir vereda, al menos en Argentina, porque si uno dice vereda en México, el otro se imagina un angosto sendero de tierra que se abre a través de un bosque. Yo no voy por un bosque, ni por la vereda ni por la banqueta: voy por la calle”.
Sin embargo, muy a su pesar, Manuel comienza a desarrollar afectos por algunos de sus congéneres, tan desolados y abatidos como él. Son éstos los personajes más entrañables de los creados por Cristal: el gringo Jericó, quien le enseña los secretos de la preparación de bebidas; el grandulón Tony, sacaborrachos del lugar, quien le descubre el gusto por la lucha libre; don Luis, el melancólico y sabio dueño del decadente Bar Jade, quien le enseña a clasificar los diferentes tipos de borrachos, y, sobre todo, la bella y noble Yenny, una de las bailarinas del antro, de quien termina enamorándose irremediablemente.
Desde esta perspectiva, el protagonista de la novela experimenta las diversas fases de aquello que los antropólogos llaman “choque cultural”: la ansiedad que experimentan las personas cuando han perdido todo signo, símbolo o señal a la que están acostumbradas para interactuar socialmente. El “choque” aparece generalmente cuando el individuo tiene que incorporarse a un nuevo entorno cultural; por ejemplo, al tener que cambiar de escuela, de trabajo o de país de residencia. Viajero empedernido por Europa y Oriente Medio, sobreviviente del sueño utópico de un kibutz israelí, Martín Cristal debe saber muy bien a lo que se refiere este síndrome, y así lo refleja el protagonista de la novela, también argentino como su creador, por lo cual el lector podría verse tentado a realizar alguna identificación de índole autobiográfica.
Una buena parte de los mexicanos suelen padecer el “choque cultural” de manera casi instantánea. En cuanto abordan un avión rumbo al extranjero, experimentan de inmediato lo que se conoce como “el síndrome del Jamaicón Villegas”, aquel célebre futbolista de las Chivas de Guadalajara que jugaba mal en el extranjero porque extrañaba la comida de su mamá. Para explicar este sentimiento de indefinición al enfrentar una situación nueva, el mexicano ha desarrollado toda una categoría filosófica que se resume en una sencilla frase: “No me hallo”. No encontrarse, sentirse perdido, sin nada a qué asirse, en un ambiente que se revela ajeno, amenazante y extraño. En ese sentido, el protagonista bien podría pasar por mexicano, pues “no se halla” en ningún lado, ni siquiera en su propia patria, por eso la ha abandonado, en busca de algo, pero ¿de qué? Siendo así, es posible inferir que la situación existencial de Manuel Barrios en realidad nos enfrenta a una inconmensurable metáfora de la condición humana en estos tiempos de globalización. ¿En qué se está convirtiendo el mundo sino en un enorme “bar vacío”, donde todo mundo busca embrutecerse y aparenta divertirse para escapar de su propia vacuidad, mientras en la oscuridad los poderosos fraguan las atrocidades más viles?
La trama se desarrolla a través de una ingeniosa estructura narrativa. El capitulado de la novela conforma un verdadero catálogo de cócteles y bebidas, muchas de las cuales se sirven en el Vampire State. Las acciones se desarrollan y van apareciendo los personajes (la frívola “hijita de papá”, el dueño del antro, la bailarina estrella, el dealer, el yuppie mamón y arrogante, el escritor fracasado, el travesti, el trailero, las putas samaritanas) conforme degustan un “vampiro”, una “cuba libre”, un “tom collins”, un “desarmador”, un “charro negro”, un “planters punch”, un “tequila sunrise”, un “sex on the beach” o un “París de noche”. Cada uno con su cada cual. Pero ojo: afortunadamente no estamos ante una versión etílica de Como agua para chocolate, ni mucho menos. El nombre de las bebidas tiene como función acentuar el ambiente donde se desarrolla la acción, el tono de la narración o el carácter de un personaje, nada más; aunque de vez en cuando nos enteramos de cómo se prepara un “Bulldozer” o un “Pink Lady”, sin menoscabo de la fluidez narrativa.
Paralelamente, Manuel se va dando cuenta de los negocios turbios que se presentan en el antro, específicamente el tráfico y consumo de drogas, a través de la delgada red de complicidades que la traición termina por romper, donde ser ven inmiscuidos Julio César, el antipático regente del antro, el inefable James Deal, traficante y aspirante a padrote, y la hermosa y soberbia Dalila, bailarina estrella del Vampire.
Con humor agridulce, algunas escenas hilarantes (como aquella donde Manuel se quiere lucir haciendo malabares y le sorraja un botellazo en la cabeza a una clienta) y otras de fino erotismo (como el encuentro amoroso entre el protagonista y la bailarina Yenny), pausadamente, sin apresuramientos, transcurren las dos primeras partes de la novela, en la definición de personajes y situaciones hasta que en la tercera parte las acciones emprenden un ritmo vertiginoso. De hecho, a partir de ahí el autor rompe la secuencia cronológica de la narración para hacer una elipsis que se antoja forzada y que, sin embargo, resulta necesaria para sostener el suspenso narrativo que reclama el derrotero por el que nos conduce la trama.
Quizá sea esta ruptura una de las mayores objeciones que le pudieran hacer a la buena factura general de la novela. De un capítulo a otro, nos encontramos con un protagonista irreconocible, quien hasta entonces se había mantenido como un observador relativamente pasivo de su entorno, y de repente se vuelve un intrépido hombre de acción, que urde un intrincado plan para salvar su vida y la de su amada, con una resolución en la clave del tradicional thriller. Esto no implica que decaiga la calidad de la escritura, pero la fractura del tono y el ritmo narrativo en definitiva debilitan al libro. Éste es un problema que, se ha visto, aqueja a los novelistas primerizos: una especie de impaciencia por terminar a como dé lugar y lo más rápido posible, con aquello que tanto trabajo les costó desarrollar a lo largo de las páginas precedentes.
Al igual que su personaje, Martín Cristal también podría hacerse pasar por un autor chilango, pues escribió esta novela desde la mexicanidad más absoluta. Sin embargo, es posible ubicarlo dentro de la corriente de jóvenes escritores argentinos que empiezan a descollar fuera de su país, tales como el mencionado Paszkowski, al igual que Rodrigo Fresán, Guillermo Martínez, Gustavo Nielsen, Eduardo Berti y Pablo De Santis, con libros como Esperanto (Tusquets, 1995), La mujer del maestro (Planeta, 1998), El amor enfermo (Alfaguara, 2000), y Filosofía y letras (Planeta, 1999), respectivamente.
Estos autores empiezan a desmarcarse de la magnética influencia de la tradición de sus mayores, con Jorge Luis Borges a la cabeza, Julio Cortázar, Roberto Arlt, Ernesto Sábato o Manuel Puig, dejando atrás el dilema de escribir sobre la memoria del exilio, las atrocidades de la dictadura y los agravios de la cleptocracia, o el refugiarse en el olvido y recurrir a la fantasía abandonando temas aparentemente inocuos; disyuntiva que, a mediados de los noventa, el controvertido Mempo Giardinelli consideraba la tendencia predominante en el discurso literario argentino. Los libros de estos nuevos narradores argentinos, y especialmente el de Martín Cristal, demuestran que en el arte las obras más eficaces política y socialmente son las que no se proponen explícitamente tal eficacia, y que al contar con talento la historia de un hombre sumido en la angustia y la tragedia, sin importar el país donde se encuentre, se está contando también la historia de la angustia y la tragedia de toda la humanidad.

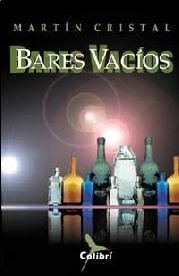

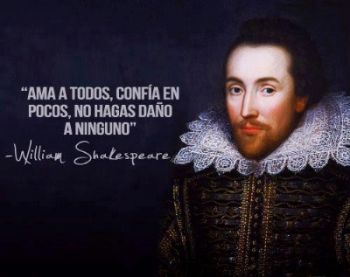


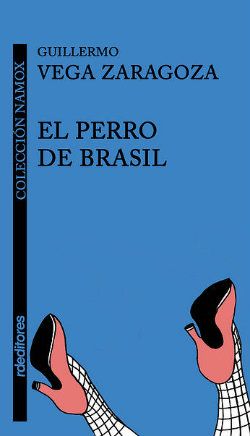
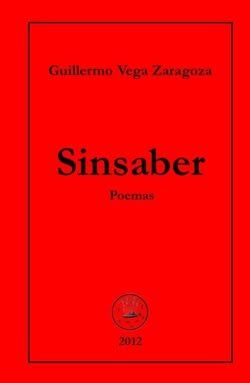






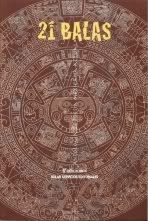






























0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home