Tratado de impaciencia No. 90
El jueves fue un día gris. Incluso escribí un poema sobre eso mientras iba en el tráfico. Al parecer lo conjuré, porque el viernes fue todo lo contrario.
Salí a las tres de la terde de la oficina para llegar a las cuatro a la colonia Roma, a un estudio de grabación donde me harían una entrevista. El taxi se fue el segundo piso del Periférico y aunque el chofer tomó la salida equivocada y me cobró de más, de todos modos llegué media hora antes.
Para aprovechar el tiempo, crucé la calle y vi un restaurante dizque italiano, vacío. Entré y un chavo de pelo chino, sin pinta de mesero, pero con delantal, no me ofreció ninguna carta ni menú, pero me dijo que podía pedir pizza o pasta. Le dije que cómo era la pasta. Me dijo que normal, con crema y champiñones. Órale, le dije. Pedí una coca, saqué un libro y me puse a leer. Como música de fondo sonaban unos tangos a volumen excesivo, sobre todo tomando en cuenta que yo era el único comensal. Luego, llegó otro chavo, también sin pinta de mesero ni nada, se puso un delantal, se sentó en una mesa y abrió su laptop, mientras platicaba con el mesero anterior y lo que yo supuse que era el cocinero, otro chavo chaparrito que hacía algo delante de la estufa.
Yo revisaba constantemente mi reloj, pues no quería llegar tarde a la entrevista. Pero la pasta era la retardada. Pasaron 20 minutos. Seguían sonando los tangos a todo volumen. Me empecé a desesperar. El chavo de pelo chino sin pinta de mesero lo notó y me dijo: “En tres minutos sale su pasta, señor”. Pasaron no tres sino seis minutos más. Por fin llegó la pasta, así, solita, huérfana, sin siquiera una méndiga canastita de pan para acompañarla. Nada del otro mundo, pero obviamente estaba caliente, así que le soplé lo más que pude y la engullí de inmediato. Eran las cuatro en punto. Me acerqué a la barra para pagar. Acababa de llegar otro chavo sin pinta de mesero, con una mochila al hombro. Le pido la cuenta. Entra a la cocina a preguntar. Me cobra 54 pesos. Sale el chavo chino y me pregunta: “¿Le gustó la pasta, señor?” Gruñí que sí.
Mientras cruzaba la calle, me puse a pensar luego por qué la gente se sorprende del fracaso de sus negocios, si se ve que les vale madre cómo dar un servicio adecuado a la gente. De todos modos voy a pagar, no me van a regalar nada. Pensé que a lo mejor se trataba de un grupo de chavitos “emprendedores” recién egresados de alguna universidad privada que utilizaron sus ahorros (o le pidieron prestados a sus papis, o peor: consiguieron incautos —perdón quise decir “inversionistas”) para montar un restaurante italiano, “pero acá, wey, cool, nada que ver con los otros, con ambiente y música chida, cero lo mismo”. Es decir, un restaurante “con concepto” (cualquier pendejada que signifique eso), pero con nula idea de lo que significa el servicio al cliente.
Llegué al estudio, que en realidad era una estación de radio semivacía. Me entrevistó una chica preciosa con nombre de novela de escritor catalán (eso de “me entrevistó” es un decir: ella apenas me hizo la primera pregunta y me descosí como hilo de media). En quince minutos habíamos finiquitado el asunto. Salimos a la calle y dijo que iban a pasar por ella. Como todo había sido tan rápido, no quise desaprovechar la oportunidad de seguir admirando sus ojos claros y su entallado vestido azul, así que decidí acompañarla en su espera. Afortunadamente, su amigo, un colombiano con quince años de vivir en el DF, se tardó más de media hora en llegar, a pesar de las especificaciones que le hacía ella por el celular. Mientras me contaba la “historia del secuestro de Ronald McDonald” (tan buena, que por primera vez me dieron ganas de robarle a alguien una anécdota para escribir un cuento), vimos que en la acera de enfrente se estacionaba una limusina blanca hecha de Hummers con sendos moños verde limón a los extremos del vehículo. Llegamos a la conclusión que no podía ser de narcos ni de ricachones, sino que muy probablemente era de algún líder sindical, específicamente del magisterio y casi seguramente de la señora que mantiene secuestrada al sistema educativo mexicano.
En eso estábamos cuando nos llamó la atención una pequeña multitud que se acercaba a la estación: cerca de una docena de mujeres rodeaban a un tipo chaparrito, barrigón (específicamente tenía panza chelera), mal fajado y que portaba una banda tricolor en la frente: ¡era nada menos que “Juanito”, el delegado electo de Iztapalapa! De seguro venía a la estación a que lo entrevistaran. Me intrigó que un hombre con una cámara de video no perdía detalle de las acciones y gestos del hombre del momento de la política nacional. Y también me intrigó que Juanito no trajera consigo una penca de plátanos, pues su pinta no puede ser calificada sino de simiesca. Incluso los brazos le cuelgan y camina bamboleándolos de un lado a otro cuando camina.
Finalmente, el amigo colombiano llegó y yo me despedí de la preciosidad. Atravesé la calle y tome un taxi. Enfilamos hacia la Terminal de Autobuses de Oriente, conocida popularmente como la TAPO, por avenida Chapultepec. El chofer traía sintonizada una estación de noticias. Al pasar avenida Cuauhtémoc, el tráfico se puso pesado. Vi en el cielo un helicóptero que daba vueltas y volaba muy bajo cerca de ahí. Fantasié con la posibilidad de que transportara a algún funcionario de Hacienda, las hélices se enredaran con los cables de la luz y la nave se estrellara contra un edificio. En el radio, una voz reportaba que al parecer había sucedido una balacera en el interior del vagón del Metro Balderas y que habían llegado quince patrullas e igual número de ambulancias. Que al parecer había dos muertos y varias personas desmayadas. Y mientras escuchaba esto el taxi pasaba precisamente por la calle de Balderas por Río de la Loza. En efecto: ahí estaban las patrullas y las ambulancias, personas arremolinadas en la salida del Metro, otras corriendo y cruzando la calle por entre los automóviles. Afortunadamente, el tapón duró pocos minutos y llegamos a San Lázaro más pronto de lo esperado.
Compré el boleto a Puebla y de pura suerte el camión estaba a punto de salir. Subí, me instalé, saqué un libro y me puse a leer. En las pantallas estaba una película de Walt Disney sobre una secundaria de hijos de superhéroes. Lo único bueno era Kelly Preston, la esposa de John Travolta en la vida real, que aún está de muy buen ver. Entonces escuché una voz detrás de mí: “¡Quihóbole, mano, cómo estás!” Me volví por encima del respaldo y vi que era un tipo bigotón, algo barrigudo y medio pelón, con un portafolio abierto en el asiento de junto, que hablaba por teléfono. Valiéndole absolutamente madre la privacidad de los demás pasajeros había instalado su oficina en el autobús y se pasó las poco más de dos horas que duró el viaje hablando por teléfono. Afortunadamente, yo traía mi reproductor de MP3 con el nuevo disco de Kiss acabadito de bajar de Internet y por unos minutos me aislé las conversaciones del tipo, que hablaba de bonos, intereses y pagarés, por lo que pude intelegir entre canción y canción. Juro que a punto de bajar todavía le habló a su esposa para avisarle que ya había llegado. A lo mejor era una medida de prevención para que el Sancho no le diera una mala sorpresa. Vaya uno a saber: la gente es tan rara y más los poblanos. Si lo sabré yo, que casi toda mi vida viví en la casa de uno.
Casi al bajar, revisé los mensajes del celular. Había una llamada perdida con sufijo de Puebla pero con un teléfono que no reconocía. Marqué, no fuera a ser una cosa importante, y me contestó César, uno de mis alumnos de la clase de Novela. Él y otras compañeras del salón me invitaban a un bar a tomar algo. Como pude, logré apuntarme la dirección en el dorso de la mano y tomé un taxi. Le di al chofer las mismas explicaciones que me había dado César. “Me dijeron que está cerca del centro”, apunté. Pero el chofer sentenció: “No, esas calles están cerca de Plaza Dorada. Ha de ser uno de los bares que están adentro”. Había tráfico, a fin de cuentas el clima estaba rico, no había llovido. Traté varias veces de comunicarme de nuevo con César para verificar, pero el teléfono me mandaba al buzón de voz. Llegamos a la Plaza Dorada (una especie de Perisur poblano). Me bajé y di una vuelta. Nada de bar. Pregunté a un policía: “No, joven, ese bar está en el centro”. ¡Carajo! ¿Y ahora?
Salí a la calle, tomé otro taxi y le expliqué mi predicamento al taxista. Me dijo que sí, que había un bar con ese nombre en el centro. Pues vamos allá. Le pregunté si había vida nocturna animada en Puebla. “N’ombre, joven. Aquí no es como en otros estados. Aquí casi en cada cuadra hay un lugar de ambiente, con muchachas y todo. Ya ve que al gober le gusta el relajo”. Reí y le pregunté cómo iba la carrera por la gubernatura. En tanto, seguí intentando comunicarme con César. Hasta que al fin me contestó una voz de mujer. Le expliqué lo que había pasado y que ya casi llegábamos al centro. “No, el bar sí está cerca de Plaza Dorada, sobre la misma calle, pero derecho”. Oh, qué la… Pues ahí vamos de retache, hasta que por fin llegamos al lugar. César ya me esperaba afuera. El cabrón taxista me cobró como si hubieran sido dos dejadas. Lo importante es que por fin había llegado.
El lugar era un minúsculo cantabar, hasta el full, como era de esperarse en viernes. Ahí estaban Esperanza, Coty, Martha y una amiga de ésta. Pura chaviza, pues. Pedimos cerveza y unos tacos. Yo me tomé dos tequilas para darme valor, pues querían que yo cantara. Y como yo me debo a mi público…
Pero antes forcé a los chicos a que cantaran (destrozaran, más bien) “Tú y yo somos uno mismo”. Cuando regresaron a sus lugares, le dije a César: “Te felicito: está cabrón que alguien cante peor que Diego Shoening”.
Entonces y pedí “El loco” de Javier Solís. Que no la tenían. “Esclavo y amo”, pues. La interpreté con paradita de trompa y toda la cosa. Un cabrón chamaco me gritó: ¡Viva Luchiano”. Agradecí los aplausos y pidieron otra, pero las chicas ya se querían ir a dormir. Tendríamos clase a las ocho de la mañana.
Me fueron a dejar a mi hotel, El Mesón de San Sebastian, donde las habitaciones son como celdas monacales, de techos altos y camas de latón, con televisión pero que no agarra el cable, y te dan la llave con una gigantesca cruz de madera, con el nombre de la habitación grabado, todas tienen nombre de santos. Extraordinariamente dormí de un tirón hasta las siete de la mañana.
En media hora estuve listo y la mañana estaba fresca, contrariamente a las semanas anteriores, que estuvieron nubladas y hasta lluviosas. En el Oxxo del camino me compre un café. Entonces, al pasar frente a la Catedral, caí en cuenta: era 19 de septiembre. Mi padre hubiera cumplido 90 años hoy. Falleció apenas en octubre pasado. Y ahí estaba yo, en la ciudad donde había nacido él, pisando quizá la misma calle que él había pisado tantas veces hace tantos años. Apuré el café. Se lo brindé a él.



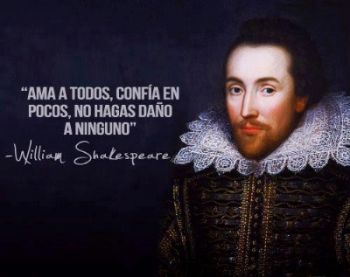


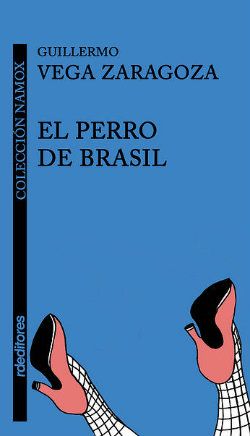
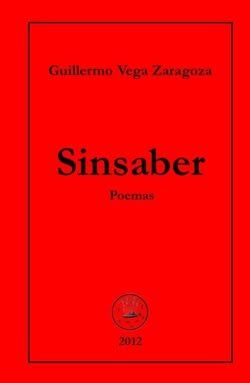






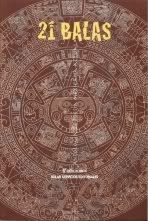






























4 Comments:
besitos mil.
Pues sí señor, exactamente es la edad de mi padre; los dos nacieron el mismo día y año, nada más que el tuyo en Puebla y el mío en Morelos. Por cierto, ese día yo estuve en la misma calle donde mi viejo trabajó durante años para darme de comer en mi niñez... coincidencias simplemente.
Un mega abrazo, para ti no puede ser de otra forma.
También mi papá nació el 19 de septiembre... Vive, con lo que puede rascarle de felicidad a su rutina desempleada.
Oye, algún día, si tus viajes y 'mi lejanía' lo permiten, ojalá nos veamos pronto. Este año, ¿no?
Beso.
Rocío Martínez Díaz.
Contentísimo de que nos haya visitado hoy en el Campus, le vengo a molestar a su blog.
Soy alumno del maestro Daniel Casanova y seria un honor que criticara alguna de mis aberraciones, o por lo menos que se de una pasada rapidísima.
Saludos.
Publicar un comentario
<< Home