La naturaleza del placer
Por DAVID FOSTER WALLACE
La mejor metáfora que conozco de lo que significa ser escritor se encuentra en Mao II de Don Delillo, en él describe el libro-en-progreso como una especie de niño horriblemente deformado que sigue al escritor a todas partes, siempre gateando tras él (arrastrándose por los pisos de los restaurantes donde el escritor trata de comer, apareciéndose al pie de su cama apenas amanece, etc.), espantosamente defectuoso, hidrocefálico, sin nariz, con brazos de aleta, retardado, incontinente, rezumando fluido cerebro-espinal de su boca mientras gimotea y llora y reclama a gritos al escritor, pidiendo amor, exigiendo la única cosa que su espantosa fealdad le garantiza: la atención total del escritor.
El tropo del niño deformado es perfecto porque captura la mezcla de repulsión y amor que el escritor de ficción siente por lo que está escribiendo. La ficción siempre llega como algo espantosamente defectuoso, tan horrible que traiciona las esperanzas que tenías puestas en él —una caricatura cruel y repelente de su imaginada perfección—, sí, en efecto: grotesca debido a su imperfección. Pero es tuyo, el niño es tuyo, y lo amas y lo haces saltar sobre tus rodillas y limpias el fluido cerebro-espinal de su reducido mentón con el puño de la única camisa limpia que te queda (tienes sólo una camisa limpia porque has dejado de lavar la ropa durante tres semanas, porque finalmente este capítulo, o personaje, parece, temblorosamente, a punto de completarse y funcionar y te aterroriza desperdiciar el tiempo en otra cosa que no sea trabajar en él, porque si miras hacia otro lado durante un segundo lo perderás y condenarás a la criatura a seguir siendo horrible). Así que amas al deformado infante, lo compadeces y lo cuidas; pero también lo odias —lo odias— porque es deforme, repelente, porque algo grotesco le pasó en el parto de la cabeza a la página; lo odias porque su deformidad es fu deformidad (puesto que si fueras un mejor escritor de ficción tu infante luciría como esos niños de los catálogos de ropa para bebés, perfecto y rosadito y cerebro-espinalmente continente) y su terriblemente incesante respiración es una devastadora acusación en todos los niveles en tu contra... y por eso lo quieres muerto, a pesar de que lo adoras y lo limpias y lo haces saltar sobre tus rodillas e incluso le das respiración de boca a boca cuando parece que su propia fealdad ha bloqueado su respiración y podría morir por completo.
Toda la cosa parece confusa y triste, pero al mismo tiempo es también tierna y conmovedora y noble y buena —es una suerte de consanguineidad genuina— e incluso en la cúspide de su fealdad el deformado infante de algún modo conmueve y despierta lo que sospechas es algo de lo mejor que hay en ti: la parte oscura, la parte maternal. Amas enormemente a ese niño. Y quieres que otros lo amen también cuando llegue finalmente el momento de que el deformado infante salga y enfrente al mundo.
Así que te encuentras en una situación algo incierta: amas al niño y quieres que otros lo amen, pero eso significa que esperas que los otros no lo vean correctamente. De algún modo quieres engañar a la gente; quieres que consideren perfecto lo que en tu corazón sientes que es una burla de la perfección.
O no quieres engañar a esa gente; lo que tú quieres es hacerlos ver y amar a un adorable, milagroso, perfecto infante y que lo vean y lo sientan correctamente. Tú quieres estar terriblemente equivocado, quieres que la fealdad del deformado infante no sea más que el producto de tu extraño delirio, de tu alucinación. Pero eso significaría que estás loco; que has visto, evitado, sentido repugnancia por horribles deformidades que de hecho (te persuaden) no existen. Seguramente quieren decir que no eres muy despierto que digamos. Peor: querrá decir también que viste y despreciaste la fealdad de algo que tú hiciste (y amas), de tu engendro, y en cierto modo de ti. Y esta última esperanza representaría algo peor que sólo una mala paternidad; sería una especie de autoagresión, casi de autotortura. Pero es lo que quieres: estar completa, suicida, demencial-mente equivocado.
Sin embargo aún queda mucho placer. No me malentiendan. En cuanto a la naturaleza del placer, aún recuerdo esta breve, extraña historia que escuché en la escuela dominical cuando tenía la altura de una boca de incendios. Tenía lugar en China o en Corea o en algún lugar semejante. Parece que había un viejo granjero en las afueras de un pueblo en la zona de las colinas que trabajaba en su granja con su hijo y su querido caballo. Un día, el caballo, que no sólo era querido sino vital para el trabajo intensivo de la granja, rompió el cerrojo de su corral, o lo que sea, y corrió hacia las colinas. Los amigos del viejo granjero se acercaron para hablar de la mala suerte que eso significaba. El granjero sólo encogió los hombros y dijo: "Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe?" Unos días después el caballo regresó de las colinas en compañía de una valiosa manada de caballos salvajes y los amigos del granjero se acercaron para felicitarlo y hablar de la buena suerte que había traído la escapada del caballo. "Buena suerte, mala suerte, ¿quién lo sabe?", fue todo lo que contestó el granjero encogiendo los hombros. Este granjero me suena ahora más yiddish que granjero chino, pero es así como lo recuerdo. El granjero y su hijo comenzaron a domar los caballos y uno de ellos expulsó al hijo de su lomo con tal violencia que le rompió la pierna. Y entonces llegaron los amigos a compadecerse del granjero y a maldecir, por supuesto, la mala suerte que habían traído a la granja los malditos caballos. El viejo granjero se limitó a encoger los hombros, y dijo: "Buena suerte, mala suerte ¿quién lo sabe?" Pocos días después el ejército imperial chino o coreano, o lo que sea, pasó por el pueblo reclutando a todos los hombres capaces de diez a 60 años como carne de cañón para algún sangriento conflicto que evidentemente estaba preparando, pero cuando vieron la pierna rota del hijo lo dejaron en una especie de 4F [no apto para el servicio] feudal y en lugar de ser víctima de la leva el hijo permaneció en la granja junto a su viejo padre. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte?
Esta es la clase de clavo ardiendo al que te agarras cuando abordas, como escritor, el tema del placer. Al principio, cuando comienzas a tratar de escribir ficción, la tarea es puro placer. No esperas que nadie más la lea. Escribes casi por completo como escape. Para permitirte tus propias fantasías y desviaciones lógicas y escapar de, o transformar, las partes de ti que no te gustan. Y funciona, y es terriblemente divertido. Luego, si tienes buena suerte y a la gente le gusta lo que haces y comienzas a recibir una paga por ello y consigues que tu trabajo sea tipeado profesionalmente y encuadernado y acompañado por un texto de contraportada y reseñado e incluso (una vez) leído una mañana en el metro por una linda muchacha que ni siquiera conoces, proporciona incluso mayor placer. Durante un tiempo. Luego las cosas comienzan a ser complicadas y confusas, por no decir atemorizantes. Ahora comienzas a sentir que escribes para otra gente, o al menos así lo esperas. Ya no escribes como escape, lo cual —puesto que cualquier clase de masturbación es solitaria y hueca— es probablemente bueno. ¿Pero qué es lo que reemplaza el motivo onanista? Has visto lo mucho que disfrutas que tus escritos le gusten a la gente, y descubres que estás extremadamente ansioso de que a la gente le guste el nuevo material en el que estás enfrascado. El motivo del puro placer personal comienza a ser suplantado por el deseo de ser querido, de que haya gente que no conoces que te quiera y te admire y piense que eres un buen escritor. El onanismo como motivo le cede el paso a la tentativa de seducción. Ahora bien, la tentativa de seducción es difícil, y el placer es minado por un miedo terrible al rechazo. Cualquier cosa que signifique "ego", el tuyo está en riesgo. Tal vez "vanidad" sea una palabra mejor. Porque notas que una buena parte de tu trabajo se ha convertido ahora en un alarde, un intento de hacer que la gente piense que tú eres bueno. Es comprensible. Tienes buena parte de ti en el tapete, ahora, al escribir, tu vanidad está en juego. Descubres un pequeño truco sobre la escritura de ficción: una cierta dosis de vanidad es necesaria para realizarla, pero cualquier vanidad mayor a cierta cantidad es letal. En cierto punto descubres que un poco más del 90 por ciento de lo que estás escribiendo es motivado y moldeado por el deseo abrumador de ser querido. Esto se traduce en una ficción miserable. Y esta ficción miserable tiene como destino el cesto de los papeles, no tanto por una especie de integridad artística sino simplemente porque este trabajo miserable hará que no te quieran. En este punto de la evolución del placer literario, lo que siempre te había motivado a escribir es lo que te motiva ahora a lanzar tu trabajo al cesto de los papeles. Esto es una paradoja y una especie de doble vínculo que puede mantenerte atascado durante meses o incluso años, y durante ese periodo te lamentas, te retuerces y deploras tu mala suerte y te preguntas amargamente a dónde pudo irse el placer de escribir.
Lo inteligente, creo, es decir que la única forma de escapar de ese vínculo es esforzarte por regresar al camino de tu motivación original, el placer. Y si puedes volver al camino del placer, encontrarás que el odioso doble vínculo del último inútil periodo resultó ser realmente una suerte para ti. Porque el placer de tu trabajo había sido desfigurado por el extremo desagrado de la vanidad y el miedo, un desagrado que ahora estás tan ansioso de evitar que el placer que redescubres resulta más pleno y satisfactorio. Tiene algo que ver con el trabajo como juego. O con el descubrimiento de que el placer disciplinado es más gratificante que el placer impulsivo o hedonista. O con la comprensión de que no todas las paradojas tienen que ser paralizantes. Bajo la nueva administración del placer, escribir ficción se convierte en una forma de adentrarte en ti mismo e iluminar precisamente el material que no quieres ver o no quieres dejar que alguien más vea, y este material resulta por lo general (paradójicamente) el material que todos los escritores y lectores de todas partes comparten, el que sienten, al que responden. La ficción se convierte en un extraño modo de apoyarte a ti mismo y de decir la verdad en lugar de ser un medio para escaparte o presentarte en la forma que imaginas puede hacerte más querido. Este proceso puede ser complicado y confuso y atemorizante, y es también un trabajo duro, pero acaba siendo más placentero.
El hecho de que ahora sólo puedas mantener el placer de escribir confrontando las partes menos placenteras de ti, las que al principio evitabas o disfrazabas, es otra paradoja, pero esta paradoja no es ningún tipo de vínculo. Es un don, una especie de milagro, y comparado con él la recompensa del afecto de los extraños es polvo, pelusa.
(Traducción de Armando Pinto. Tomado de Crítica 133, julio-agosto 2009)



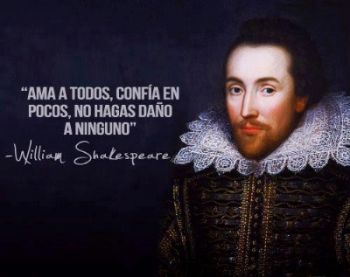


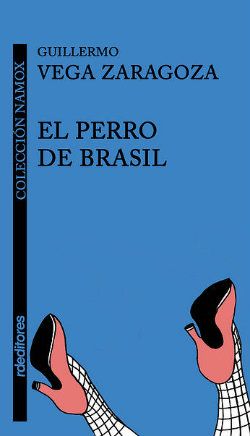
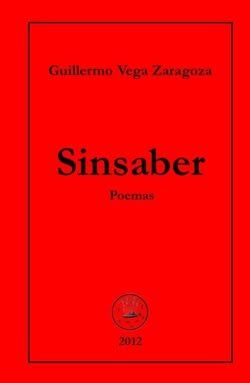






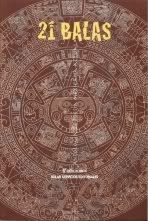






























0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home