La Primera Navidad
Por Guillermo Vega Zaragoza
El primer pensamiento que tuvo Eliseo al despertar ese día fue que se trataba de la primera Navidad que pasaría solo, sin ella. No entendía por qué, si lo había deseado desde mucho tiempo antes, si se había imaginado muchas veces cómo sería la vida sin ella, todos los cambios que podría hacer, por qué ahora no tenía ganas de emprender siquiera la menor modificación en ese departamento donde había vivido con ella durante casi toda su vida.
Mientras miraba las intrincadas figuras que formaba el caliche del techo, repasó los acontecimientos más recientes: la recaída de doña Marga, la ambulancia rumbo a la clínica, el severo regaño del doctor, las diarias discusiones porque ella no tomaba las medicinas ni seguía la dieta, los problemas en la oficina por las frecuentes interrupciones de ella cuando Eliseo estaba en junta con algún cliente, hasta la noche en que, mientras cenaba con Mónica, la bella secretaria que por fin había aceptado cenar con él en un restaurante “de postín” (le gustaba cómo tintineaba la palabra, aunque no dejara de reconocer que estaba algo pasada de moda), recibió la llamada fatídica: “Ven corriendo, doña Marga se puso muy mal”.
Eliseo salió de la cama lenta, parsimoniosamente. No tenía ninguna prisa. Estaba de vacaciones en la oficina, como casi todo mundo. Miró alrededor en busca del pantalón de la pijama, pero sólo encontró el desorden de cajas de pizza y comida japonesa, calcetines sucios, revistas y periódicos tirados en el suelo, y el olor, el olor a ella, ese olor dulzón que le recordaba de inmediato los gemidos y las quejas, los reclamos silenciosamente escandalosos de su mirada, el agobiante calvario de abrir la puerta de su recámara y encontrarla gimiendo y sollozando, mientras le preguntaba: “¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que llame al doctor?” Y ella respondía siempre lo mismo, como si repitiera un guión concienzudamente aprendido: “No, ¿para qué? No tengo nada. Luego se me pasa”.
Pero eso nunca pasaba sino que se agravaba. Cuando Eliseo se alistaba para ir a trabajar y salía de su recámara, ya estaba servido el desayuno en la mesa. “Ya te he dicho que no hay necesidad de que lo hagas”, le decía, con un velo de fastidio y condescendencia. “Tú déjame”, respondía ella. “Es uno de los pocos gustos que me quedan”. Eliseo se quejaba con Manuel, el único amigo al que le tenía la suficiente confianza como para contarle sus cuitas: “Eso que hace se llama el síndrome de la leche caliente. Me cree tan inútil que no puedo ni siquiera servirme un vaso de leche”. Manuel lo recriminaba por ser tan severo con ella: “Entiende, eres lo único que le queda. ¿Cómo no va a querer atenderte como rey a pesar de que esté enferma”. Eliseo simplemente terminaba por sonreír y aceptar: “Tienes razón. Madre sólo hay una y me tenía que tocar a mí”.
Se levantó sin ponerse los pantalones de la pijama que nunca pudo encontrar. Mientras desalojaba la vejiga, se consoló pensando que ahora, si se le antojaba, podría andar en pelotas por toda la casa sin temor de que doña Marga lo reprendiera por andar exhibiendo “esas vergüenzas” delante de ella. Si hubiera sabido las andanzas por las que habían pasado esas “vergüenzas”, cuántas sensaciones, cuántos desvaríos, cuántas tristezas también, le habían hecho pasar. Se sentó en la taza del excusado aunque no tenía nada que hacer. En la repisa se encontró con la sección de espectáculos del periódico de aquel día funesto: la tarde anterior había muerto también la famosa actriz Marga López. Qué curioso, ni siquiera se había enterado. Leyó la nota luctuosa, que decía lo que siempre se acostumbra en estos casos, aunque le llamó la atención un comentario del reportero: “Al momento de su deceso estaba rodeada de familiares”. Sin poder contenerse, las lágrimas se le agolparon y salieron en estampida. El único familiar de doña Marga, su madre, era él y no había estado con ella al momento de morir. No había tenido el valor de verla agonizar, prefirió endosarle el trance a su prima Elena, la única pariente de la familia que vivía en la ciudad, pero a la que casi nunca veían. Ella se encargó de todos los trámites, del velorio, de la cremación, del sepelio, del rosario, de todo, mientras Eliseo permanecía impávido, como si la muerta no fuera de su familia, como si la difunta no hubiera sido la que le dio la vida, la que se desveló cuando estaba enfermo, la que trabajó lavando, cosiendo y planchando ajeno, aseando casas, vendiendo perfumes y cuanta cosa encontrara, para mantenerlo, para alimentarlo y vestirlo, para que estudiara y se hiciera un hombre de bien, “de provecho”, cosa que nunca sería si seguía sacando malas calificaciones, o escondiendo esas revistas “deshonestas” debajo del colchón.
Eliseo rompió con furia las hojas de periódico y las arrojó al suelo. Marga López lo miró aconjogada, con una sonrisa ahora arrugada y chimuela. Se echó agua en la cara y se puso el primer pantalón que encontró. Ni siquiera se cambió la camisa de la pijama. Salió del pequeño departamento y bajó corriendo las escaleras hasta el estacionamiento, que a esas horas ya estaba casi vacío. Abordó su destartalado Volkswagen y accionó el mecanismo de ignición. El vehículo le devolvió unos carraspeos secos y violentos. Intentó varias veces, con desesperación, hasta que atinó a ver la titilante luz roja del tablero: “EMPTY”. Revolvió la de por sí revuelta cajuela en busca del recipiente del combustible. También vacío. Maldijo su suerte y se encaminó rumbo a la gasolinera, que estaba a tres cuadras de distancia, sobre la avenida principal.
A esa hora de la mañana, la actividad de los despachadores había trascendido el mayor ajetreo. Mientras un par de ellos se esmeraban en darle servicio a una enorme y reluciente camioneta blanca, tripulada por una rubia de lentes oscuros y amante millonario, los demás se dedicaban a la industriosa labor de alburearse y echar la hueva. Uno de los despachadores, un joven moreno y delgado, con su verdoso overol y la mirada inquieta, reconoció de inmediato la figura calva y rechoncha de Eliseo. “Feliz Navidad, patrón. ¿No me diga que se quedó sin gasolina? Ahorita mismo se lo lleno”, dijo el muchacho mientras casi le arrebataba el pequeño tambo. Sorprendido, Eliseo se resistió un poco y forcejearon un momento hasta que finalmente lo soltó. El joven despachador accionó una de las bombas y colmó el envase. Se lo entregó con presteza a Eliseo y éste le dio un billete de 500 pesos. “Újule. Péreme tantito, déjeme ir a cambiarlo”, dijo el muchacho y desapareció de inmediato rumbo a las oficinas de la gasolinera. Los otros despachadores guardaron un silencio incómodo y miraban a Eliseo con extrañeza. Uno de ellos cuchicheó algo y los demás se carcajearon impúdicamente. Pasó un minuto y el muchacho no regresaba. Eliseo se desesperó y decidió volver a casa. Después recogería el dinero restante.
Abrió el recipiente para alimentar al automóvil con el combustible. Lo asaltó el aroma picante y cargado de la gasolina. Apenas había vaciado un poco del contenido del recipiente cuando, sin pensarlo, colocó la nariz en la boca del envase. Aspiró y aspiró, frenéticamente, hasta que la visión y el entendimiento se le nublaron. Se deslizó a un lado del automóvil, recargado en la llanta. El recipiente se volcó y el combustible se esparció por el piso del estacionamiento. Después de algún tiempo no supo cuánto, pero le pareció una eternidad , logró ponerse de pie y subió las escaleras con la gasolina sobrante a cuestas.
Entró al departamento y esparció la gasolina en las cortinas, sobre los muebles, en el piso, sobre la cama de doña Marga, en su propia cama. Arrugó y empapó todo el papel periódico que pudo encontrar y lo colocó en los armarios donde seguía guardada la ropa de doña Marga.
Buscó los cerillos en la cocina. Abrió un cajón y una lluvia de tenedores, cuchillos y cucharas cayó al suelo con un gran estruendo. La caja de fósforos apareció, por fin, a un lado de la estufa. Encendió uno y miró por interminables segundos la nerviosa danza de la flama azul entre sus dedos. Pronto acabaría todo. Sonó el timbre de la puerta. Escuchó una voz conocida: “Feliz Navidad, patrón. Aquí le traigo su cambio”. La flama se apagó, estéril, y Eliseo se dejó caer exhausto sobre el sillón de la sala.
(Publicado en Cuentos de Corto Metraje, Cinergia/Codise, 2008)



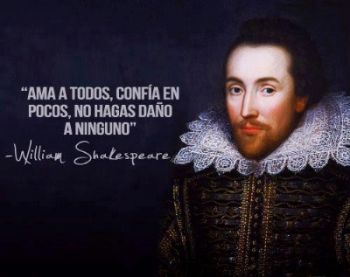


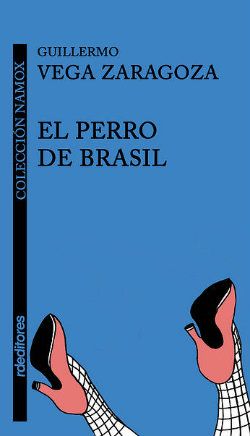
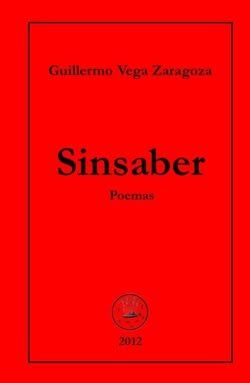






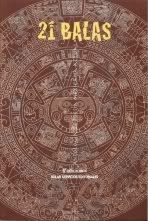






























4 Comments:
Los golpes más fuertes dela vida pueden sanarse con las más leves caricias de la misma...
Gran cuento, duro y muy bien construido, pero sobre todo, facil de leer.
Mi abuela (la que me quedaba viva) murió el día de Navidad del año pasado.
Sin embargo, esta Navidad no pensé tanto en ella como en la otra, la que murió un día cualquiera de mayo de hace casi siete años.
Muy bueno Vega, ironía aparte mencionar que el i-tunes le puso play a "Hey You" mientras leía tu relato. Que grande, por un momento creí lo peor al final. Me ha gustado, me entretuvo. Y como bien dijo Kerouac (Ando un poco tocado por "Los Subterráneos"): "Súbitamente comprendí que todas las cosas sólo van y vienen incluido cualquier sentimiento de tristeza: también se irá: triste hoy alegre mañana: sobrio hoy borracho mañana ¿por qué inquietarse tanto?".
Saludos.
Querido Memo: Te mando un abrazo enorme y un beso, que 2009 sea increible y que nos veamos más... ya contesta tu cel. Te quiero mucho.
Publicar un comentario
<< Home